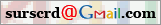31.8.2009
El Mundo
IAN KERSHAW
Historiador británico. Autor de la biografía de Hitler más reconocida.
Se decidió casi a regañadientes a escribir su biografía del Führer. No sólo porque se habían escrito dos difícilmente mejorables –la de Allan Bullock y la de Joachim Festh–, sino porque nunca fue un entusiasta del género, que consideraba propicio para perderse en las anécdotas y los chascarrillos. Le decidió a escribir su experiencia como historiador de la Alemania nazi y la divergencia de opiniones en torno al dictador, al que unos consideraban una marioneta en manos de la industria y otros, en
cambio, un demiurgo en cuya conducta estaba el oráculo de todos los horrores nazis. Ni tanto ni tan calvo, debió de pensar. Su obra –publicada en dos volúmenes por Península— se considera hoy una de las biografías canónicas sobre el personaje. Sobre todo por su magnífica recreación de los años de Hitler en Viena, alojado en albergues para vagabundos mientras perseguía su sueño de ser pintor. Hincha irredento del Manchester United, Ian Kershaw (Oldham, 1943) inició su carrera como medievalista, pero en los años 70 empezó a adentrarse en los secretos del nazismo de la mano de su maestro, Martin Broszat. «Cuando me sumergí en esto», dice, «empecé a entender los motivos de Hitler, pero nunca he sentido la más mínima atracción por él».
EDUARDO SUÁREZ / Manchester
Enviado especial
Pregunta.– ¿Hubiera habido Holocausto sin Hitler?
Respuesta.– No. Sin él no habrían existido ni el Holocausto, ni las SS, ni una guerra de conquista en Europa a finales de los años 30. Hitler fue absolutamente decisivo, esencial e irremplazable. Lo que no quiere decir que Hitler tomara todas las decisiones. La gente trabajaba «en la dirección del Führer». Es decir, anticipaba sus opiniones y actuaba en consecuencia. Pero cada encrucijada importante siempre requirió su autorización.
P.– Y sin Hitler, ¿Alemania habría ido a la guerra?
R.– Quizá. Pero la guerra habría tenido unas dimensiones mucho más limitadas. En 1939 muchos dirigentes nazis abominaban de la intención de Hitler de iniciar una guerra contra las democracias occidentales. Conviene recordar que Francia tenía entonces el mayor Ejército del mundo y el Reino Unido no era sólo esta isla: tenía detrás el Imperio Británico y el probable respaldo de EEUU. Los generales de Hitler creían que Alemania perdería una guerra así, aunque creyeron que el peligro había pasado después de la invasión de Checoslovaquia. «Si no lucharon por Praga», pensaron, «¿por qué iban a luchar por Danzig?».
P.– Pero Hitler fue sobre todo un jugador que fue sobreviviendo gracias a numerosos golpes de suerte.
R.– Desde luego. Desconfiando del resultado de la guerra, Hermann Goering le dijo en 1939: «Mi Führer, ¿debemos apostarlo todo?». Y él le respondió: «Usted sabe, Goering, que me he pasado la vida apostándolo todo». He aquí la respuesta de un hombre adicto al juego. Pero la guerra era una apuesta colosal y él era consciente de ello. Estaba en juego la existencia misma de Alemania. Tenía que vencer a todas las potencias del mundo y vencerlas cuanto antes. No podía decir: invadimos esto y luego esperamos. Tenía que ser una carrera rápida.
P.– Pero en el caso de Rusia la apuesta le salió mal. Pensó que todo sería más fácil.
R.– No sólo él. Todo el mundo lo pensaba. Stalin había purgado a toda su cúpula militar en 1938, el Ejército Rojo había obtenido una victoria pírrica en 1940 ante el débil Ejército finlandés y los aliados creyeron que Alemania ganaría una guerra contra la URSS en cuestión de semanas. Y, sin embargo, no sobrevivió a la derrota de Stalingrado.
P.– Usted dice en su libro que Hitler fue el político más popular de la Historia.
R.– Es una afirmación difícil de probar porque no hubo elecciones ni sondeos en Alemania después de 1933. Aun así, un tercio de los alemanes votaron por Hitler entonces. Una proporción estimable en el contexto de la atomizada República de Weimar. Fue luego, sin embargo, cuando se extendió la popularidad de Hitler gracias a un aparato de propaganda formidable que divinizaba la figura del líder supremo.
P.– ¿Había algo en Alemania que la hiciera más vulnerable que otros países a un tipo como Hitler?
R.– Quizá la idea alemana del liderazgo carismático que enlazaba en lo religioso con Lutero y en lo político con Bismarck. El culto a Bismarck fue una premisa muy importante para que floreciera el culto a Hitler. En el periodo imperial y en la República de Weimar hubo mucha gente que empezó a venerarle como el padre del Imperio. Una personalidad por encima de los intereses particulares. Un ser superior.
P.– Pero para elevar a Hitler a la altura de Bismarck era necesario conferirle un aura de respetabilidad que no tenía. ¿Qué papel desempeñó el entonces presidente de la República, Paul von Hindenburg?
R.– Un papel muy importante. Al fin y al cabo, Hindenburg era el héroe de la batalla de Tannenberg y Hitler era tan sólo el líder de un partido que ni siquiera tenía el respaldo de la mayoría de los votos. La cercanía de Hindenburg la explotaron los nazis en 1934 en un acto coreografiado al milímetro por Goebbels y celebrado en la ciudad de Potsdam, símbolo por excelencia del poder prusiano. Allí se produjo el encuentro entre el viejo prócer y la nueva Alemania, simbolizada en aquel canciller respetuoso y enérgico, enfundado en un traje oscuro y elegante. Aquel día hubo muchas personas que no eran nazis ni admiradores de Hitler que se decidieron a apoyarle escuchando la retransmisión de Goebbels.
P.– ¿Y ese halo de respetabilidad no sufrió ningún rasguño en 1934 al aniquilar Hitler a Ernst Röhm y a las SA en la masacre de la Noche de los cuchillos largos?
R.– Pues es curioso, porque cuando Hitler se deshace de las SA, la gente no lo percibe como una masacre sino como un acto de razón de Estado. Como el sacrificio de un hombre responsable que antepone los intereses de Alemania a los del partido y es capaz de desprenderse de los elementos más despiadados de sus filas.
P.– Por aquella época, el político conservador alemán Franz von Papen dijo aquello de que habían «alquilado» a Hitler. ¿Hasta qué punto subestimó al personaje la derecha democrática alemana?
R.– Creyeron que podían controlarlo y se les fue de las manos. Los conservadores eran suficientemente poderosos para destruir la República de Weimar, pero no para reemplazarla por el régimen que querían. Y de alguna manera no podían prescindir de un movimiento de masas como el nazismo. Por eso tuvieron que incorporarlo al Gobierno y al final elevarlo a la Cancillería. Fue entonces cuando Franz von Papen dijo: «No os preocupéis. Lo hemos alquilado». Subestimando, por supuesto, lo que se avecinaba.
P.– ¿Por qué lo hizo?
R.– Ellos miraban a Italia y se daban cuenta de que Mussolini había reinstaurado el orden y unas condiciones buenas para la industria italiana. Y pensaron que Hitler perdería su lado salvaje y se convertiría en un tipo más manejable. Por supuesto, no se dieron cuenta de que la autoridad de Hitler en 1933 era mucho más fuerte de lo que ellos creían.
P.– ¿Cómo reaccionaron las iglesias?
R.– Habría que distinguir entre protestantes y católicos. Los protestantes no eran una Iglesia unitaria pero muchos saludaron la llegada de Hitler como el renacimiento de una nueva fe en Alemania. En la Iglesia Católica en cambio hubo muchos titubeos. Veían en el Partido Nazi un movimiento ateo y una amenaza a la cristiandad y los obispos aconsejaron a sus feligreses que no lo votaran. Pero cuando Hitler prometió que mantendría las escuelas católicas, la Iglesia Católica transigió y animó a sus fieles a respaldarlo. Y el cardenal de Múnich, que visitó al Führer en su residencia alpina, anotó luego en su diario privado: «Este hombre cree en Dios». ¡Incluso él fue persuadido de que Hitler era un hombre bueno!
P.– Quizá porque Hitler era un camaleón, capaz de adaptarse a su interlocutor y seducirle en las distancias cortas...
R.– Lo era. Y era también un tipo muy persuasivo. En el trato personal parecía un hombre mucho más moderado que en público. Era un gran actor capaz de cambiar mil veces de imagen.
P.– En ocasiones da la impresión de que para los alemanes Hitler es una cabeza de turco en la que colgar sus propios pecados.
R.– Ha habido algo de eso, sí. Cuando estaba vivo, los alemanes lo divinizaron. Apenas murió, le echaron la culpa de todo. De todas formas, hoy todo es un poco distinto, porque sabemos que todos los segmentos de la sociedad alemana fueron cómplices de los crímenes del régimen.
P.– Pero hubo oficiales de las SS que nunca fueron juzgados. ¿Debió celebrarse una versión extendida del Proceso de Nuremberg?
R.– No es una discusión resuelta. Humanamente, se debió perseguir a los criminales. Políticamente, todo era más complicado y Konrad Adenauer decidió mirar al futuro y cooperar con tipos que tenían un pasado muy oscuro. A Alemania le costó mucho procesar a sus criminales y, cuando lo hizo, éstos recibieron sentencias muy leves que casi siempre se conmutaron o no se cumplieron. Esto es tremendamente injusto, pero es difícil saber si la creación de una democracia estable en Alemania hubiera sido más fácil o más difícil actuando de cualquier otra manera.
P.– ¿Cómo era Hitler en su vida íntima?
R.– Era un gran lector y un autodidacta y tenía muy buena memoria y una mente muy acerada. Apenas llegó a la jefatura del partido, su vida íntima se subsumió muy pronto en su vida pública. Hitler ni siquiera tenía la vida íntima que lleva hoy un primer ministro. ¿Cómo iba a tener una vida íntima un semidiós? Por supuesto, iba al Festival de Bayreuth por un interés genuino en Wagner y veía muchas películas. A veces muchas veces la misma película. Era una vida íntima tremendamente banal. Incluso en una cena todo el mundo esperaba que cada vez que hablaba hiciera una declaración ex cátedra. Hitler era un hombre sin amigos.
P.– ¿Ni siquiera Albert Speer o Joseph Goebbels?
R.– Ni siquiera. Ellos le llamaban «mein Führer» y él siempre les trataba de usted. No había ninguna intimidad con nadie.
P.– ¿Y con Eva Braun?
R.– Si hubo sexo o no, nunca podremos saberlo. Una vez entrevisté a uno de los administradores de la residencia alpina de Hitler y me dijo que su esposa había inspeccionado las sábanas una mañana y no había en ellas ningún resto de semen. Un tipo bastante extraño (risas). Quién sabe. Los dos tenían una relación muy próxima. Ella quiso volver a Berlín para morir con él y Hitler quiso casarse con ella antes de quitarse la vida. Aunque también hay quien dice que la despreciaba en público…
P.– ¿Hitler era misógino?
R.– Lo era aunque le encantaba rodearse de jovencitas.
P.– ¿Y homosexual?
R.– Estas cosas son por definición imposibles de probar pero sí hay una especie de entorno homoerótico alrededor de Hitler. Pero no creo que tengamos pruebas suficientes para decir que Hitler era gay. En mi opinión, Hitler era una persona sexualmente neutral. Indiferente a los hombres y a las mujeres. Pero esto es puro elucubrar.
P.– ¿Cómo descubrió su vocación política?
R.– Fue el Ejército el que lo empujó a la política. El Ejército y el ambiente de agitación que se vivía en Múnich, que por entonces estuvo inmerso en una revolución soviética.
P.– ¿Y hubiera ocurrido sin el tono hipnótico de su voz?
R.– No. Hitler tenía una habilidad extraordinaria para amplificar el enfado, el resentimiento y los problemas de la audiencia y convertirlos en un discurso movilizador. Y luego está el hecho de que se creía lo que decía. Era a la vez un propagandista y un ideólogo. Debió de ser algo electrizante verle en sus primeros años hablando en aquel ambiente y con esa pasión. Porque en aquellas cervecerías de Múnich Hitler hablaba para gente que no estaba convencida. Había socialistas y comunistas entre la audiencia y gente que pensaba que era un lunático. Pero poco a poco su voz se convirtió en algo indispensable para el primitivo Partido Nazi. No podían vivir sin él. Era su gran estrella.
P.– Pero al principio él se veía a sí mismo como el tamborilero que anunciaba la llegada del líder…
R.– Sí. Pero eso empieza a cambiar a principios de los años 20. Justo antes del golpe de 1923 en Múnich. Y lo cambia del todo la experiencia en la cárcel: las miles de cartas que recibe diciendo lo maravilloso que es. Empieza a creerse que él es el héroe al que espera Alemania. Y después de la cárcel reconstruye el Partido Nazi, pero de una manera distinta. Antes era uno más. Ahora todos deben jurarle lealtad a él.
P.– Al final, en los días del búnker, ¿hubo alguien en el que confiara?
R.– Quizá en Borrman y en Goebbels. Y ninguno de los dos le traicionó. Es cierto que Borrman no quiso morir en el búnker y que Goebbels intentó una capitulación de Berlín. Pero los dos estuvieron con él hasta el final. Otros no hicieron lo mismo.
P.– ¿Por qué Hitler ejerce una fascinación mayor que dictadores igual de mortíferos que él como Mao o Stalin?
R.– Quizá porque el 90% de las víctimas de Hitler no eran alemanes. En los casos de Stalin y Mao eran soviéticos o chinos. Hitler desencadenó una guerra mundial y un genocidio sin precedentes. Antes había habido genocidios, pero ninguno de esa magnitud. En ese sentido, Hitler fue un fenómeno mundial que logró cambiar la Historia. No quiero con esto menospreciar los horrores de Mao o de Stalin, pero éstos estuvieron más confinados a su territorio. Y luego también está el hecho de que Hitler llegara al poder en una democracia liberal. En una sociedad como en la que nosotros vivimos. El siglo XX fue en cierto modo el siglo de Hitler. Pero vino y se fue. Y gracias a Dios nunca volverá a haber otro igual que él.
Casi 14 millones de alemanes votaron a Hitler sin recibir presiones en 1932 Tras la crisis de 1929, el apoyo a nazis y comunistas creció de forma espectacular. Hitler ganó unos seis millones de votos en 1930 respecto a 1928, pasando de 13 a 107 diputa- dos. El recrudecimiento de las tensiones propició que Hitler alcanzara los 13 millones de votos en abril de 1932, frente a los 19 de Hindenburg. Poco después, el 31 de julio, el Partido Nazi se convertía en la fuerza política más votada, con el 37,3 % del apoyo (13.745.781 votos). Hindenburg nombró canciller a Hitler el 30 de enero de 1933 y, en un clima de intimidación extrema propiciado por las SS, los nazis ganaron con un 44%. El régimen de terror se desató entre el 29 y el 30 de junio de 1934, en la Noche de los cuchillos largos, con la ejecución de decenas de dirigentes nazis contrarios a Hitler.
«Alemania vio en la ‘Noche de los cuchillos largos’ un acto de razón de Estado»
«Hitler se le fue de las manos a la derecha, que tuvo que hacerle canciller»
«El ‘Führer’ tenía una vida íntima tremendamente banal. No tenía amigos»
«Debió de ser electrizante verle en sus primeros años hablando con esa pasión»
Mañana:
Richard Evans: Las causas de la guerra
lunes, 31 de agosto de 2009
domingo, 16 de agosto de 2009
Verdad y humildad
16.08.2009
J. M. RUIZ SOROA
El Correo
«La democracia liberal se basa en una verdad previa intangible y no susceptible de discusión: que todos los seres humanos poseen una igual dignidad que debe ser forzosamente respetada», defiende el autor, para quien «esa verdad es tan indemostrable racionalmente como esa otra que exhiben los religiosos cuando dicen que existe algo así como Dios»
En el debate público actual se ha introducido con fuerza la que podríamos denominar 'cuestión de la verdad', es decir, la discusión acerca de si en el ámbito político pueden existir verdades que se impongan en la convivencia humana como un 'a priori' y, caso afirmativo, qué papel juegan esas verdades en una democracia. El reciente intercambio de opiniones en estas páginas entre Javier Otaola ('A vueltas con la verdad') y Rafael Ferrer no es sino un ponderado e interesante ejemplo de ello.
Simplificando un poco la cuestión, podríamos decir que los dos cuernos del dilema vienen representados, por un lado, por un cierto tipo de laicismo que proclama al consensualismo como el único criterio de determinación de lo correcto en la vida pública y, por otro, una determinada visión religiosa (muy característica del actual pontífice) que defiende la existencia de unas verdades previas derivadas de la recta razón que se impondrían al ser humano inexorablemente. Los laicistas arguyen que la misma idea de verdad, con toda la fuerza dogmática y epistemológica que posee por sí misma tal noción, es incompatible con la práctica democrática. Existen, dicen, 'verdades particulares', aquéllas que cada uno acepta o profesa en virtud de su particular adscripción religiosa o ideológica, pero ninguna de ellas puede aspirar a ser una verdad en sentido fuerte. Es más, es precisamente el intento de algunos de convertir su particular verdad en verdad de todos lo que genera un conflicto irresoluble en democracia. Por eso, es preciso aceptar que en un régimen democrático no existen verdades 'a priori' sino sólo acuerdos contingentes a los que la ciudadanía va llegando progresiva y trabajosamente en un proceso histórico interminable de discusión y puesta en contraste de las verdades y opiniones particulares de cada grupo o corriente.
Los religiosos acusan de relativista a esta postura, que según ellos conduce a una cómoda instalación del ser humano moderno en la pura conveniencia del momento. Lo bueno y lo malo, lo correcto y lo inadecuado, dicen, no puede ser establecido por consenso o por mayorías sociales, por muy cómoda que sea esta postura. Hay cuestiones que están más allá de la opinión mudable de las personas y de las mayorías, cuestiones que se derivan del uso de la razón y que, por ello, deben ser inexorablemente respetadas por todos. A partir de ahí, derivan de esa recta razón una serie de dogmas concretos que no aceptan puedan ser siquiera discutidos por la voluntad democrática (singularmente en materias relacionadas con la vida humana biológica, la sexualidad y la institución familiar).
Así planteada, la cuestión de la verdad y su papel en democracia se vuelve irresoluble y sólo conduce a malentendidos y acusaciones mutuas de dogmatismo totalitario -por un lado- y de relativismo simplón y hedonista -por otro-. Y un debate irresoluble suele ser, en la mayoría de los casos, un debate mal planteado. Quizás un poco de humildad por ambas partes pudiera reconvertirlo a términos que lo hicieran más manejable.
La humildad, en el caso de los laicistas, consistiría en abandonar su pretenciosa afirmación de que en democracia no existen verdades previas sino sólo consensos. Es una posición insostenible, puesto que desde el momento en que se apela al consenso entre ciudadanos iguales y libres como único criterio válido para definir lo correcto en cada caso, se está admitiendo implícitamente una verdad previa: la de que todos los seres humanos deben poder participar de la definición de lo correcto, y que, por tanto, cualquier definición a la que se llegue y que desconozca esta verdad, por consensuada o mayoritaria que sea, es incorrecta (falsa). ¿Y por qué todos los seres humanos afectados por las decisiones políticas tienen igual derecho a participar en su adopción? Serían necesarios varios pasos analíticos para mostrarlo, pero abreviando su desarrollo podemos afirmar que la razón estriba en que la democracia liberal se basa en una verdad previa intangible y no susceptible de discusión: la de que todos los seres humanos poseen una igual dignidad que debe forzosamente ser respetada (forman un 'reino de fines', dijo Kant).
Por tanto, sí existe una verdad que se nos impone y que funda nuestra convivencia, mucho antes de todo acuerdo contingente. Y, lo que es peor para nuestra orgullosa laicidad, esa verdad es tan indemostrable racionalmente como esa otra que exhiben los religiosos cuando dicen que existe algo así como Dios. En efecto, han existido muchos intentos de fundamentar racionalmente la afirmación de la igual dignidad de las personas (el kantiano fue el más potente de ellos) pero desgraciadamente no existe forma de conseguirlo. Es fácil demostrar que se trata de una máxima razonable, prudente, útil, pero no hay forma de demostrar racionalmente que sea verdad. Y sin embargo la aceptamos como tal y basamos en ella nuestra convivencia. Algún religioso nos podría decir con sorna que somos tan 'irracionales' como ellos cuando apelan a Dios. Seamos por tanto más humildes y reconozcamos que nuestra institucionalidad democrática también se funda en una verdad previa, una verdad que además no podemos demostrar racionalmente. La democracia moderna, la liberal o constitucional, no es sólo un conjunto de reglas para la toma de decisiones, como arguyen muchos, sino un sistema preñado de valores sustantivos.
hora bien, y aquí viene la dosis de humildad para los religiosos, la verdad democrática es una verdad de mínimos: la igual dignidad de las personas es una afirmación que exige ser concretada en cada momento histórico en cuanto a su alcance y sus consecuencias, y eso se efectúa a través de un proceso político complejo y dubitativo. Por el contrario, la Iglesia católica afirma poseer una verdad de máximos, un catálogo de verdades concretas y particulares que estarían ya establecidas desde siempre. Por ejemplo, que existe una persona desde la concepción, o que la única familia es la heterosexual, o que la finalidad necesaria de ésta es la procreación. En definitiva, la Iglesia posee un 'exceso de verdades' de carácter previo al proceso democrático y de ahí sus dificultades para integrarse en ese proceso. Porque confunde lo que son opiniones razonables y respetables que derivan de su tradición intelectual y de su fe con verdades objetivas que debería acatar cualquier ser racional.
La Iglesia se equivoca profundamente cuando acusa al sistema democrático moderno de relativista, porque está muy lejos de serlo: en realidad, este sistema se fundamenta en una verdad absoluta y universal que está blindada para cualquier relativismo de opinión o mayoría. Una verdad que, además, forma parte también del ideario cristiano desde hace siglos: la igual dignidad de todas las personas. Muchos demócratas laicos, curiosamente, colaboran con gusto con esta acusación eclesial al afirmar que democracia y verdad son incompatibles y defender pretenciosamente que la verdad es sólo fruto del consenso. Humildad. Unos deberían intentar 'podar' su exceso de verdades cuando intervienen en el ámbito público común a todos. Y otros, los ciudadanos laicos y laicistas, deberíamos atrevernos a reconocer con franqueza que también nosotros creemos en verdades indemostrables y que precisamente gracias a ello hemos llegado a donde estamos.
http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/prensa/20090816/opinion/verdad-humildad-20090816.html
domingo, 9 de agosto de 2009
España cañí
9.8.2009
Arturo Pérez-Reverte
XLSemanal
Vamos a llamarlo, si les parece bien, hospital del Venerable Prepucio de San Agapito. O, si lo prefieren, de los Siete Dolores de Santa Genoveva. Para más datos, añadiremos que está situado en una ciudad del sur de España. Y el arriba firmante –yo mismo, vamos– camina por el pasillo de una de sus plantas después de haber conseguido, tras arduas gestiones, intensas sonrisas y mucho hágame el favor, permiso para visitar a un amigo internado de urgencia, al que sus innumerables pecados y vida golfa dejaron el hígado y otros órganos vitales en estado lamentable.
Voy por el pasillo, en fin, pensando en un informe publicado hace poco: uno de cada diez trabajadores de hospital español sufre agresiones físicas por parte de pacientes o sus familiares, y siete de cada diez son objeto de amenazas o insultos ante la pasividad de los seguratas correspondientes. Que con frecuencia, según las circunstancias, prefieren no complicarse la vida. Y no deja de tener su lógica. Una cosa es decir no alborote, señora, caballero, a un ama de casa de Reus o a un jubilado de Úbeda cabreados con o sin motivo, y otra diferente, más peliaguda, impedir que un musulmán entre a la fuerza con su legítima en el quirófano, decirle a un subsahariano negro de color que no es hora de visitas, o informar a cuatro miembros de la mara Salvatrucha que la puñalada que recibió su amigo Winston Sánchez no se la podrán coser hasta mañana. Ahí, a poco que falle el tacto, sales en los periódicos.
Pienso en eso, como digo, mientras busco la habitación B-37. En éstas llego a una sala de espera con los asientos y el suelo cubiertos de mantas, papeles, vasos de plástico y botellas de agua vacías; y cuando me dispongo a embocar el pasillo inmediato, dos gitanillos que se persiguen uno a otro impactan, sucesivamente, contra mis piernas. Me zafo como puedo, mientras creo recordar que en los hospitales están prohibidos los niños, sueltos o amarrados. Luego miro en torno y veo a una señora entrada en carnes, con una teta fuera y dándole de mamar a una rolliza criatura que sorbe con ansia de superviviente. Slurp, slurp, slurp. A ver dónde me he metido, pienso con el natural desconcierto. Entonces miro hacia el pasillo y me paro en seco.
Imaginen un pasillo de hospital de toda la vida. Y allí, arremolinada, una quincena de personas vociferantes: seis o siete varones adultos, otras tantas mujeres y algunos niños parecidos a los que acaban de dislocarme una rótula en la sala de espera. Sobre los mayores, para que ustedes se hagan idea, tecleas juntas en Google las palabras García Lorca, Guardia Civil, Heredias, Camborios, primo y prima, y salen sus fotos: patillas, sombreros, algún bastón con flecos, dientes de oro y anillos de lo mismo. Sólo les falta un Mercedes del año 74. Los jóvenes visten de oscuro y tienen un aire desgarrado y peligroso que te rilas, a medio camino entre Navajita Plateá y las Barranquillas. En cuanto a las Rosarios, sólo echas de menos claveles en los moños. Las jóvenes tienen cinturas estrechas, pelo largo, negrísimo, y ojos trágicos. Una lleva un niño en brazos. Todas van de negro, como de luto anticipado. Y en el centro del barullo, pegado a la pared, un médico vestido de médico. Acojonado.
«Ha matao ar papa, ha matao ar papa», gritan las mujeres, desgañitándose. Insultan y amenazan al médico los hombres, más sobrios y en su papel. «He dihe que ze moría y za muerto», dice uno de ellos, inapelable. «Te vi a rahá.» El médico, pálido, más blanco que su bata, la espalda contra la pared, balbucea explicaciones y excusas. Que si era muy viejo, que si aquello no tenía remedio. Que si la ciencia tiene sus límites, y tal. «Lo habei matao, criminá», vocifera otro, pasando mucho del discurso exculpatorio. Una de las Rosarios salta con extraño zapateado, agitándose la falda. «Er patriarca», se desmelena. «Er patriarca.» Lloran y gritan las otras, haciendo lo mismo. «Pinsharlo, pinsharlo», sugiere una de las jóvenes. «Que ha matao ar papa.»
Me quedo donde estoy, prudente. Mejor el médico que yo, pienso. Que cada cual enfrente su destino. Algunas cabezas de enfermos y visitantes asoman por las puertas de las habitaciones, contemplando el espectáculo con curiosidad. Miro alrededor, buscando una ruta de retirada idónea. Los dos gitanillos continúan persiguiéndose sobre las mantas y las botellas vacías, y el mamoncete sigue a lo suyo, pegado a la teta. Slurp, slurp. En la máquina del café, dos guardias de seguridad, vueltos de espaldas a lo que ocurre en el pasillo, parecen muy ocupados contando monedas y buscando la tecla adecuada para servirse un cortado. Me acerco a ellos. ¿Hay capuchino?, pregunto, metiendo un euro. Ellos mismos pulsan mi tecla, amables. Estamos los tres en silencio mientras sale el chorrito.
http://xlsemanal.finanzas.com/web/firma.php?id_edicion=4407&id_firma=9410
Arturo Pérez-Reverte
XLSemanal
Vamos a llamarlo, si les parece bien, hospital del Venerable Prepucio de San Agapito. O, si lo prefieren, de los Siete Dolores de Santa Genoveva. Para más datos, añadiremos que está situado en una ciudad del sur de España. Y el arriba firmante –yo mismo, vamos– camina por el pasillo de una de sus plantas después de haber conseguido, tras arduas gestiones, intensas sonrisas y mucho hágame el favor, permiso para visitar a un amigo internado de urgencia, al que sus innumerables pecados y vida golfa dejaron el hígado y otros órganos vitales en estado lamentable.
Voy por el pasillo, en fin, pensando en un informe publicado hace poco: uno de cada diez trabajadores de hospital español sufre agresiones físicas por parte de pacientes o sus familiares, y siete de cada diez son objeto de amenazas o insultos ante la pasividad de los seguratas correspondientes. Que con frecuencia, según las circunstancias, prefieren no complicarse la vida. Y no deja de tener su lógica. Una cosa es decir no alborote, señora, caballero, a un ama de casa de Reus o a un jubilado de Úbeda cabreados con o sin motivo, y otra diferente, más peliaguda, impedir que un musulmán entre a la fuerza con su legítima en el quirófano, decirle a un subsahariano negro de color que no es hora de visitas, o informar a cuatro miembros de la mara Salvatrucha que la puñalada que recibió su amigo Winston Sánchez no se la podrán coser hasta mañana. Ahí, a poco que falle el tacto, sales en los periódicos.
Pienso en eso, como digo, mientras busco la habitación B-37. En éstas llego a una sala de espera con los asientos y el suelo cubiertos de mantas, papeles, vasos de plástico y botellas de agua vacías; y cuando me dispongo a embocar el pasillo inmediato, dos gitanillos que se persiguen uno a otro impactan, sucesivamente, contra mis piernas. Me zafo como puedo, mientras creo recordar que en los hospitales están prohibidos los niños, sueltos o amarrados. Luego miro en torno y veo a una señora entrada en carnes, con una teta fuera y dándole de mamar a una rolliza criatura que sorbe con ansia de superviviente. Slurp, slurp, slurp. A ver dónde me he metido, pienso con el natural desconcierto. Entonces miro hacia el pasillo y me paro en seco.
Imaginen un pasillo de hospital de toda la vida. Y allí, arremolinada, una quincena de personas vociferantes: seis o siete varones adultos, otras tantas mujeres y algunos niños parecidos a los que acaban de dislocarme una rótula en la sala de espera. Sobre los mayores, para que ustedes se hagan idea, tecleas juntas en Google las palabras García Lorca, Guardia Civil, Heredias, Camborios, primo y prima, y salen sus fotos: patillas, sombreros, algún bastón con flecos, dientes de oro y anillos de lo mismo. Sólo les falta un Mercedes del año 74. Los jóvenes visten de oscuro y tienen un aire desgarrado y peligroso que te rilas, a medio camino entre Navajita Plateá y las Barranquillas. En cuanto a las Rosarios, sólo echas de menos claveles en los moños. Las jóvenes tienen cinturas estrechas, pelo largo, negrísimo, y ojos trágicos. Una lleva un niño en brazos. Todas van de negro, como de luto anticipado. Y en el centro del barullo, pegado a la pared, un médico vestido de médico. Acojonado.
«Ha matao ar papa, ha matao ar papa», gritan las mujeres, desgañitándose. Insultan y amenazan al médico los hombres, más sobrios y en su papel. «He dihe que ze moría y za muerto», dice uno de ellos, inapelable. «Te vi a rahá.» El médico, pálido, más blanco que su bata, la espalda contra la pared, balbucea explicaciones y excusas. Que si era muy viejo, que si aquello no tenía remedio. Que si la ciencia tiene sus límites, y tal. «Lo habei matao, criminá», vocifera otro, pasando mucho del discurso exculpatorio. Una de las Rosarios salta con extraño zapateado, agitándose la falda. «Er patriarca», se desmelena. «Er patriarca.» Lloran y gritan las otras, haciendo lo mismo. «Pinsharlo, pinsharlo», sugiere una de las jóvenes. «Que ha matao ar papa.»
Me quedo donde estoy, prudente. Mejor el médico que yo, pienso. Que cada cual enfrente su destino. Algunas cabezas de enfermos y visitantes asoman por las puertas de las habitaciones, contemplando el espectáculo con curiosidad. Miro alrededor, buscando una ruta de retirada idónea. Los dos gitanillos continúan persiguiéndose sobre las mantas y las botellas vacías, y el mamoncete sigue a lo suyo, pegado a la teta. Slurp, slurp. En la máquina del café, dos guardias de seguridad, vueltos de espaldas a lo que ocurre en el pasillo, parecen muy ocupados contando monedas y buscando la tecla adecuada para servirse un cortado. Me acerco a ellos. ¿Hay capuchino?, pregunto, metiendo un euro. Ellos mismos pulsan mi tecla, amables. Estamos los tres en silencio mientras sale el chorrito.
http://xlsemanal.finanzas.com/web/firma.php?id_edicion=4407&id_firma=9410
Ni debate ni deliberación
09.08.2009
JAVIER ZARZALEJOS
El Correo
A la izquierda le gusta mucho hablar de «democracia deliberativa». Se trata de un préstamo ideológico del republicanismo con el que los socialistas quieren llenar el vacío teórico en el que se debaten desde que sus paradigmas quedaron enterrados bajo las ruinas de Muro de Berlín. Pero también sirve para promover un modelo alternativo a la democracia parlamentaria liberal, tachada desde los orígenes del socialismo como «democracia burguesa». La idea de que los procedimientos representativos de la democracia deben ser complementados -cuando no sustituidos- por otras formas de pretendida representación debería ser tomada con cautela. Con la misma cautela que hay que recibir alternativas 'deliberativas' a la democracia liberal basada en la representación de los ciudadanos a través de elecciones libres.
José Luis Rodríguez Zapatero ha encontrado en la idea de «democracia deliberativa» un barniz con el que dar cierto lustre teórico a sus apelaciones al diálogo. Uno tiende a creer que toda democracia verdadera es, por definición, una deliberación permanente y múltiple. Por algo las cámaras representativas se llaman parlamentos y por algo también la democracia se ha definido como un régimen de opinión pública. Pero, en fin, aun concediendo que la izquierda en España inaugura un nuevo modelo de democracia, llama la atención lo escasamente respetuosa con el debate que demuestra ser esa sedicente democracia deliberativa.
Dos ejemplos llamados a estar presentes durante mucho tiempo prueban lo escuálido de nuestras deliberaciones colectivas. El primero de estos casos es el debate en el marco del llamado 'diálogo social'. Pocos negarán la trascendencia de esta deliberación entre Gobierno, sindicatos y representación empresarial para una economía como la española, que debería adoptar las medidas necesarias que le permitan engancharse a la recuperación para que, cuando ésta se produzca en las economías tractoras, no pase de largo. Pues bien, resulta que en el diálogo entre empresarios, Gobierno y sindicatos no puede hablarse de la reforma laboral, y si se plantea, el asunto se despacha acusando a los empresarios de querer «abaratar el despido» y de «hacer recaer sobre los trabajadores el peso de la crisis». Todo eso en un país que supera el 18% de paro.
Claro que si se plantea la reducción de las cotizaciones sociales hasta un umbral que sea eficaz para evitar, por lo menos, destrucción de empleo, entonces de lo que se trata es de una conjura empresarial para hace saltar por los aires el sistema de protección social porque hay gentes -curiosamente a las que se les pide que creen empleo- que buscan extender la miseria entre sus compatriotas. Para rematar el cuadro, cuando la representación empresarial se niega -con buen criterio- a bailar el rigodón con el que el Gobierno quería distraerse, aparece Rodríguez Zapatero iracundo, arremetiendo contra los empresarios en un insólito e irresponsable pronunciamiento de izquierdismo con olor a naftalina, más propio del populismo peronista que de un gobernante europeo.
El Gobierno -después de hacer grandes elogios del diálogo, faltaría más- se reserva el derecho a trazar cuantas líneas rojas le parezcan convenientes, a prohibir que se plantee este o aquel asunto, a vetar preventivamente todo aquello que no encaje en el diseño propagandístico que ha realizado del proceso.
De modo que en España, con más del 18% de paro, no se puede hablar de la reforma del mercado laboral que, al parecer, es perfecto. De la misma manera que -segundo ejemplo- en un país con una dependencia energética del exterior que supera el 80%, y que se encuentra a la cabeza del incumplimiento de los límites de emisión de gases de efecto invernadero, tampoco se puede hablar de energía nuclear porque ésa es otra de las líneas rojas que este Gobierno impone a un debate que primero se convoca y al que, después, se vacía de contenido. De energía nuclear hablan Obama, Sarkozy, Brown y tantos otros con programas de inversión en los que compiten empresas españolas, pero en España ésa resulta ser la línea roja preferida de un jefe de Gobierno que, por otra parte, escamotea a la opinión pública la realidad de este tema, como pudo comprobarse con su trucada argumentación para justificar el cierre de la central nuclear de Garoña.
Bien es cierto que, a medida que se empobrece el debate, menos importante es la argumentación, el soporte discursivo y racional de las diversas posiciones, y más decisiva resulta la capacidad de cada una de las partes para sentimentalizar sus pretensiones. La economía española tiene un problema muy grave de mercado de trabajo, se reconozca o no. Pero si no se quiere hablar del tema, nada mejor que evocar famélicas legiones que llenarían nuestras ciudades si se tocara la actual reglamentación, o echar mano de la épica de las conquistas sociales para descalificar al discrepante acusándolo de querer destruirlas.
De la misma manera, sabemos que la reducción de gases de efecto invernadero y la mejora de la seguridad de nuestro abastecimiento energético es cuestión de tecnología, de inversiones, de precios para retribuirlas y de marcos regulatorios estables y predecibles, así como de una adecuada utilización de todas las fuentes de generación disponibles, incluida la energía nuclear, cuya alternativa no son las energías renovables sino los combustibles fósiles. Pero, en vez de este árido discurso, es mucho más gratificante exhortar a los ciudadanos a convertirse a esa nueva religión laica haciéndoles creer que la salvación del planeta depende de la vuelta a una naturaleza idealizada y falsa, en la que ahora ya ni siquiera las vacas tienen cabida por sus persistentes emisiones de metano.
Según lo que hemos visto, la democracia deliberativa da muy poco de sí. Lo que debería importarnos es que los problemas que han de ser abordados en estos debates que el Gobierno sabotea no se dejan conmover por las prédicas sentimentales de los manipuladores, ni se dejan disolver en la demagogia. Están ahí y, aunque se quiera negar su existencia, ninguna línea roja los destierra. Seguirán llamando a la puerta, aunque es seguro que la banalidad seguirá elevando su volumen para que esa incómoda llamada siga sin oírse.
http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/prensa/20090809/opinion/debate-deliberacion-20090809.html
JAVIER ZARZALEJOS
El Correo
A la izquierda le gusta mucho hablar de «democracia deliberativa». Se trata de un préstamo ideológico del republicanismo con el que los socialistas quieren llenar el vacío teórico en el que se debaten desde que sus paradigmas quedaron enterrados bajo las ruinas de Muro de Berlín. Pero también sirve para promover un modelo alternativo a la democracia parlamentaria liberal, tachada desde los orígenes del socialismo como «democracia burguesa». La idea de que los procedimientos representativos de la democracia deben ser complementados -cuando no sustituidos- por otras formas de pretendida representación debería ser tomada con cautela. Con la misma cautela que hay que recibir alternativas 'deliberativas' a la democracia liberal basada en la representación de los ciudadanos a través de elecciones libres.
José Luis Rodríguez Zapatero ha encontrado en la idea de «democracia deliberativa» un barniz con el que dar cierto lustre teórico a sus apelaciones al diálogo. Uno tiende a creer que toda democracia verdadera es, por definición, una deliberación permanente y múltiple. Por algo las cámaras representativas se llaman parlamentos y por algo también la democracia se ha definido como un régimen de opinión pública. Pero, en fin, aun concediendo que la izquierda en España inaugura un nuevo modelo de democracia, llama la atención lo escasamente respetuosa con el debate que demuestra ser esa sedicente democracia deliberativa.
Dos ejemplos llamados a estar presentes durante mucho tiempo prueban lo escuálido de nuestras deliberaciones colectivas. El primero de estos casos es el debate en el marco del llamado 'diálogo social'. Pocos negarán la trascendencia de esta deliberación entre Gobierno, sindicatos y representación empresarial para una economía como la española, que debería adoptar las medidas necesarias que le permitan engancharse a la recuperación para que, cuando ésta se produzca en las economías tractoras, no pase de largo. Pues bien, resulta que en el diálogo entre empresarios, Gobierno y sindicatos no puede hablarse de la reforma laboral, y si se plantea, el asunto se despacha acusando a los empresarios de querer «abaratar el despido» y de «hacer recaer sobre los trabajadores el peso de la crisis». Todo eso en un país que supera el 18% de paro.
Claro que si se plantea la reducción de las cotizaciones sociales hasta un umbral que sea eficaz para evitar, por lo menos, destrucción de empleo, entonces de lo que se trata es de una conjura empresarial para hace saltar por los aires el sistema de protección social porque hay gentes -curiosamente a las que se les pide que creen empleo- que buscan extender la miseria entre sus compatriotas. Para rematar el cuadro, cuando la representación empresarial se niega -con buen criterio- a bailar el rigodón con el que el Gobierno quería distraerse, aparece Rodríguez Zapatero iracundo, arremetiendo contra los empresarios en un insólito e irresponsable pronunciamiento de izquierdismo con olor a naftalina, más propio del populismo peronista que de un gobernante europeo.
El Gobierno -después de hacer grandes elogios del diálogo, faltaría más- se reserva el derecho a trazar cuantas líneas rojas le parezcan convenientes, a prohibir que se plantee este o aquel asunto, a vetar preventivamente todo aquello que no encaje en el diseño propagandístico que ha realizado del proceso.
De modo que en España, con más del 18% de paro, no se puede hablar de la reforma del mercado laboral que, al parecer, es perfecto. De la misma manera que -segundo ejemplo- en un país con una dependencia energética del exterior que supera el 80%, y que se encuentra a la cabeza del incumplimiento de los límites de emisión de gases de efecto invernadero, tampoco se puede hablar de energía nuclear porque ésa es otra de las líneas rojas que este Gobierno impone a un debate que primero se convoca y al que, después, se vacía de contenido. De energía nuclear hablan Obama, Sarkozy, Brown y tantos otros con programas de inversión en los que compiten empresas españolas, pero en España ésa resulta ser la línea roja preferida de un jefe de Gobierno que, por otra parte, escamotea a la opinión pública la realidad de este tema, como pudo comprobarse con su trucada argumentación para justificar el cierre de la central nuclear de Garoña.
Bien es cierto que, a medida que se empobrece el debate, menos importante es la argumentación, el soporte discursivo y racional de las diversas posiciones, y más decisiva resulta la capacidad de cada una de las partes para sentimentalizar sus pretensiones. La economía española tiene un problema muy grave de mercado de trabajo, se reconozca o no. Pero si no se quiere hablar del tema, nada mejor que evocar famélicas legiones que llenarían nuestras ciudades si se tocara la actual reglamentación, o echar mano de la épica de las conquistas sociales para descalificar al discrepante acusándolo de querer destruirlas.
De la misma manera, sabemos que la reducción de gases de efecto invernadero y la mejora de la seguridad de nuestro abastecimiento energético es cuestión de tecnología, de inversiones, de precios para retribuirlas y de marcos regulatorios estables y predecibles, así como de una adecuada utilización de todas las fuentes de generación disponibles, incluida la energía nuclear, cuya alternativa no son las energías renovables sino los combustibles fósiles. Pero, en vez de este árido discurso, es mucho más gratificante exhortar a los ciudadanos a convertirse a esa nueva religión laica haciéndoles creer que la salvación del planeta depende de la vuelta a una naturaleza idealizada y falsa, en la que ahora ya ni siquiera las vacas tienen cabida por sus persistentes emisiones de metano.
Según lo que hemos visto, la democracia deliberativa da muy poco de sí. Lo que debería importarnos es que los problemas que han de ser abordados en estos debates que el Gobierno sabotea no se dejan conmover por las prédicas sentimentales de los manipuladores, ni se dejan disolver en la demagogia. Están ahí y, aunque se quiera negar su existencia, ninguna línea roja los destierra. Seguirán llamando a la puerta, aunque es seguro que la banalidad seguirá elevando su volumen para que esa incómoda llamada siga sin oírse.
http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/prensa/20090809/opinion/debate-deliberacion-20090809.html
sábado, 8 de agosto de 2009
El instinto del pueblo
08.08.2009
ANTONIO ELORZA CATEDRÁTICO DE PENSAMIENTO POLÍTICO DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
El Correo
«No es 'el diálogo' lo que puede provocar un giro copernicano», dice el autor, «ya que no sólo es ineficaz, sino que supone dar visto bueno a la barbarie, e incluso la victoria de la vía policial es sólo condición necesaria pero no suficiente». «El problema es de pedagogía social, logrando que 'el pueblo vasco' ceda paso a la 'ciudadanía vasca'», apunta
En un libro reeditado hace unas semanas, titulado 'Sobre la historia', el ensayista José María Ridao ponía en tela de juicio la objetividad del relato histórico. A su juicio, hay infinitos relatos posibles. Y ello es cierto, lo cual no significa que esa diversidad se constituya en aval de la validez de todas y cada una de las interpretaciones. Desde la Guerra Civil, han proliferado los intentos para absolver al dictador Franco de su responsabilidad histórica, proponiendo incluso que su 'alzamiento' constituyó un factor de progreso en una España sumida antes en el caos de la República. Hay incluso quienes niegan el Holocausto judío, y son más numerosos aquéllos que ponen en tela de juicio el genocidio armenio. Sólo que tales relatos están marcados por una falsedad perfectamente cognoscible. En sentido contrario, la investigación de los historiadores, apoyada en una metodología válida, puede aproximar el rigor de la historia al de otras ciencias sociales y si el conocimiento de los datos alcanza un nivel suficiente, dar lugar a un debate donde el rigor del análisis permita en muchos casos extraer consecuencias políticas.
En política, el conocimiento es el supuesto de la elección racional. Ningún ejemplo mejor a contrario que el de Bush Junior y los 'neocon' americanos del American Enterprise Institute, cuando celebraron la invasión de Irak ignorando el complejo de conflictos que anidaba en la sociedad iraquí y las condiciones -económicas, militares, psicológico-sociales- que habrían permitido una cierta aceptación del hecho consumado. En el país de la politología, las dos últimas décadas de tratamiento de los problemas del mundo islámico constituyeron todo un recital de ignorancia. Claro que resultaba muy aburrido indagar sobre los fundamentos wahabíes del terrorismo de Osama bin Laden o sobre el proceso de radicalización de los Hermanos Musulmanes que lleva a Al-Zawahiri, por no hablar de los vínculos entre la dictadura de Sadam y los bastiones suníes de Irak frente al chiísmo. Los resultados son conocidos.
El caso vasco no es una excepción, aun cuando la singularidad del terrorismo de ETA en el marco europeo debiera haber suscitado una serie de preguntas y de explicaciones. Ante todo, conviene reconocer que el nacionalismo de ETA, como el de Ibarretxe, Arzalluz o Egibar, su pariente no violento, es un nacionalismo 'pas comme les autres', marcado por una diferencia de base. Aunque la fachada étnica esté ahí, su fondo, como el del nacionalismo alemán, es biológico. La lengua es un instrumento de afirmación y de reivindicación, una seña de identidad capital a la hora de definir el sujeto, el pueblo vasco, con independencia de que sea el modo de expresión mayoritario de las sociedades vascas: un euskaldun no forma parte de ese sujeto si no asume su condición de miembro del pueblo vasco según la concepción nacionalista. Sabino lo dijo con su habitual claridad: si los españoles aprendieran el vascuence, los vascos tendrían que cambiar de lengua. Por eso la política cultural nacionalista no ha sido nunca de integración, sino de asimilación, con el idioma como medio para ser vasco.
El concepto de pueblo vasco es por eso central en la ideología. No es un producto del cambio, sino un sujeto ya constituido desde sus orígenes, esos ocho o siete mil años de devenir en que a pesar de todos los asaltos sufridos desde el exterior ha mantenido lo que Ibarretxe llama 'su cultura'. En rigor, no tiene historia en el sentido habitual del término, pues ha conservado su naturaleza a lo largo del tiempo, al modo de una especie animal que logra siempre sobrevivir en un marco conflictivo, frente a las agresiones de los y del enemigo. Por eso no puede haber una solución política distinta de la recuperación del aislamiento que le es propio. El Manifiesto del Cincuentenario de ETA lo expresa de modo obsesivo. Con independencia de lo que hagan o piensen los ciudadanos vascos reales, desde una concepción estrictamente zoológica de 'in-group vs. out-group', es «el instinto de libertad de este pueblo» -léase de los abertzales- lo que dicta la lucha a muerte de ETA por la independencia. Pueblo, pueblo, pueblo: la palabra repiquetea una y otra vez con sonido metálico en los párrafos del documento.
Es el esquema del Fundador, sin alteraciones en lo esencial. La especie enemiga, opresora y despreciable a un tiempo, debe ser destruida. El 'enemigo' se presenta como nuevo término central, que corresponde a una situación de guerra, inductora de una deshumanización radical en ETA y en el círculo de sus seguidores, herederos del 'Nik ez dakit erdaraz' sabiniano. Las palabras de Yoyes mantienen su validez. No se trata sólo de una simpatía hacia la lucha armada, sino de que las muertes ajenas no suscitan siquiera compasión.
Con serenidad de 'killers', en línea con las actitudes conocidas del nazismo, la culpa es volcada por cualquiera de estos patriotas de inmediato sobre quienes mantienen 'el conflicto'. En una palabra, por mucho que luego escondan la cara en las encuestas, piensan que sólo cediendo el Estado ante la exigencia de ETA podrá ser lícito acabar con el terror. De modo hipócrita, el PNV actúa con demasiada frecuencia de segunda voz a este respecto: recordemos las palabras recientes de Erkoreka sobre las virtudes de un 'diálogo' que llevaría a ETA a poner fin a 'la violencia'. Como si Loyola no hubiese tenido lugar. Todo sea por no alinearse con el 'enemigo', ni siquiera después de los atentados, ocasión al contrario para marcar distancias. A fin de cuentas, la fuente doctrinal coincide.
Y como tantas veces sucede, la otra cara de la xenofobia y del racismo es la sacralización. La pureza de la religión servía de coartada ya para la discriminación de los estatutos de limpieza de sangre en el Antiguo Régimen, y no otro es el camino trazado por Sabino Arana. Jaugoikua y la patria vasca sirven de coartada para la brutalidad del enfrentamiento propuesto. Es el odio elevado a contenido de una religión, y para ello tanto Sabino como Luis percibieron desde muy pronto la importancia de los símbolos, que luego fueron enriqueciéndose en la historia del sabinianismo hasta configurar lo que Izaskun Sáez de la Fuente calificó de 'religión de sustitución'. Por eso resultan absurdos los intentos recientes de describir con toda riqueza de detalles la parafernalia de los cultos políticos de la izquierda abertzale, ignorando deliberadamente la existencia del cordón umbilical que los une con el mensaje originario de Sabino. Exaltación de la violencia, condena implacable del 'enemigo', fondo doctrinal emparentado con el nazismo son los pilares sobre los que asienta la religión política del odio propia de ETA. Luego vienen los rituales. «Pero nuestros antepasados les destrozaron y, en un baño de sangre, les arrojaron fuera de las fronteras de la patria», proponía Sabino. Y ahí estamos.
No es 'el diálogo' lo que puede provocar un giro copernicano, ya que no sólo es ineficaz, sino que supone dar visto bueno a la barbarie, e incluso la victoria de la vía policial es sólo condición necesaria pero no suficiente. Joseba Arregi lo ha visto bien. El problema es de pedagogía social, logrando que 'el pueblo vasco' ceda paso a la 'ciudadanía vasca' para sustituir de modo definitivo la lógica de guerra por la de una construcción nacional integradora.
http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/prensa/20090808/opinion/instinto-pueblo-20090808.html
ANTONIO ELORZA CATEDRÁTICO DE PENSAMIENTO POLÍTICO DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
El Correo
«No es 'el diálogo' lo que puede provocar un giro copernicano», dice el autor, «ya que no sólo es ineficaz, sino que supone dar visto bueno a la barbarie, e incluso la victoria de la vía policial es sólo condición necesaria pero no suficiente». «El problema es de pedagogía social, logrando que 'el pueblo vasco' ceda paso a la 'ciudadanía vasca'», apunta
En un libro reeditado hace unas semanas, titulado 'Sobre la historia', el ensayista José María Ridao ponía en tela de juicio la objetividad del relato histórico. A su juicio, hay infinitos relatos posibles. Y ello es cierto, lo cual no significa que esa diversidad se constituya en aval de la validez de todas y cada una de las interpretaciones. Desde la Guerra Civil, han proliferado los intentos para absolver al dictador Franco de su responsabilidad histórica, proponiendo incluso que su 'alzamiento' constituyó un factor de progreso en una España sumida antes en el caos de la República. Hay incluso quienes niegan el Holocausto judío, y son más numerosos aquéllos que ponen en tela de juicio el genocidio armenio. Sólo que tales relatos están marcados por una falsedad perfectamente cognoscible. En sentido contrario, la investigación de los historiadores, apoyada en una metodología válida, puede aproximar el rigor de la historia al de otras ciencias sociales y si el conocimiento de los datos alcanza un nivel suficiente, dar lugar a un debate donde el rigor del análisis permita en muchos casos extraer consecuencias políticas.
En política, el conocimiento es el supuesto de la elección racional. Ningún ejemplo mejor a contrario que el de Bush Junior y los 'neocon' americanos del American Enterprise Institute, cuando celebraron la invasión de Irak ignorando el complejo de conflictos que anidaba en la sociedad iraquí y las condiciones -económicas, militares, psicológico-sociales- que habrían permitido una cierta aceptación del hecho consumado. En el país de la politología, las dos últimas décadas de tratamiento de los problemas del mundo islámico constituyeron todo un recital de ignorancia. Claro que resultaba muy aburrido indagar sobre los fundamentos wahabíes del terrorismo de Osama bin Laden o sobre el proceso de radicalización de los Hermanos Musulmanes que lleva a Al-Zawahiri, por no hablar de los vínculos entre la dictadura de Sadam y los bastiones suníes de Irak frente al chiísmo. Los resultados son conocidos.
El caso vasco no es una excepción, aun cuando la singularidad del terrorismo de ETA en el marco europeo debiera haber suscitado una serie de preguntas y de explicaciones. Ante todo, conviene reconocer que el nacionalismo de ETA, como el de Ibarretxe, Arzalluz o Egibar, su pariente no violento, es un nacionalismo 'pas comme les autres', marcado por una diferencia de base. Aunque la fachada étnica esté ahí, su fondo, como el del nacionalismo alemán, es biológico. La lengua es un instrumento de afirmación y de reivindicación, una seña de identidad capital a la hora de definir el sujeto, el pueblo vasco, con independencia de que sea el modo de expresión mayoritario de las sociedades vascas: un euskaldun no forma parte de ese sujeto si no asume su condición de miembro del pueblo vasco según la concepción nacionalista. Sabino lo dijo con su habitual claridad: si los españoles aprendieran el vascuence, los vascos tendrían que cambiar de lengua. Por eso la política cultural nacionalista no ha sido nunca de integración, sino de asimilación, con el idioma como medio para ser vasco.
El concepto de pueblo vasco es por eso central en la ideología. No es un producto del cambio, sino un sujeto ya constituido desde sus orígenes, esos ocho o siete mil años de devenir en que a pesar de todos los asaltos sufridos desde el exterior ha mantenido lo que Ibarretxe llama 'su cultura'. En rigor, no tiene historia en el sentido habitual del término, pues ha conservado su naturaleza a lo largo del tiempo, al modo de una especie animal que logra siempre sobrevivir en un marco conflictivo, frente a las agresiones de los y del enemigo. Por eso no puede haber una solución política distinta de la recuperación del aislamiento que le es propio. El Manifiesto del Cincuentenario de ETA lo expresa de modo obsesivo. Con independencia de lo que hagan o piensen los ciudadanos vascos reales, desde una concepción estrictamente zoológica de 'in-group vs. out-group', es «el instinto de libertad de este pueblo» -léase de los abertzales- lo que dicta la lucha a muerte de ETA por la independencia. Pueblo, pueblo, pueblo: la palabra repiquetea una y otra vez con sonido metálico en los párrafos del documento.
Es el esquema del Fundador, sin alteraciones en lo esencial. La especie enemiga, opresora y despreciable a un tiempo, debe ser destruida. El 'enemigo' se presenta como nuevo término central, que corresponde a una situación de guerra, inductora de una deshumanización radical en ETA y en el círculo de sus seguidores, herederos del 'Nik ez dakit erdaraz' sabiniano. Las palabras de Yoyes mantienen su validez. No se trata sólo de una simpatía hacia la lucha armada, sino de que las muertes ajenas no suscitan siquiera compasión.
Con serenidad de 'killers', en línea con las actitudes conocidas del nazismo, la culpa es volcada por cualquiera de estos patriotas de inmediato sobre quienes mantienen 'el conflicto'. En una palabra, por mucho que luego escondan la cara en las encuestas, piensan que sólo cediendo el Estado ante la exigencia de ETA podrá ser lícito acabar con el terror. De modo hipócrita, el PNV actúa con demasiada frecuencia de segunda voz a este respecto: recordemos las palabras recientes de Erkoreka sobre las virtudes de un 'diálogo' que llevaría a ETA a poner fin a 'la violencia'. Como si Loyola no hubiese tenido lugar. Todo sea por no alinearse con el 'enemigo', ni siquiera después de los atentados, ocasión al contrario para marcar distancias. A fin de cuentas, la fuente doctrinal coincide.
Y como tantas veces sucede, la otra cara de la xenofobia y del racismo es la sacralización. La pureza de la religión servía de coartada ya para la discriminación de los estatutos de limpieza de sangre en el Antiguo Régimen, y no otro es el camino trazado por Sabino Arana. Jaugoikua y la patria vasca sirven de coartada para la brutalidad del enfrentamiento propuesto. Es el odio elevado a contenido de una religión, y para ello tanto Sabino como Luis percibieron desde muy pronto la importancia de los símbolos, que luego fueron enriqueciéndose en la historia del sabinianismo hasta configurar lo que Izaskun Sáez de la Fuente calificó de 'religión de sustitución'. Por eso resultan absurdos los intentos recientes de describir con toda riqueza de detalles la parafernalia de los cultos políticos de la izquierda abertzale, ignorando deliberadamente la existencia del cordón umbilical que los une con el mensaje originario de Sabino. Exaltación de la violencia, condena implacable del 'enemigo', fondo doctrinal emparentado con el nazismo son los pilares sobre los que asienta la religión política del odio propia de ETA. Luego vienen los rituales. «Pero nuestros antepasados les destrozaron y, en un baño de sangre, les arrojaron fuera de las fronteras de la patria», proponía Sabino. Y ahí estamos.
No es 'el diálogo' lo que puede provocar un giro copernicano, ya que no sólo es ineficaz, sino que supone dar visto bueno a la barbarie, e incluso la victoria de la vía policial es sólo condición necesaria pero no suficiente. Joseba Arregi lo ha visto bien. El problema es de pedagogía social, logrando que 'el pueblo vasco' ceda paso a la 'ciudadanía vasca' para sustituir de modo definitivo la lógica de guerra por la de una construcción nacional integradora.
http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/prensa/20090808/opinion/instinto-pueblo-20090808.html
lunes, 3 de agosto de 2009
A vueltas con la Verdad
03.08.2009
JAVIER OTAOLA | ABOGADO Y ESCRITOR
El Correo
«La religión debe tener y tiene un lugar en la esfera pública pero, en contra de lo que propone el Papa en su 'Caritas in veritate', difícilmente lo puede tener en un Estado aconfesional y en una sociedad secularizada en el ámbito de la política», sostiene el autor
La lectura de la encíclica 'Caritas in veritate' me ha provocado algunas reflexiones en torno al estatuto de la verdad en una sociedad abierta y democrática. Según nuestra propia experiencia como generación -nacidos en un régimen antidemocrático y confesionalmente católico-, llegados a la madurez con la posmodernidad, la caída del comunismo, la emergencia del megaterrorismo islamista y la llegada a la presidencia de Estados Unidos de Barack Obama, creo que muchos estaremos de acuerdo con Salvador Pániker en que, en efecto, vivimos, al menos en Europa, tiempos híbridos, tiempos de mestizaje ideológico, y de pluralismo moral y estético fruto de la complejidad de nuestros conocimientos y de la multiplicidad de nuestros saberes. Ese mestizaje nos obliga -tambien a los vascos- a gestionar la vida pública contando con la coexistencia en sociedad de varias y contradictorias cosmovisiones. En esta realidad social no es fácil la posición de alguien que se considera autorizado para proclamar unilateralmente una verdad indiscutible, al margen de los acuerdos éticos dialogados entre todos (Habermas); puede ser una posición meritoria por su osadía, y además ser plausible en el ámbito de nuestras convicciones y pertenencias particulares, pero es una posición socialmente insólita a la que sólo por el peso de la tradición nos hemos acostumbrado.
Introducida la «duda metódica» por Descartes y rota desde el siglo XVI la unidad espiritual de Europa; después de Feuerbach, Freud, Darwin, Nietzsche, y llegados a la posmodernidad y al «pluralismo razonable» de John Rawls, es una excentricidad que cualquiera de nosotros se irrogue, por sí y ante sí, potestad para dictar la verdad pública sin contar con las diferentes cosmovisiones presentes en sociedad, como si la verdad se presentara fácilmente ante nosotros como una evidencia ante la que no cupiera más que someter el propio juicio. Más aún, hoy más que nunca, somos conscientes, gracias a Alfred North Whitehead, de que «No hay verdades completas, todas las verdades son verdades a medias. Es cuando las tratamos como verdades completas cuando le hacemos el juego al mal».
La libertad democrática ampara como un fruto de la libertad de conciencia todas las convicciones -también las religiosas- pero lo hace 'sub especie libertatis' y desde luego no en razón de su verdad, por otro lado imposible de certificar.
El significado de la palabra 'verdad' abarca, por un lado, los valores subjetivos de veracidad, honestidad y buena fe de cada uno, pero la acepción que aquí nos importa sería la de verdad como certeza en el acuerdo de los conceptos con las cosas, los hechos o la realidad en particular; ese acuerdo hoy sólo puede ser acreditado públicamente con los presupuestos y el lenguaje de la ciencia, y en el orden de los valores por los consensos alcanzados entre todos (José Antonio Marina). Las verdades religiosas, por el contrario, son suplementos de verdad -verdades reveladas- que constituyen convicciones vinculantes sólo para los que se adhieren a dicha revelación.
Ya nos lo advertía el maestro Machado; 'en la soledad a veces vemos muy claras cosas que no son verdad'. Por otro lado, decía el venerable John Henry Newman -pasado del anglicanismo al catolicismo y recientemente beatificado- que «el católico que vive -y no especula- 'siente' la verdad». El problema es que sentir la verdad es cosa subjetiva y no es prueba suficiente para obligar a todos.
El estatuto de la verdad ha sufrido un lento proceso de depuración en las sociedades democráticas y hemos llegado a un equilibrio entre convicciones particulares y verdad, que no es sino un compromiso de conveniencia, de modo que la verdad pública entre nosotros sólo puede predicarse de la verdad científica o de la razón práctica: una verdad construida, fragmentaria, provisional... y tan modesta que siempre está dispuesta a dejarse corregir.
Más allá de la verdad científica se abre el ámbito de las convicciones personales, particulares, subjetivas -y hasta poéticas- que nos vinculan en conciencia; lo que no podemos admitir es que nos vinculen las convicciones de los demás, o querer obligar a los demás en función de nuestras propias convicciones. Nuestra fe es una realidad íntima y decisiva para cada uno de nosotros pero no puede imponerse como obligatoria para todos. Ni el Sermón de la montaña -con toda su belleza espiritual y moral- ni las prohibiciones del Levítico con su milenaria antigüedad, ni los 'hadiths' del profeta son evidentes al margen de la fe, luego difícilmente pueden incorporarse a la ley civil que se promulga por y para creyentes, paganos, pecadores y tambien justos.
El cristianismo -y más aún el catolicismo romano-es hoy -somos- una minoría en términos epistemológicos. Las certezas y verdades que hoy pueden cursar con carácter general en el ámbito de la vida política no pueden venir definidas por ningún sanedrín, ni colegio cardenalicio, ni por consejos de ulemas.
Las pocas certezas con las que hoy podemos contar 'urbi et orbi' son las -siempre- provisionales seguridades que nos aportan el consenso científico y los acuerdos democráticos en el marco de los derechos humanos, con los que nos hemos conjurado en un compromiso que pretendemos mantener de generación en generación.
Hasta el siglo XVII, la diversidad -religiosa, moral, étnica- era considerada un mal. Los totalitarismos modernos del XX volvieron a demonizar toda divergencia. Es cosa muy reciente que hayamos comenzado a valorar de una manera real la diversidad, el pluralismo y el disenso, y hayamos articulado instituciones capaces de articular constructivamente ese pluralismo.
«No reinaré sobre herejes», proclamó el emperador Carlos, y las guerras de religión que asolaron Europa fueron fruto de la imposibilidad de cobijar bajo la misma ley a personas con diferentes visiones del mundo y de la vida. Sin embargo, hoy, entre nosotros, vienen amparadas bajo la misma legalidad las manifestaciones del Día del Orgullo LGBT, las del 1 de Mayo, y las procesiones de Semana Santa. Las tres son 'verdaderas' en cierto modo porque responden a las convicciones de muchos, aunque puedan ser contradictorias. Eso es pluralismo.
Tenemos derecho a nuestras propias convicciones personales, fruto de nuestra experiencia biográfica, y a una ética de máximos fundada en esas convicciones, pero una convicción existencial, por muy viva que sea, no vale como demostración, ni es vinculante sino para quien la profesa. Lo que se discute en el ámbito de la ley civil, lo que ha de regular las relaciones interpersonales de todos tendrá que definirse a la vista de todos y con argumentos asequibles a todos. Desde este punto de vista, tenemos que admitir que en efecto la religión cristiana y las otras religiones deben tener y tienen un lugar en la esfera pública, en su dimensión cultual y cultural, como realidad social, y económica, y a través de esa mediación habrán de encontrar su lugar en la 'gobernanza' social, pero, en contra de lo que propone Benedicto XVI en su 'Caritas in veritate' difícilmente lo pueden tener en un Estado aconfesional y en una sociedad secularizada en el ámbito de la política y de los órganos legiferantes.
Javier Otaola es miembro de número de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País.
http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/prensa/20090803/opinion/vueltas-verdad-20090803.html
JAVIER OTAOLA | ABOGADO Y ESCRITOR
El Correo
«La religión debe tener y tiene un lugar en la esfera pública pero, en contra de lo que propone el Papa en su 'Caritas in veritate', difícilmente lo puede tener en un Estado aconfesional y en una sociedad secularizada en el ámbito de la política», sostiene el autor
La lectura de la encíclica 'Caritas in veritate' me ha provocado algunas reflexiones en torno al estatuto de la verdad en una sociedad abierta y democrática. Según nuestra propia experiencia como generación -nacidos en un régimen antidemocrático y confesionalmente católico-, llegados a la madurez con la posmodernidad, la caída del comunismo, la emergencia del megaterrorismo islamista y la llegada a la presidencia de Estados Unidos de Barack Obama, creo que muchos estaremos de acuerdo con Salvador Pániker en que, en efecto, vivimos, al menos en Europa, tiempos híbridos, tiempos de mestizaje ideológico, y de pluralismo moral y estético fruto de la complejidad de nuestros conocimientos y de la multiplicidad de nuestros saberes. Ese mestizaje nos obliga -tambien a los vascos- a gestionar la vida pública contando con la coexistencia en sociedad de varias y contradictorias cosmovisiones. En esta realidad social no es fácil la posición de alguien que se considera autorizado para proclamar unilateralmente una verdad indiscutible, al margen de los acuerdos éticos dialogados entre todos (Habermas); puede ser una posición meritoria por su osadía, y además ser plausible en el ámbito de nuestras convicciones y pertenencias particulares, pero es una posición socialmente insólita a la que sólo por el peso de la tradición nos hemos acostumbrado.
Introducida la «duda metódica» por Descartes y rota desde el siglo XVI la unidad espiritual de Europa; después de Feuerbach, Freud, Darwin, Nietzsche, y llegados a la posmodernidad y al «pluralismo razonable» de John Rawls, es una excentricidad que cualquiera de nosotros se irrogue, por sí y ante sí, potestad para dictar la verdad pública sin contar con las diferentes cosmovisiones presentes en sociedad, como si la verdad se presentara fácilmente ante nosotros como una evidencia ante la que no cupiera más que someter el propio juicio. Más aún, hoy más que nunca, somos conscientes, gracias a Alfred North Whitehead, de que «No hay verdades completas, todas las verdades son verdades a medias. Es cuando las tratamos como verdades completas cuando le hacemos el juego al mal».
La libertad democrática ampara como un fruto de la libertad de conciencia todas las convicciones -también las religiosas- pero lo hace 'sub especie libertatis' y desde luego no en razón de su verdad, por otro lado imposible de certificar.
El significado de la palabra 'verdad' abarca, por un lado, los valores subjetivos de veracidad, honestidad y buena fe de cada uno, pero la acepción que aquí nos importa sería la de verdad como certeza en el acuerdo de los conceptos con las cosas, los hechos o la realidad en particular; ese acuerdo hoy sólo puede ser acreditado públicamente con los presupuestos y el lenguaje de la ciencia, y en el orden de los valores por los consensos alcanzados entre todos (José Antonio Marina). Las verdades religiosas, por el contrario, son suplementos de verdad -verdades reveladas- que constituyen convicciones vinculantes sólo para los que se adhieren a dicha revelación.
Ya nos lo advertía el maestro Machado; 'en la soledad a veces vemos muy claras cosas que no son verdad'. Por otro lado, decía el venerable John Henry Newman -pasado del anglicanismo al catolicismo y recientemente beatificado- que «el católico que vive -y no especula- 'siente' la verdad». El problema es que sentir la verdad es cosa subjetiva y no es prueba suficiente para obligar a todos.
El estatuto de la verdad ha sufrido un lento proceso de depuración en las sociedades democráticas y hemos llegado a un equilibrio entre convicciones particulares y verdad, que no es sino un compromiso de conveniencia, de modo que la verdad pública entre nosotros sólo puede predicarse de la verdad científica o de la razón práctica: una verdad construida, fragmentaria, provisional... y tan modesta que siempre está dispuesta a dejarse corregir.
Más allá de la verdad científica se abre el ámbito de las convicciones personales, particulares, subjetivas -y hasta poéticas- que nos vinculan en conciencia; lo que no podemos admitir es que nos vinculen las convicciones de los demás, o querer obligar a los demás en función de nuestras propias convicciones. Nuestra fe es una realidad íntima y decisiva para cada uno de nosotros pero no puede imponerse como obligatoria para todos. Ni el Sermón de la montaña -con toda su belleza espiritual y moral- ni las prohibiciones del Levítico con su milenaria antigüedad, ni los 'hadiths' del profeta son evidentes al margen de la fe, luego difícilmente pueden incorporarse a la ley civil que se promulga por y para creyentes, paganos, pecadores y tambien justos.
El cristianismo -y más aún el catolicismo romano-es hoy -somos- una minoría en términos epistemológicos. Las certezas y verdades que hoy pueden cursar con carácter general en el ámbito de la vida política no pueden venir definidas por ningún sanedrín, ni colegio cardenalicio, ni por consejos de ulemas.
Las pocas certezas con las que hoy podemos contar 'urbi et orbi' son las -siempre- provisionales seguridades que nos aportan el consenso científico y los acuerdos democráticos en el marco de los derechos humanos, con los que nos hemos conjurado en un compromiso que pretendemos mantener de generación en generación.
Hasta el siglo XVII, la diversidad -religiosa, moral, étnica- era considerada un mal. Los totalitarismos modernos del XX volvieron a demonizar toda divergencia. Es cosa muy reciente que hayamos comenzado a valorar de una manera real la diversidad, el pluralismo y el disenso, y hayamos articulado instituciones capaces de articular constructivamente ese pluralismo.
«No reinaré sobre herejes», proclamó el emperador Carlos, y las guerras de religión que asolaron Europa fueron fruto de la imposibilidad de cobijar bajo la misma ley a personas con diferentes visiones del mundo y de la vida. Sin embargo, hoy, entre nosotros, vienen amparadas bajo la misma legalidad las manifestaciones del Día del Orgullo LGBT, las del 1 de Mayo, y las procesiones de Semana Santa. Las tres son 'verdaderas' en cierto modo porque responden a las convicciones de muchos, aunque puedan ser contradictorias. Eso es pluralismo.
Tenemos derecho a nuestras propias convicciones personales, fruto de nuestra experiencia biográfica, y a una ética de máximos fundada en esas convicciones, pero una convicción existencial, por muy viva que sea, no vale como demostración, ni es vinculante sino para quien la profesa. Lo que se discute en el ámbito de la ley civil, lo que ha de regular las relaciones interpersonales de todos tendrá que definirse a la vista de todos y con argumentos asequibles a todos. Desde este punto de vista, tenemos que admitir que en efecto la religión cristiana y las otras religiones deben tener y tienen un lugar en la esfera pública, en su dimensión cultual y cultural, como realidad social, y económica, y a través de esa mediación habrán de encontrar su lugar en la 'gobernanza' social, pero, en contra de lo que propone Benedicto XVI en su 'Caritas in veritate' difícilmente lo pueden tener en un Estado aconfesional y en una sociedad secularizada en el ámbito de la política y de los órganos legiferantes.
Javier Otaola es miembro de número de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País.
http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/prensa/20090803/opinion/vueltas-verdad-20090803.html
sábado, 1 de agosto de 2009
Suscribirse a:
Entradas (Atom)