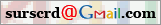EL CORREO 29/12/12
JAVIER ZARZALEJOS
Pensar que el entendimiento entre Mas y Junqueras lleva escrito el fracaso inevitable es desconocer la extraordinaria comodidad que proporciona flotar en el plasma nacionalista
Es muy poco probable que quien vive de ser un problema quiera resolverlo. Durante décadas hemos querido orillar esta contradicción genética en la posición de los nacionalismos hacia la Constitución, buscando ese pretendido ‘encaje en España’, un encaje impensable –e indeseable– para esta inexorable lógica del nacionalismo. Las cosas, sin embargo, han llegado a un punto en el que el rechazo de los nacionalismos a la política de conllevanza y su agresiva ruptura con los mínimos de lealtad institucional, impiden seguir ese juego, al menos hasta que no se recupere el tablero que en Barcelona la patada nacionalista ha hecho saltar por los aires. Porque sólo en ese tablero, que se construyó con el consenso constitucional y los acuerdos de la Transición –los declarados y los implícitos– puede encontrar el lugar que necesita la política democrática. La alternativa, como han dejado claro los nacionalistas catalanes, es el choque, la política de fuerza y de hechos consumados, que es la estrategia contra la Constitución que el nacionalismo catalán hace visible con la manifestación del 11 de septiembre. El nacionalismo catalán ha decidido hacer insalvable esa fractura simbólica, afectiva y humana con el resto de España y sitúa su futuro en la gestión oportunista de esta quiebra.
Lo que en 1978 era un proyecto de transformación del Estado lleno de ambición e incógnitas se ha culminado en niveles máximos tanto en lo que significaba de descentralización política como de reconocimiento de identidades. Pocas expresiones de la vida social quedan libres de la sujeción a los cánones establecidos por la reelaboración identitaria que reclama su dominio hasta en los rincones más escondidos del espacio público. Y esto no es que sea especialmente meritorio pero es un hecho. Por más que prediquen su incomodidad en el Estado, no hay otro caso de integración tan continuada, irrestricta y lucrativa como la de los nacionalistas, tanto en sus respectivas comunidades autónomas como a través de su influencia en el gobierno de la nación.
Se reclama diálogo cuando no se ha hecho otra cosa, con todos los gobiernos y en todos los momentos. Se pide ‘sensibilidad’ cuando el lenguaje político y periodístico ha de someterse a las tabúes que ha impuesto las prescripciones semánticas del nacionalismo más exacerbado.
Se elogia el pacto, cuando el ultimátum, el ‘sí o sí’ o la amenaza como la de Artur Mas al presidente del Gobierno cuando este rechazó la exigencia de pacto fiscal, ponen seriamente en duda la sinceridad de semejantes apelaciones, mientras el nacionalismo entienda el pacto como ganancia a cuenta, nunca como renuncia mutua.
Frente a la evidente gravedad de lo que está ocurriendo en Cataluña, se extiende la idea tranquilizadora de que el pacto CiU-ERC caerá por su propio peso, que es inviable, que tiene sus días contados. Tal previsión, sin embargo, puede resultar precipitada.
En primer lugar, si ese pacto es tan precario e insostenible, habría que empezar por una explicación razonable de por qué ha llegado a producirse. Artur Mas no es más que un mediocre ganador de las elecciones pero un estruendoso perdedor del plebiscito que él mismo planteó. ¿Cómo es posible que un liderazgo tan descapitalizado pueda cerrar un acuerdo que al parecer sólo desean los que lo han fabricado?
Pero, en segundo lugar, pensar que el entendimiento entre Mas y Junqueras lleva escrito el fracaso inevitable es desconocer la extraordinaria comodidad que proporciona flotar en el plasma nacionalista y la eficacia de la apelación frentista para salvar contradicciones.
En tercer lugar, el nuevo gobierno nacionalista en Cataluña puede durar mucho o poco pero lo relevante es que, al margen de este concreto gobierno, lo que hay no es un acto testimonial sino un proceso de ruptura alentado por determinadas élites del nacionalismo burgués que sienten amenazado su control patrimonial sobre Cataluña y por la pretensión de la Esquerra Republicana, como izquierda y como nacionalista, de ocupar los espacios que le deja la crisis económica y social acentuando su perfil más antisistema.
La cuestión no es si CiU y Esquerra tienen suficientes puntos de contacto para compartir la responsabilidad de gobierno, sino si esa relación es mutuamente funcional, si puede ser en alguna medida simbiótica.
Precisamente es este proceso, que trasciende a una concreta fórmula de gobierno, lo que explica que un personaje como Mas –que en buena lógica democrática debería haber abandonado la escena– encabece la estrategia más desestabilizadora y divisiva que se ha experimentado en Cataluña en tiempos democráticos. Una sociedad civil débil y renuente a expresar su malestar y una opinión publicada que, salvo muy contadas excepciones, opta por la glosa benevolente del independentismo asumiendo patrióticamente como propio el discurso del agravio y la victimización de Cataluña, no constituyen precisamente una realidad disuasoria para Mas y su equipo.
La aspereza despectiva y amenazante con la que Mas se pronuncia, la sucesión de gestos hostiles, la explicitación de un desafío ilegal y antidemocrático contra la Constitución, sitúan a Convergència i Unió en un terreno mucho más próximo a ERC de lo que se supone. El sentido del acuerdo es repartirse con Junqueras los componentes antisistema que el nacionalismo catalán viene acumulando porque a eso lleva su decisión de romper. El telón con el que Mas tapó el cuadro del Rey para que éste no presidiera su toma de posesión ni siquiera simbólicamente no es una anécdota; es una declaración.
sábado, 29 de diciembre de 2012
domingo, 16 de diciembre de 2012
La nostalgia del bienestar
JAVIER ZARZALEJOS
EL CORREO 16/12/12
Si se ha podido superar el efecto acumulado de estas crisis fiscal, económica y de cohesión social es, sobre todo, porque hemos podido endeudarnos. Hasta ahora.
La crisis del modelo de bienestar ofrece un terreno en el que la demagogia y el populismo se pueden mover a sus anchas. Poco tiene que ver con el compromiso de solidaridad hacia aquellos que apenas pueden hacer frente a las dificultades de la recesión y se ven más directamente afectados por los ajustes. Se trata de aprovechar la crisis para propagar el mensaje de la antipolítica que tan fácilmente arraiga en la indignación y el enfado ciudadano. Como suele ocurrir con todo populismo, se trata de hacer creer que los dones de la providencia estatal están ahí, a disposición de todos y sin coste, y que si no llegan a sus justos beneficiarios –el pueblo–, se debe sólo a la maldad ideológica de unos perversos gobernantes conjurados para llevar la zozobra y la infelicidad a sus conciudadanos.
Traigo a colación de nuevo al sociólogo británico, ya desaparecido, Tony Judt, cuando éste advertía a los socialistas –él mismo lo era– de que el modelo de bienestar que conocemos era el resultado de unas circunstancias que no era probable que se repitieran. De ahí la necesidad de adoptar una perspectiva distinta sobre la forma de organizar la solidaridad y las prestaciones públicas si queremos que estas continúen siendo factores primordiales de vertebración y cohesión sociales.
Judt era todo menos un ‘neoliberal’. Aun así, su exhortación ha caído en el saco más roto que nunca de la izquierda española y no parece que vaya a ser atendida por ninguno de esos aparentes debates que los socialistas llevan tanto tiempo diciendo que se van a plantear y nunca se disponen a afrontar.
Lo que hoy reconocemos como Estado del bienestar nace en Europa después de la II Guerra Mundial, es decir en un entorno de destrucción, muerte y empobrecimiento pero con una conciencia compartida de solidaridad y cooperación que el esfuerzo bélico había reforzado.
De la devastación de la guerra, Europa emerge con un dinámico crecimiento económico, espoleado por la necesidad de la reconstrucción y la cuantiosa ayuda de los Estados Unidos. El paraguas militar de los americanos ahorra a los europeos una costosa factura defensiva y anuda la relación atlántica que, al mismo tiempo, define el ámbito de la economía mundial. Una demografía ‘sana’ alimenta ese tipo de empleo ya casi olvidado: industrial, jerarquizado y prácticamente vitalicio. Crecimiento de la productividad, energía barata y segura, activación del comercio internacional, incorporación creciente de la mujer al trabajo tras el esfuerzo decisivo que las mujeres habían realizado en la fábricas y los servicios que habían sostenido el ingente esfuerzo bélico, son otros tantos factores distintivos de este proceso en el que las economías son capaces de generar un importante excedente con el que financiar mejoras sensibles de las condiciones de vida. En este contexto, las bases fiscales se amplían y la imposición encuentra un largo recorrido porque se produce una relación visible entre impuestos y prestaciones y entre quienes son a la vez contribuyentes pero también beneficiarios de las prestaciones que aquellos financian. De este modo, el Estado del bienestar se asienta y se legitima en sociedades todavía muy homogéneas, con lazos cívicos que la guerra ha fortalecido e instituciones que como la familia y la educación desplegaban un amplio efecto de vertebración, de prevención de la exclusión y de impulso a la movilidad social. Así, hasta las transformaciones de los paradigmas culturales y educativos de la década de los 60, la socialización se realiza en torno a valores de responsabilidad personal. El Estado –aun con la universalización de las principales prestaciones públicas– es todavía una red de seguridad más que una red de dependencia.
Con cuantos matices y excepciones que se quiera esta puede ser una descripción bastante cercana a la realidad de lo que hizo posible el Estado de bienestar. Condiciones que es evidente que, o ya no existen o se han transformado radicalmente. Si hemos podido financiar hasta ahora el bienestar no es, ciertamente, por la pujanza de nuestras economías, ni por el ‘invierno demográfico’ en que vivimos, ni por un empleo escaso y poco cualificado, ni por esquemas fiscales abrumadores para los que pagan e incentivadores del fraude en los que no quieren pagar, ni por la perversa idea de que todo lo público es o debe ser gratuito. Si se ha podido superar el efecto acumulado de estas crisis fiscal, económica, cultural y de cohesión social es, sobre todo, porque hemos podido endeudarnos. Hasta ahora. Porque esta crisis, en la medida en que es una crisis de deuda, lo es también de nuestro modelo de bienestar que se ha financiado con ella. Por eso, insistir en una salida a la crisis basada en el gasto público es el camino cegado de un mundo que ya no funciona según las reglas a las que con una notoria despreocupación estábamos a acostumbrados. Podremos endeudarnos si ofrecemos reformas profundas y garantías de crecimiento, es decir, de formación, de innovación, de productividad, de rigor en las finanzas públicas, de buen funcionamiento del cuadro institucional con estabilidad y previsibilidad. Y aun así lo que podamos endeudarnos difícilmente podrá destinarse a financiar los regalos electorales o los extravagantes dispendios del buenismo político, pródigo en financiar sus ilimitados ‘nuevos derechos’, nuevos, sobre todo, porque no tienen asociado deber alguno. Puede gustar o no, pero esto es lo que hay. Y de esta no se sale ni con demagogia ni con populismo, se adorne quien se adorne con ellos.
EL CORREO 16/12/12
Si se ha podido superar el efecto acumulado de estas crisis fiscal, económica y de cohesión social es, sobre todo, porque hemos podido endeudarnos. Hasta ahora.
La crisis del modelo de bienestar ofrece un terreno en el que la demagogia y el populismo se pueden mover a sus anchas. Poco tiene que ver con el compromiso de solidaridad hacia aquellos que apenas pueden hacer frente a las dificultades de la recesión y se ven más directamente afectados por los ajustes. Se trata de aprovechar la crisis para propagar el mensaje de la antipolítica que tan fácilmente arraiga en la indignación y el enfado ciudadano. Como suele ocurrir con todo populismo, se trata de hacer creer que los dones de la providencia estatal están ahí, a disposición de todos y sin coste, y que si no llegan a sus justos beneficiarios –el pueblo–, se debe sólo a la maldad ideológica de unos perversos gobernantes conjurados para llevar la zozobra y la infelicidad a sus conciudadanos.
Traigo a colación de nuevo al sociólogo británico, ya desaparecido, Tony Judt, cuando éste advertía a los socialistas –él mismo lo era– de que el modelo de bienestar que conocemos era el resultado de unas circunstancias que no era probable que se repitieran. De ahí la necesidad de adoptar una perspectiva distinta sobre la forma de organizar la solidaridad y las prestaciones públicas si queremos que estas continúen siendo factores primordiales de vertebración y cohesión sociales.
Judt era todo menos un ‘neoliberal’. Aun así, su exhortación ha caído en el saco más roto que nunca de la izquierda española y no parece que vaya a ser atendida por ninguno de esos aparentes debates que los socialistas llevan tanto tiempo diciendo que se van a plantear y nunca se disponen a afrontar.
Lo que hoy reconocemos como Estado del bienestar nace en Europa después de la II Guerra Mundial, es decir en un entorno de destrucción, muerte y empobrecimiento pero con una conciencia compartida de solidaridad y cooperación que el esfuerzo bélico había reforzado.
De la devastación de la guerra, Europa emerge con un dinámico crecimiento económico, espoleado por la necesidad de la reconstrucción y la cuantiosa ayuda de los Estados Unidos. El paraguas militar de los americanos ahorra a los europeos una costosa factura defensiva y anuda la relación atlántica que, al mismo tiempo, define el ámbito de la economía mundial. Una demografía ‘sana’ alimenta ese tipo de empleo ya casi olvidado: industrial, jerarquizado y prácticamente vitalicio. Crecimiento de la productividad, energía barata y segura, activación del comercio internacional, incorporación creciente de la mujer al trabajo tras el esfuerzo decisivo que las mujeres habían realizado en la fábricas y los servicios que habían sostenido el ingente esfuerzo bélico, son otros tantos factores distintivos de este proceso en el que las economías son capaces de generar un importante excedente con el que financiar mejoras sensibles de las condiciones de vida. En este contexto, las bases fiscales se amplían y la imposición encuentra un largo recorrido porque se produce una relación visible entre impuestos y prestaciones y entre quienes son a la vez contribuyentes pero también beneficiarios de las prestaciones que aquellos financian. De este modo, el Estado del bienestar se asienta y se legitima en sociedades todavía muy homogéneas, con lazos cívicos que la guerra ha fortalecido e instituciones que como la familia y la educación desplegaban un amplio efecto de vertebración, de prevención de la exclusión y de impulso a la movilidad social. Así, hasta las transformaciones de los paradigmas culturales y educativos de la década de los 60, la socialización se realiza en torno a valores de responsabilidad personal. El Estado –aun con la universalización de las principales prestaciones públicas– es todavía una red de seguridad más que una red de dependencia.
Con cuantos matices y excepciones que se quiera esta puede ser una descripción bastante cercana a la realidad de lo que hizo posible el Estado de bienestar. Condiciones que es evidente que, o ya no existen o se han transformado radicalmente. Si hemos podido financiar hasta ahora el bienestar no es, ciertamente, por la pujanza de nuestras economías, ni por el ‘invierno demográfico’ en que vivimos, ni por un empleo escaso y poco cualificado, ni por esquemas fiscales abrumadores para los que pagan e incentivadores del fraude en los que no quieren pagar, ni por la perversa idea de que todo lo público es o debe ser gratuito. Si se ha podido superar el efecto acumulado de estas crisis fiscal, económica, cultural y de cohesión social es, sobre todo, porque hemos podido endeudarnos. Hasta ahora. Porque esta crisis, en la medida en que es una crisis de deuda, lo es también de nuestro modelo de bienestar que se ha financiado con ella. Por eso, insistir en una salida a la crisis basada en el gasto público es el camino cegado de un mundo que ya no funciona según las reglas a las que con una notoria despreocupación estábamos a acostumbrados. Podremos endeudarnos si ofrecemos reformas profundas y garantías de crecimiento, es decir, de formación, de innovación, de productividad, de rigor en las finanzas públicas, de buen funcionamiento del cuadro institucional con estabilidad y previsibilidad. Y aun así lo que podamos endeudarnos difícilmente podrá destinarse a financiar los regalos electorales o los extravagantes dispendios del buenismo político, pródigo en financiar sus ilimitados ‘nuevos derechos’, nuevos, sobre todo, porque no tienen asociado deber alguno. Puede gustar o no, pero esto es lo que hay. Y de esta no se sale ni con demagogia ni con populismo, se adorne quien se adorne con ellos.
martes, 27 de noviembre de 2012
La tentación populista
Fernando Savater
El Correo 24/11/12
El populismo separatista, incluso cuando no hay ninguna prisa para ponerlo en práctica, es un útil entretenimiento para tapar errores y hasta fechorías, inflamando egoísmos colectivos y adormeciendo cerebros individuales.
Parece ser una ley histórica del funcionamiento de las ideologías políticas que el vacío dejado por la democracia institucional –cuando fallan en la práctica las garantías de derechos y las promesas de prosperidad general– se vea inmediatamente lleno por la mermelada demagógica del populismo. Lo característico de la oferta populista es denunciar los procedimientos y garantías del sistema democrático como lo opuesto a la democracia, que sería una emanación directa, inmediata y sin trabas del Pueblo. En efecto, ya en sus comienzos griegos pero sobre todo desde su reinvención en la modernidad a partir de las revoluciones del siglo XVIII, la democracia –o sea el gobierno de los ciudadanos por los ciudadanos y para los ciudadanos– se ha caracterizado por establecer una serie de cautelas y barreras defensivas frente al Pueblo. O más bien frente a los que se autoproclaman portavoces inapelables del Pueblo, que se expresa por su boca sin atender a zarandajas legales. El Pueblo es precisamente lo contrario de la democracia, porque cuanto quiere, exige o reivindica –según sus espontáneos voceros, claro– es indiscutible e inapelable; mientras que lo propio de la democracia de los ciudadanos es que todo pueda y deba ser discutido –por eso la democracia es parlamentaria– y siempre quepa apelar a instancias de arbitraje, para lo cual se establece la división de poderes.
El nacionalismo es una ideología política que puede y en ocasiones sabe someterse a la disciplina democrática, pero que siempre guarda muy viva la tentación populista. Después de todo, su base es mucho más afectiva y sentimental que razonante. Si uno se proclama comunista o liberal, pongamos por caso, no puede coherentemente negarse a discutir sus principios, a argumentar a favor de las medidas que propone frente a otras diferentes o a discernir entre las diversas escuelas doctrinales que se enfrentan dentro de su tradición política. Hace falta manejar cierta bibliografía… Pero todo eso es superfluo para quien declara que se siente nacionalista: no hay nada que explicar ni razonar, nada que justificar porque es algo que hay que ser como mandan las tripas y quien no lo es se cae del Pueblo y se enfanga en la tiniebla enemiga. Se trata de una doctrina política muy barata, al alcance de cualquiera, por indigente mental que sea… y sobre todo si lo es.
El señor Artur Mas ha sido durante largo tiempo un nacionalista formal (quiero decir: democráticamente formal) hasta que últimamente parece haberse entregado de lleno a la tentación populista. Y como es clásico ha pasado inmediatamente a considerar prescindibles y opresoras las leyes del Estado en que vive (y mediante las cuales ha llegado al destacado cargo que ocupa) para vitorear una voluntad popular que podría expresarse al margen de ellas de modo plebiscitario, aunque sólo en Cataluña. Pese a que su propuesta independentista afecta por igual a todos los ciudadanos españoles y no únicamente a los empadronados en esa región autónoma, el referéndum de bordes imprecisos respecto a su fondo y a su momento que viene planteando sólo se dirigirá a los catalanes. Los catalanes pueden decidir si quieren seguir siendo españoles pero los españoles nada tienen que decir sobre si aún quieren ser catalanes. Sorprendente. Y también sorprende que el propio término de ‘independencia’ quede en segundo plano en tal consulta respecto a otras fórmulas como la de ‘un Estado propio en Europa’, que es algo que obviamente no depende de la voluntad de los catalanes, ni siquiera de la del resto de los españoles sino que debería contar con la aprobación de los socios de la Unión Europea. Aunque, claro, una vez arrolladas las leyes de España por la democracia directa popular, por qué detenerse ante la legislación de Europa…
Decía Paul Válery que «hay palabras que cantan más que hablan». Sin duda ‘independencia’ es una de ellas pero podríamos señalar que en este caso ‘canta’ no sólo en el sentido imaginado por el poeta francés (es decir que expresa una exaltación del ánimo más que un contenido político) sino también en el de nuestra lengua, cuando decimos que ‘canta mucho’ o que ‘da el cante’. O sea que con ella se enmascaran intereses poco elevados que no quieren reconocerse abiertamente. Por ejemplo, encubrir una mala gestión de los asuntos públicos que han llevado a Cataluña a un enorme déficit y a severos recortes para los que se quieren buscar culpables fuera de los gobernantes locales mismos, cuya responsabilidad es obvia. No cabe duda de que el populismo separatista, incluso cuando no hay ninguna prisa para ponerlo en práctica, es un útil entretenimiento para tapar errores y hasta fechorías, inflamando egoísmos colectivos y adormeciendo cerebros individuales. Pero sólo sirve a los intereses de la cúpula nacionalista que se aprovecha de él, mientras causa daños difíciles de reparar y dificulta la recuperación económica del país de la que depende la prosperidad de la mayoría de los catalanes como la del resto de españoles. Las flatulencias que inflan el globo del Pueblo serán costeadas a alto precio por las economías domésticas y la disensión política de los ciudadanos españoles, incluidos los catalanes: lo veremos, ojalá me equivoque, más pronto que tarde.
El Correo 24/11/12
El populismo separatista, incluso cuando no hay ninguna prisa para ponerlo en práctica, es un útil entretenimiento para tapar errores y hasta fechorías, inflamando egoísmos colectivos y adormeciendo cerebros individuales.
Parece ser una ley histórica del funcionamiento de las ideologías políticas que el vacío dejado por la democracia institucional –cuando fallan en la práctica las garantías de derechos y las promesas de prosperidad general– se vea inmediatamente lleno por la mermelada demagógica del populismo. Lo característico de la oferta populista es denunciar los procedimientos y garantías del sistema democrático como lo opuesto a la democracia, que sería una emanación directa, inmediata y sin trabas del Pueblo. En efecto, ya en sus comienzos griegos pero sobre todo desde su reinvención en la modernidad a partir de las revoluciones del siglo XVIII, la democracia –o sea el gobierno de los ciudadanos por los ciudadanos y para los ciudadanos– se ha caracterizado por establecer una serie de cautelas y barreras defensivas frente al Pueblo. O más bien frente a los que se autoproclaman portavoces inapelables del Pueblo, que se expresa por su boca sin atender a zarandajas legales. El Pueblo es precisamente lo contrario de la democracia, porque cuanto quiere, exige o reivindica –según sus espontáneos voceros, claro– es indiscutible e inapelable; mientras que lo propio de la democracia de los ciudadanos es que todo pueda y deba ser discutido –por eso la democracia es parlamentaria– y siempre quepa apelar a instancias de arbitraje, para lo cual se establece la división de poderes.
El nacionalismo es una ideología política que puede y en ocasiones sabe someterse a la disciplina democrática, pero que siempre guarda muy viva la tentación populista. Después de todo, su base es mucho más afectiva y sentimental que razonante. Si uno se proclama comunista o liberal, pongamos por caso, no puede coherentemente negarse a discutir sus principios, a argumentar a favor de las medidas que propone frente a otras diferentes o a discernir entre las diversas escuelas doctrinales que se enfrentan dentro de su tradición política. Hace falta manejar cierta bibliografía… Pero todo eso es superfluo para quien declara que se siente nacionalista: no hay nada que explicar ni razonar, nada que justificar porque es algo que hay que ser como mandan las tripas y quien no lo es se cae del Pueblo y se enfanga en la tiniebla enemiga. Se trata de una doctrina política muy barata, al alcance de cualquiera, por indigente mental que sea… y sobre todo si lo es.
El señor Artur Mas ha sido durante largo tiempo un nacionalista formal (quiero decir: democráticamente formal) hasta que últimamente parece haberse entregado de lleno a la tentación populista. Y como es clásico ha pasado inmediatamente a considerar prescindibles y opresoras las leyes del Estado en que vive (y mediante las cuales ha llegado al destacado cargo que ocupa) para vitorear una voluntad popular que podría expresarse al margen de ellas de modo plebiscitario, aunque sólo en Cataluña. Pese a que su propuesta independentista afecta por igual a todos los ciudadanos españoles y no únicamente a los empadronados en esa región autónoma, el referéndum de bordes imprecisos respecto a su fondo y a su momento que viene planteando sólo se dirigirá a los catalanes. Los catalanes pueden decidir si quieren seguir siendo españoles pero los españoles nada tienen que decir sobre si aún quieren ser catalanes. Sorprendente. Y también sorprende que el propio término de ‘independencia’ quede en segundo plano en tal consulta respecto a otras fórmulas como la de ‘un Estado propio en Europa’, que es algo que obviamente no depende de la voluntad de los catalanes, ni siquiera de la del resto de los españoles sino que debería contar con la aprobación de los socios de la Unión Europea. Aunque, claro, una vez arrolladas las leyes de España por la democracia directa popular, por qué detenerse ante la legislación de Europa…
Decía Paul Válery que «hay palabras que cantan más que hablan». Sin duda ‘independencia’ es una de ellas pero podríamos señalar que en este caso ‘canta’ no sólo en el sentido imaginado por el poeta francés (es decir que expresa una exaltación del ánimo más que un contenido político) sino también en el de nuestra lengua, cuando decimos que ‘canta mucho’ o que ‘da el cante’. O sea que con ella se enmascaran intereses poco elevados que no quieren reconocerse abiertamente. Por ejemplo, encubrir una mala gestión de los asuntos públicos que han llevado a Cataluña a un enorme déficit y a severos recortes para los que se quieren buscar culpables fuera de los gobernantes locales mismos, cuya responsabilidad es obvia. No cabe duda de que el populismo separatista, incluso cuando no hay ninguna prisa para ponerlo en práctica, es un útil entretenimiento para tapar errores y hasta fechorías, inflamando egoísmos colectivos y adormeciendo cerebros individuales. Pero sólo sirve a los intereses de la cúpula nacionalista que se aprovecha de él, mientras causa daños difíciles de reparar y dificulta la recuperación económica del país de la que depende la prosperidad de la mayoría de los catalanes como la del resto de españoles. Las flatulencias que inflan el globo del Pueblo serán costeadas a alto precio por las economías domésticas y la disensión política de los ciudadanos españoles, incluidos los catalanes: lo veremos, ojalá me equivoque, más pronto que tarde.
jueves, 22 de noviembre de 2012
Los dos conceptos de nación
Joseba Arregi
22/11/2012 El Mundo
TRIBUNA: POLÍTICA
El autor diferencia entre el significado político y el cultural y etnolingüístico de esa palabra
Es casi una perogrullada afirmar que la política se ha convertido, si no lo ha sido siempre, en una batalla del y sobre el lenguaje: quién ocupa antes una palabra para darle el sentido que desea, quién impone los términos del debate, quién utiliza las palabras no para darse a entender, sino para mezclar contenidos, sembrar dudas, desdibujar fronteras conceptuales, impedir que exista el diálogo -un diálogo que es tan reclamado por casi todos los políticos, olvidando en general que para poder hablar es preciso atenerse a las reglas gramaticales, pues de otra manera lo que se produce es un galimatías-.
Parece que en estos momentos de fiebre soberanista en Cataluña y de toma general de conciencia de que la estructura del Estado autonómico requiere una seria revisión, los participantes en el debate debieran estar interesados en calibrar los términos de la discusión, en pulir el sentido que dan a las palabras que utilizan, en explicar lo que entienden con lo que dicen, si es que realmente lo saben. Pero demasiadas veces da la impresión de que no es así.
Estamos hablando de la estructura del Estado, estamos hablando de la nación española, estamos hablando de naciones, estamos hablando de la reforma de la Constitución, y estamos hablando del pluralismo de España. ¿Estamos realmente interesados en hablar y dialogar sobre estas cuestiones para llegar a algún punto de acuerdo o de desacuerdo claro?
El presidente Zapatero afirmó en su día que el término nación es algo discutido y discutible. Pujol afirmó, también en su día, que si bien la nación catalana existía, algo evidente para él, ponía en duda que existiera una nación española. El presidente actual, Mariano Rajoy, afirma con naturalidad que España es una gran nación, al igual que el PP dice con toda naturalidad que es un partido nacional. ¿De qué nación se está hablando? Para saberlo es conveniente tener en cuenta el devenir de este concepto tras la revolución liberal en Europa, que es cuando el término nación recibe sus significados políticos. Y el primer significado político es el que recibe de la propia revolución liberal: se trata de la asociación voluntaria de ciudadanos soberanos, la nación se constituye a partir de la voluntad de los ciudadanos de vivir juntos, es una comunidad política que no prejuzga la existencia de una comunidad lingüística o cultural.
La nación moderna nace como nación política y es así como se convierte en el actor político principal de la modernidad. Ello no prejuzga la existencia de una comunidad cultural o lingüística, pues en el ejemplo clásico al que se recurre siempre para subrayar la superposición exacta de la nación política sobre la nación cultural y etnolingüística, Francia, es preciso recordar que en el momento de la Revolución Francesa en Francia se hablaban decenas de lenguas y patois, y que es a partir de 1918, gracias a la sangre derramada en la que siguen llamando la grandeguerre, cuando en verdad se produce esa superposición como queda expresado en la frase de las lápidas fúnebres de los soldados caídos que se encuentran en el país vasco francés: mort pour la patrie.
A remolque y como reacción al racionalismo que entraña esta concepción política de la nación surge en Alemania de la mano de Herder y de Wilhelm von Humboldt el concepto romántico de nación: una comunidad de lengua, de cultura y de tradición. Y aunque los citados concibieran la nación cultural encuadrada todavía en ideas humanistas, las guerras napoleónicas y la oratoria de Fichte, en sus discursos a la nación alemana, la transformarán en algo radicalmente distinto: toda nación cultural tiene derecho a ser la matriz única y exclusiva de una nación política y convertirse en Estado.
A partir del último tercio del siglo XIX se va produciendo en Europa la fusión de los dos, en principio tan contrapuestos, conceptos de nación: la tendencia a fungir en una sola idea la nación política y la nación cultural, la idea de que el territorio definido por la nación política debe ser el mismo que el territorio definido por una nación cultural y etnolingüística.
De esta fusión nacerán las tragedias europeas del siglo XX, las dos guerras mundiales, la idea de autodeterminación wilsoniana, matriz de la que surgen nuevos Estados nacionales que arrastran en su interior la imposibilidad del ideal, lo que servirá incluso a Hitler poder reclamar la vuelta al Estado nacional, ahora imperio, de los Sudetes checos, y también nacerán las últimas guerras balcánicas desgraciadamente resueltas sobre el principio de sólo una nación cultural como nación política sobre un único territorio.
Dejando, sin embargo, de lado la situación en la que han quedado los Balcanes, es posible afirmar que el desarrollo democrático de la mayoría de Estados europeos tras las Segunda Guerra Mundial ha ido en la línea de recuperar el concepto y la idea de la nación política, constituida por ciudadanos antes que por una comunidad lingüística o cultural. Y es posible afirmar también que la prueba de la democracia de estos Estados europeos consiste precisamente en su capacidad de mantener esa idea de que lo que constituye la nación política son los ciudadanos en cuanto tales, y no en cuanto hablantes de una determinada lengua, no en cuanto profesos de una determinada religión, no en cuanto portadores de unos determinados usos y costumbres.
Dicho de otra manera: la calidad democrática de los Estados europeos se mide y se medirá en su capacidad de garantizar y promover la heterogeneidad social, el único contexto en el que puede surgir y desarrollarse la libertad individual. Por eso, la calidad democrática de España, en su conjunto y en cada una de sus partes, radica precisamente en su pluralismo. Claro que España es plural, pero no más que lo son Cataluña o Euskadi. Claro que España es plurilingüe, pero no más que Cataluña o Euskadi. Claro que España es plurinacional, pero no lo son menos Cataluña y Euskadi, pues la plurinacionalidad de España se debe a que existen muchas personas que se sienten pertenecientes a la nación cultural catalana, y a la nación cultural vasca, al igual que en Cataluña y en Euskadi existen muchas personas que se sienten pertenecientes a la nación cultural catalana y a la española, a la nación cultural vasca y a la española. Y la gran conquista de la España constitucional es haber sabido constituirse como nación política con capacidad de hacer sitio, además de a la nación cultural española, a otras naciones culturales, haciendo de todos los que las habitan ciudadanos de nacionalidad española, nacionales de la nación política que es España.
Es posible clarificar la palabra nación y señalar, de forma analítica y crítica, sus distintos significados. Ello permite recuperar la dignidad política del término a partir de sus raíces liberales: nación como asociación voluntaria de ciudadanos soberanos.
Y de la misma forma es posible clarificar la palabra federación: en palabras de Hamilton, una mejor unión, en contraposición a la confederación, que siempre es vía hacia la separación. Suiza persiste porque de ser confederación, a partir de 1860, ha ido dando pasos para ser una federación, y EEUU sigue existiendo porque los federados unionistas se enfrentaron a los confederados secesionistas en la guerra llamada de secesión, también en los años 60 del siglo XIX. Y la ganaron.
La federación subraya y consolida la unión, la confederación abre la puerta a la separación. Maragall quería una confederación para Cataluña, pero intentó venderla usurpando el término federación. Y así nos va.
Joseba Arregi fue consejero del Gobierno vasco y es ensayista y presidente de Aldaketa.
22/11/2012 El Mundo
TRIBUNA: POLÍTICA
El autor diferencia entre el significado político y el cultural y etnolingüístico de esa palabra
Es casi una perogrullada afirmar que la política se ha convertido, si no lo ha sido siempre, en una batalla del y sobre el lenguaje: quién ocupa antes una palabra para darle el sentido que desea, quién impone los términos del debate, quién utiliza las palabras no para darse a entender, sino para mezclar contenidos, sembrar dudas, desdibujar fronteras conceptuales, impedir que exista el diálogo -un diálogo que es tan reclamado por casi todos los políticos, olvidando en general que para poder hablar es preciso atenerse a las reglas gramaticales, pues de otra manera lo que se produce es un galimatías-.
Parece que en estos momentos de fiebre soberanista en Cataluña y de toma general de conciencia de que la estructura del Estado autonómico requiere una seria revisión, los participantes en el debate debieran estar interesados en calibrar los términos de la discusión, en pulir el sentido que dan a las palabras que utilizan, en explicar lo que entienden con lo que dicen, si es que realmente lo saben. Pero demasiadas veces da la impresión de que no es así.
Estamos hablando de la estructura del Estado, estamos hablando de la nación española, estamos hablando de naciones, estamos hablando de la reforma de la Constitución, y estamos hablando del pluralismo de España. ¿Estamos realmente interesados en hablar y dialogar sobre estas cuestiones para llegar a algún punto de acuerdo o de desacuerdo claro?
El presidente Zapatero afirmó en su día que el término nación es algo discutido y discutible. Pujol afirmó, también en su día, que si bien la nación catalana existía, algo evidente para él, ponía en duda que existiera una nación española. El presidente actual, Mariano Rajoy, afirma con naturalidad que España es una gran nación, al igual que el PP dice con toda naturalidad que es un partido nacional. ¿De qué nación se está hablando? Para saberlo es conveniente tener en cuenta el devenir de este concepto tras la revolución liberal en Europa, que es cuando el término nación recibe sus significados políticos. Y el primer significado político es el que recibe de la propia revolución liberal: se trata de la asociación voluntaria de ciudadanos soberanos, la nación se constituye a partir de la voluntad de los ciudadanos de vivir juntos, es una comunidad política que no prejuzga la existencia de una comunidad lingüística o cultural.
La nación moderna nace como nación política y es así como se convierte en el actor político principal de la modernidad. Ello no prejuzga la existencia de una comunidad cultural o lingüística, pues en el ejemplo clásico al que se recurre siempre para subrayar la superposición exacta de la nación política sobre la nación cultural y etnolingüística, Francia, es preciso recordar que en el momento de la Revolución Francesa en Francia se hablaban decenas de lenguas y patois, y que es a partir de 1918, gracias a la sangre derramada en la que siguen llamando la grandeguerre, cuando en verdad se produce esa superposición como queda expresado en la frase de las lápidas fúnebres de los soldados caídos que se encuentran en el país vasco francés: mort pour la patrie.
A remolque y como reacción al racionalismo que entraña esta concepción política de la nación surge en Alemania de la mano de Herder y de Wilhelm von Humboldt el concepto romántico de nación: una comunidad de lengua, de cultura y de tradición. Y aunque los citados concibieran la nación cultural encuadrada todavía en ideas humanistas, las guerras napoleónicas y la oratoria de Fichte, en sus discursos a la nación alemana, la transformarán en algo radicalmente distinto: toda nación cultural tiene derecho a ser la matriz única y exclusiva de una nación política y convertirse en Estado.
A partir del último tercio del siglo XIX se va produciendo en Europa la fusión de los dos, en principio tan contrapuestos, conceptos de nación: la tendencia a fungir en una sola idea la nación política y la nación cultural, la idea de que el territorio definido por la nación política debe ser el mismo que el territorio definido por una nación cultural y etnolingüística.
De esta fusión nacerán las tragedias europeas del siglo XX, las dos guerras mundiales, la idea de autodeterminación wilsoniana, matriz de la que surgen nuevos Estados nacionales que arrastran en su interior la imposibilidad del ideal, lo que servirá incluso a Hitler poder reclamar la vuelta al Estado nacional, ahora imperio, de los Sudetes checos, y también nacerán las últimas guerras balcánicas desgraciadamente resueltas sobre el principio de sólo una nación cultural como nación política sobre un único territorio.
Dejando, sin embargo, de lado la situación en la que han quedado los Balcanes, es posible afirmar que el desarrollo democrático de la mayoría de Estados europeos tras las Segunda Guerra Mundial ha ido en la línea de recuperar el concepto y la idea de la nación política, constituida por ciudadanos antes que por una comunidad lingüística o cultural. Y es posible afirmar también que la prueba de la democracia de estos Estados europeos consiste precisamente en su capacidad de mantener esa idea de que lo que constituye la nación política son los ciudadanos en cuanto tales, y no en cuanto hablantes de una determinada lengua, no en cuanto profesos de una determinada religión, no en cuanto portadores de unos determinados usos y costumbres.
Dicho de otra manera: la calidad democrática de los Estados europeos se mide y se medirá en su capacidad de garantizar y promover la heterogeneidad social, el único contexto en el que puede surgir y desarrollarse la libertad individual. Por eso, la calidad democrática de España, en su conjunto y en cada una de sus partes, radica precisamente en su pluralismo. Claro que España es plural, pero no más que lo son Cataluña o Euskadi. Claro que España es plurilingüe, pero no más que Cataluña o Euskadi. Claro que España es plurinacional, pero no lo son menos Cataluña y Euskadi, pues la plurinacionalidad de España se debe a que existen muchas personas que se sienten pertenecientes a la nación cultural catalana, y a la nación cultural vasca, al igual que en Cataluña y en Euskadi existen muchas personas que se sienten pertenecientes a la nación cultural catalana y a la española, a la nación cultural vasca y a la española. Y la gran conquista de la España constitucional es haber sabido constituirse como nación política con capacidad de hacer sitio, además de a la nación cultural española, a otras naciones culturales, haciendo de todos los que las habitan ciudadanos de nacionalidad española, nacionales de la nación política que es España.
Es posible clarificar la palabra nación y señalar, de forma analítica y crítica, sus distintos significados. Ello permite recuperar la dignidad política del término a partir de sus raíces liberales: nación como asociación voluntaria de ciudadanos soberanos.
Y de la misma forma es posible clarificar la palabra federación: en palabras de Hamilton, una mejor unión, en contraposición a la confederación, que siempre es vía hacia la separación. Suiza persiste porque de ser confederación, a partir de 1860, ha ido dando pasos para ser una federación, y EEUU sigue existiendo porque los federados unionistas se enfrentaron a los confederados secesionistas en la guerra llamada de secesión, también en los años 60 del siglo XIX. Y la ganaron.
La federación subraya y consolida la unión, la confederación abre la puerta a la separación. Maragall quería una confederación para Cataluña, pero intentó venderla usurpando el término federación. Y así nos va.
Joseba Arregi fue consejero del Gobierno vasco y es ensayista y presidente de Aldaketa.
martes, 20 de noviembre de 2012
Pueblo, nación y democracia
Javier Redondo
EL MUNDO 20/11/12
Lo que el pueblo no sabe es que la nación lo protege. Lo que el pueblo ignora es que la nación lo perfecciona. En 1758 apareció el término nación en sentido moderno: «Cuerpo político, una sociedad de hombres unidos para procurarse el bienestar y la seguridad mediante el uso de la fuerza común». El impulso revolucionario en Inglaterra y Francia limitó el poder del rey y acabó con su arbitrariedad. Inmediatamente, la radicalización de las revoluciones impuso una nueva arbitrariedad, la de quienes se arrogaron la voluntad del pueblo. La moderación posterior limitó el poder institucional y contrató con los ciudadanos la dotación de normas para asegurar la supervivencia de la sociedad y de la nación.
Las normas de las que se dota el pueblo a través de sus representantes son la garantía de vigencia del Estado de Derecho. El imperio de la ley es el pilar que sostiene la democracia. Ni la participación ni la movilización popular son valores superiores en la escala democrática. Al contrario, el reclamo de la calle sin cauce ni filtro institucional, la voz de una muchedumbre por cuantiosa que pueda parecer a vista de pájaro, la bandería, la consigna o la proclama esconden una suerte de totalitarismo, anulación de la individualiad, inseguridad jurídica y aunque parezca lo contrario, elitismo. Sin ley no hay democracia ni igualdad. Sin ley, un pueblo ávido de poder tiene la posiblidad de aniquilar a otro, a una parte o incluso a sí mismo.
Supeditar el cumplimiento de la ley al voluntarismo presuntamente democrático otorga la potestad de juzgar a un ciudadano no por incumplir la ley sino por rebatir los principios que sostienen un régimen. Sólo porque una palabra -democracia- suene mejor que otra -ley- para un pueblo que, como diría el ilustrado Florez Estrada, «siempre será víctima de su ignorancia» al creer que la ley es un corsé más que una salvaguardia.
Antes de que a los padres fundadores de la Constitución americana la revolución se les fuera de las manos, se reunieron en un Congreso Continental y desde allí frenaron los excesos del pueblo, que había empezado a organizarse en comités de correspondencia -asambleas locales-, principlamente en Massachusetts y Filadelfia, las colonias más radicales de las 13. Había tantos comités como opiniones. Porque cuando algún colono disentía de la resolución de un comité, convocaba otro que cuestionaba la autoridad del anterior. Llegado el momento nadie sabía dónde residía la autoridad, de modo que los comités formaron milicias y falanges para intimidarse mutuamente y hacer prevalecer sus decisiones mediante la creación de tribunales, comités de inspección y reguladores. En Filadelfia, los comités de regulación de precios persiguieron para emplumar, en el mejor de los casos, a prestamistas y monopolistas. Cada comité legislaba sobre cualquier ámbito de la vida cotidiana: «Estas convenciones populares lo regulan todo: lo que debemos comer, beber, llevar, hablar y pensar», protestaba aterrorizado un leal a la Corona británica.
Entre un Congreso y otro, John Adams retornó a su hacienda de Nueva Inglaterra. Paseando a caballo se topó con un paisano que le felicitó por el trabajo del Primer Congreso: «Enhorabuena, señor, gracias a ustedes ya no seremos juzgados por tribunales británicos; de ahora en adelante el pueblo se juzgará a sí mismo, no habrá más tribunales que los constituidos por el pueblo». Adams se quedó blanco y mudo, cuando se rehizo espoleó al caballó y despavorido y al galope puso rumbo de nuevo a Filadelfia. En la reanudación del Congreso abogó por reforzar los poderes de la institución y limitar el del pueblo. Allí los congresistas certificaron la diferencia entre república (basada en la virtud, la ley, el equilibrio, la participación y la representación) y democracia (entonces era un término sinónimo de anarquía): lo que diferencia la república de la democracia es lo que va de la democracia al despotismo, aseguraron. O sea, la verdadera democracia se basa en la institucionalización del orden y de los procesos de toma de decisiones; no en las convulsiones populares que conducen al establecimiento de una nueva tiranía.
AÑOS después, los padres fundadores concluyeron que sólo un cuerpo permanente (Congreso y Senado) podía controlar «la imprudencia democrática», esto es, la tentación de considerar la ley un mero obstáculo a sortear con el fin de dar gusto a cabecillas, caudillos locales, trileros, ingenisosos y tratantes de ocurrencias tan osados de ponerse al frente de la voluntad de un pueblo, concebido como un todo compacto y singular y, lo que es peor, como una grey de fieles y devotos. En Francia Robespierre instauró la fiesta del culto al ser supremo, que no era otro que él mismo.
Sabemos algo más de lo que ocurrió en Francia cuando a mitad de revolución los diputados de la Montaña actuaron en nombre del pueblo: advino el terror. Ser sospechoso era un delito en sí mismo. En conclusión. Cuando el pueblo y los usurpadores de su voluntad toman el poder, o bien someten a los individuos a un riguroso control, o reina la anarquía. Son dos formas de anomia. Por exceso y por defecto quiebra la seguridad jurídica y la igualdad. La confusión deriva en una contradicción: el pueblo puede anular la condición de ciudadano.
A pesar de sus excesos y al finalizar el terror, la Revolución Francesa -tras la inglesa y americana- nos deparó la idea contemporánea de nación: conjunto de ciudadanos libres e iguales en derechos que acuerda voluntariamente dotarse de instituciones, leyes y gobierno para perpetuar su unidad y preservar precisamente su libertad e igualdad. Pueblo y nación no serían ya sinónimos. La soberanía popular es ilimitada y fragmentable; la nacional, contenida por los derechos naturales, inclusiva y regulada por poderes sujetos a control.
A mitad del siglo XIX, la noción de pueblo resurgió con fuerza en dos sentidos opuestos: el nacionalismo apelaba al pueblo como dueño de su destino y lo identificaba con una lengua, etnia o cualquier cualidad distintiva y a la vez homogeneizadora; el socialismo identificaba al pueblo con una clase social -por cierto, al hilo de esto, qué hacen los sindicatos reclamando el derecho a decidir sino extraviarse otra vez en mitad del naufragio-. Ambas ideologías combaten la idea de libertad de modo similar: le arrebatan a los individuos la voluntad para entregársela al pueblo; los individuos no tienen destino, sólo los pueblos; los derechos de los individuos se supeditan a los de los pueblos, convertidos, en un ejercicio de suplantación, en sujetos de derecho.
El primer tercio del siglo XX se dio una nueva vuelta de tuerca: los partidos próximos a estas ideologías se transformaron en movimientos que representan las demandas, los anhelos, la tradición y las frustraciones del pueblo. Una crítica al partido o a su líder es una agresión contra el pueblo; los líderes identifican e interpretan con clarividencia la voluntad del pueblo y se ponen al frente de la empresa de liberar a sus pueblos de la opresión. Para lograr tal cosa, antes ha surgido un tipo de hombre que, como señala Ortega, no quiere dar razones, ni siquiera tener razón, simplemente se muestra dispuesto a imponer sus opiniones. Es el hombre masa que cree en la acción directa, esto es, en la barbarie, en el linchamiento del adversario.
Porque en definitiva, sin duda, así es más fácil: sin normas no hay interposición entre el propósito y su consecución; además, el hermetismo intelectual esconde las trampas del tahúr: no se trata de tener miedo a la democracia, si lo analizamos con detenimiento es justo al revés, cuantitativa y cualitativamente; ni de temer que un pueblo se pronuncie. Pero los enemigos de la libertad prefieren emplear el término pueblo en lugar de sociedad, porque la sociedad es el todo heterogéneo, diverso, plural y dinámico; y el pueblo es una parte, y si apuramos, sólo una parte de una parte o incluso la élite de esa parte. He aquí la emboscada, el truco y la maquinación orquestada detrás del eslogan «la voluntad de un pueblo».
Javier Redondo es profesor de Ciencia Política en la Universidad Carlos III.
EL MUNDO 20/11/12
Lo que el pueblo no sabe es que la nación lo protege. Lo que el pueblo ignora es que la nación lo perfecciona. En 1758 apareció el término nación en sentido moderno: «Cuerpo político, una sociedad de hombres unidos para procurarse el bienestar y la seguridad mediante el uso de la fuerza común». El impulso revolucionario en Inglaterra y Francia limitó el poder del rey y acabó con su arbitrariedad. Inmediatamente, la radicalización de las revoluciones impuso una nueva arbitrariedad, la de quienes se arrogaron la voluntad del pueblo. La moderación posterior limitó el poder institucional y contrató con los ciudadanos la dotación de normas para asegurar la supervivencia de la sociedad y de la nación.
Las normas de las que se dota el pueblo a través de sus representantes son la garantía de vigencia del Estado de Derecho. El imperio de la ley es el pilar que sostiene la democracia. Ni la participación ni la movilización popular son valores superiores en la escala democrática. Al contrario, el reclamo de la calle sin cauce ni filtro institucional, la voz de una muchedumbre por cuantiosa que pueda parecer a vista de pájaro, la bandería, la consigna o la proclama esconden una suerte de totalitarismo, anulación de la individualiad, inseguridad jurídica y aunque parezca lo contrario, elitismo. Sin ley no hay democracia ni igualdad. Sin ley, un pueblo ávido de poder tiene la posiblidad de aniquilar a otro, a una parte o incluso a sí mismo.
Supeditar el cumplimiento de la ley al voluntarismo presuntamente democrático otorga la potestad de juzgar a un ciudadano no por incumplir la ley sino por rebatir los principios que sostienen un régimen. Sólo porque una palabra -democracia- suene mejor que otra -ley- para un pueblo que, como diría el ilustrado Florez Estrada, «siempre será víctima de su ignorancia» al creer que la ley es un corsé más que una salvaguardia.
Antes de que a los padres fundadores de la Constitución americana la revolución se les fuera de las manos, se reunieron en un Congreso Continental y desde allí frenaron los excesos del pueblo, que había empezado a organizarse en comités de correspondencia -asambleas locales-, principlamente en Massachusetts y Filadelfia, las colonias más radicales de las 13. Había tantos comités como opiniones. Porque cuando algún colono disentía de la resolución de un comité, convocaba otro que cuestionaba la autoridad del anterior. Llegado el momento nadie sabía dónde residía la autoridad, de modo que los comités formaron milicias y falanges para intimidarse mutuamente y hacer prevalecer sus decisiones mediante la creación de tribunales, comités de inspección y reguladores. En Filadelfia, los comités de regulación de precios persiguieron para emplumar, en el mejor de los casos, a prestamistas y monopolistas. Cada comité legislaba sobre cualquier ámbito de la vida cotidiana: «Estas convenciones populares lo regulan todo: lo que debemos comer, beber, llevar, hablar y pensar», protestaba aterrorizado un leal a la Corona británica.
Entre un Congreso y otro, John Adams retornó a su hacienda de Nueva Inglaterra. Paseando a caballo se topó con un paisano que le felicitó por el trabajo del Primer Congreso: «Enhorabuena, señor, gracias a ustedes ya no seremos juzgados por tribunales británicos; de ahora en adelante el pueblo se juzgará a sí mismo, no habrá más tribunales que los constituidos por el pueblo». Adams se quedó blanco y mudo, cuando se rehizo espoleó al caballó y despavorido y al galope puso rumbo de nuevo a Filadelfia. En la reanudación del Congreso abogó por reforzar los poderes de la institución y limitar el del pueblo. Allí los congresistas certificaron la diferencia entre república (basada en la virtud, la ley, el equilibrio, la participación y la representación) y democracia (entonces era un término sinónimo de anarquía): lo que diferencia la república de la democracia es lo que va de la democracia al despotismo, aseguraron. O sea, la verdadera democracia se basa en la institucionalización del orden y de los procesos de toma de decisiones; no en las convulsiones populares que conducen al establecimiento de una nueva tiranía.
AÑOS después, los padres fundadores concluyeron que sólo un cuerpo permanente (Congreso y Senado) podía controlar «la imprudencia democrática», esto es, la tentación de considerar la ley un mero obstáculo a sortear con el fin de dar gusto a cabecillas, caudillos locales, trileros, ingenisosos y tratantes de ocurrencias tan osados de ponerse al frente de la voluntad de un pueblo, concebido como un todo compacto y singular y, lo que es peor, como una grey de fieles y devotos. En Francia Robespierre instauró la fiesta del culto al ser supremo, que no era otro que él mismo.
Sabemos algo más de lo que ocurrió en Francia cuando a mitad de revolución los diputados de la Montaña actuaron en nombre del pueblo: advino el terror. Ser sospechoso era un delito en sí mismo. En conclusión. Cuando el pueblo y los usurpadores de su voluntad toman el poder, o bien someten a los individuos a un riguroso control, o reina la anarquía. Son dos formas de anomia. Por exceso y por defecto quiebra la seguridad jurídica y la igualdad. La confusión deriva en una contradicción: el pueblo puede anular la condición de ciudadano.
A pesar de sus excesos y al finalizar el terror, la Revolución Francesa -tras la inglesa y americana- nos deparó la idea contemporánea de nación: conjunto de ciudadanos libres e iguales en derechos que acuerda voluntariamente dotarse de instituciones, leyes y gobierno para perpetuar su unidad y preservar precisamente su libertad e igualdad. Pueblo y nación no serían ya sinónimos. La soberanía popular es ilimitada y fragmentable; la nacional, contenida por los derechos naturales, inclusiva y regulada por poderes sujetos a control.
A mitad del siglo XIX, la noción de pueblo resurgió con fuerza en dos sentidos opuestos: el nacionalismo apelaba al pueblo como dueño de su destino y lo identificaba con una lengua, etnia o cualquier cualidad distintiva y a la vez homogeneizadora; el socialismo identificaba al pueblo con una clase social -por cierto, al hilo de esto, qué hacen los sindicatos reclamando el derecho a decidir sino extraviarse otra vez en mitad del naufragio-. Ambas ideologías combaten la idea de libertad de modo similar: le arrebatan a los individuos la voluntad para entregársela al pueblo; los individuos no tienen destino, sólo los pueblos; los derechos de los individuos se supeditan a los de los pueblos, convertidos, en un ejercicio de suplantación, en sujetos de derecho.
El primer tercio del siglo XX se dio una nueva vuelta de tuerca: los partidos próximos a estas ideologías se transformaron en movimientos que representan las demandas, los anhelos, la tradición y las frustraciones del pueblo. Una crítica al partido o a su líder es una agresión contra el pueblo; los líderes identifican e interpretan con clarividencia la voluntad del pueblo y se ponen al frente de la empresa de liberar a sus pueblos de la opresión. Para lograr tal cosa, antes ha surgido un tipo de hombre que, como señala Ortega, no quiere dar razones, ni siquiera tener razón, simplemente se muestra dispuesto a imponer sus opiniones. Es el hombre masa que cree en la acción directa, esto es, en la barbarie, en el linchamiento del adversario.
Porque en definitiva, sin duda, así es más fácil: sin normas no hay interposición entre el propósito y su consecución; además, el hermetismo intelectual esconde las trampas del tahúr: no se trata de tener miedo a la democracia, si lo analizamos con detenimiento es justo al revés, cuantitativa y cualitativamente; ni de temer que un pueblo se pronuncie. Pero los enemigos de la libertad prefieren emplear el término pueblo en lugar de sociedad, porque la sociedad es el todo heterogéneo, diverso, plural y dinámico; y el pueblo es una parte, y si apuramos, sólo una parte de una parte o incluso la élite de esa parte. He aquí la emboscada, el truco y la maquinación orquestada detrás del eslogan «la voluntad de un pueblo».
Javier Redondo es profesor de Ciencia Política en la Universidad Carlos III.
jueves, 15 de noviembre de 2012
Terrorismo en Irlanda del Norte
ROGELIO ALONSO
El Correo 15/11/12
En Euskadi se sigue buscando la instrumentalización de la experiencia norirlandesa ensalzando las lecciones de un ‘proceso de paz’ que muchos definen como ‘modélico’. No es nada ejemplar que la impunidad política en la que se sustenta ese proceso se haya exportado al País Vasco. Similares errores como los que fortalecieron al Sinn Féin en Irlanda del Norte han permitido que hoy los representantes políticos de ETA estén en las instituciones eludiendo un compromiso democrático tan básico como la condena y deslegitimación del asesinato de sus conciudadanos. Los partidos democráticos que tanto insisten en prometer un final del terrorismo en el que los crímenes no queden impunes siguen sin explicar convincentemente cómo van a revertir lo que ya constituye una clara impunidad, cual es el lavado de imagen legal, político y social de quienes aún legitiman el terrorismo mientras hacen política. Es oportuno recordarlo cuando el ‘modelo’ norirlandés vuelve a revelar los negativos efectos de la indulgencia hacia el terrorismo.
Días atrás, David Black, funcionario de prisiones, era asesinado por disidentes del IRA. Poco antes, otro norirlandés fue asesinado por terroristas escindidos del IRA. Con estas muertes y la de dos soldados y dos policías, son ya seis las víctimas mortales desde 2009 causadas por republicanos separados de la principal facción del IRA que lideraron Adams y McGuinness. Además varios son los intentos frustrados en los que la víctima resultó gravemente herida o salvó la vida por fallos de los terroristas. Esa es la normalidad de una región que refleja importantes déficits y que ahora paga el precio de errores pasados que algunos intentan emular en Euskadi, lo que hace temer costes diferidos a medio plazo si estos tuvieran éxito.
Cinco factores explican las causas de una violencia que persiste en niveles inferiores al pasado, pero provocando una inestabilidad política considerable que evidencia las anomalías de un proceso ineficaz para erradicar el terrorismo: los réditos políticos y la impunidad penal obtenidos por el Sinn Féin y el IRA tras su debilitamiento operativo; la falta de deslegitimación del terrorismo; la fuerte subcultura de la violencia a pesar del escaso pero significativo apoyo popular; la reducción de los niveles de seguridad; y la disponibilidad de armas.
El primero de ellos lo ilustraba el testimonio de un diputado unionista denunciando el reciente asesinato como una consecuencia más del apaciguamiento que llevó a las autoridades a recompensar al Sinn Féin con su injusta rehabilitación en las instituciones. Los disidentes encuentran inspiración en ese chantaje con el que el IRA fue premiado cuando se encontraba operativamente exhausto. La relevancia de este factor es evidente cuando hasta políticos nacionalistas ajenos al Sinn Féin exigen la excarcelación de un terrorista del IRA condenado en 2011 por un intento de asesinato cometido en 1981. Aducen que también debe beneficiarse de la contraproducente excarcelación anticipada que avaló el Acuerdo de Viernes Santo mientras exigen, alegando enfermedad, la libertad de otra destacada presa disidente.
En tan injusto contexto político y social, un compañero del funcionario de prisiones asesinado mostraba su frustración hacia unos políticos cuya actitud ofrece una cierta justificación a los disidentes: «Parece que somos los únicos que nos interponemos entre los terroristas y su libertad, pues esta puede llegar si se ejerce la presión adecuada». Entretanto los nuevos ‘demócratas’ del Sinn Féin siguen ofreciendo soporte ideológico para asesinatos motivados por los mismos ideales a los que el partido no ha renunciado; ideales con los que aún justifican los asesinatos cometidos por el IRA en el pasado aunque rechacen ahora los de los disidentes. La ausencia de una admisión de la ilegitimidad de la campaña terrorista del IRA impide desacreditar con eficacia a quienes todavía mantienen su legado. Un portavoz de los disidentes así lo destacaba: «Si ahora estamos equivocados, es que ellos se equivocaron durante años; si ahora tenemos razón, entonces es que ellos estaban equivocados al detener la violencia».
La forma en la que el Gobierno británico soslayó la exigencia de un verdadero desarme refuerza el aura de legitimidad del IRA, pues el limitado decomiso fue una mera farsa con la que salvar la cara del grupo terrorista. Además ha permitido a los disidentes aprovechar algunos arsenales una vez que el clima político tras el cese del IRA provocó una reducción de los efectivos de seguridad. Por un lado, la reforma de la policía dio lugar a un nuevo cuerpo dotado de unos 7.000 efectivos, o sea, prácticamente la mitad del número de miembros de los que constaba el anterior servicio. Asimismo, el ejército británico, que en los momentos álgidos del conflicto contó con cerca de 30.000 efectivos, redujo su presencia significativamente.
Las capacidades de respuesta por parte de las agencias de seguridad se vieron mermadas tanto cuantitativa como cualitativamente. Así ocurrió con el desmantelamiento de la unidad de inteligencia contraterrorista de la policía norirlandesa, la célebre Special Branch, como resultado de la transformación policial. Se redujo asimismo la presencia de unidades de inteligencia del ejército británico, que tan decisivas resultaron en el pasado en la neutralización de los grupos terroristas mediante su infiltración. La reactivación del terrorismo ha provocado una nueva intensificación de los esfuerzos antiterroristas desde Reino Unido e Irlanda. Sin embargo, se ha desaprovechado una experiencia y un escenario de ventaja que los profesionales consideran enormemente valiosos, generando por ello una situación de amenaza preocupante.
Este ‘modelo’ ofrece una hoja de ruta que ETA y sus simpatizantes pueden imitar si Estado y sociedad no oponen la resistencia precisa. Es fácil imaginar las consecuencias que para Euskadi tendría esa dejación si observamos la realidad que hoy nos muestra Irlanda del Norte.
El Correo 15/11/12
En Euskadi se sigue buscando la instrumentalización de la experiencia norirlandesa ensalzando las lecciones de un ‘proceso de paz’ que muchos definen como ‘modélico’. No es nada ejemplar que la impunidad política en la que se sustenta ese proceso se haya exportado al País Vasco. Similares errores como los que fortalecieron al Sinn Féin en Irlanda del Norte han permitido que hoy los representantes políticos de ETA estén en las instituciones eludiendo un compromiso democrático tan básico como la condena y deslegitimación del asesinato de sus conciudadanos. Los partidos democráticos que tanto insisten en prometer un final del terrorismo en el que los crímenes no queden impunes siguen sin explicar convincentemente cómo van a revertir lo que ya constituye una clara impunidad, cual es el lavado de imagen legal, político y social de quienes aún legitiman el terrorismo mientras hacen política. Es oportuno recordarlo cuando el ‘modelo’ norirlandés vuelve a revelar los negativos efectos de la indulgencia hacia el terrorismo.
Días atrás, David Black, funcionario de prisiones, era asesinado por disidentes del IRA. Poco antes, otro norirlandés fue asesinado por terroristas escindidos del IRA. Con estas muertes y la de dos soldados y dos policías, son ya seis las víctimas mortales desde 2009 causadas por republicanos separados de la principal facción del IRA que lideraron Adams y McGuinness. Además varios son los intentos frustrados en los que la víctima resultó gravemente herida o salvó la vida por fallos de los terroristas. Esa es la normalidad de una región que refleja importantes déficits y que ahora paga el precio de errores pasados que algunos intentan emular en Euskadi, lo que hace temer costes diferidos a medio plazo si estos tuvieran éxito.
Cinco factores explican las causas de una violencia que persiste en niveles inferiores al pasado, pero provocando una inestabilidad política considerable que evidencia las anomalías de un proceso ineficaz para erradicar el terrorismo: los réditos políticos y la impunidad penal obtenidos por el Sinn Féin y el IRA tras su debilitamiento operativo; la falta de deslegitimación del terrorismo; la fuerte subcultura de la violencia a pesar del escaso pero significativo apoyo popular; la reducción de los niveles de seguridad; y la disponibilidad de armas.
El primero de ellos lo ilustraba el testimonio de un diputado unionista denunciando el reciente asesinato como una consecuencia más del apaciguamiento que llevó a las autoridades a recompensar al Sinn Féin con su injusta rehabilitación en las instituciones. Los disidentes encuentran inspiración en ese chantaje con el que el IRA fue premiado cuando se encontraba operativamente exhausto. La relevancia de este factor es evidente cuando hasta políticos nacionalistas ajenos al Sinn Féin exigen la excarcelación de un terrorista del IRA condenado en 2011 por un intento de asesinato cometido en 1981. Aducen que también debe beneficiarse de la contraproducente excarcelación anticipada que avaló el Acuerdo de Viernes Santo mientras exigen, alegando enfermedad, la libertad de otra destacada presa disidente.
En tan injusto contexto político y social, un compañero del funcionario de prisiones asesinado mostraba su frustración hacia unos políticos cuya actitud ofrece una cierta justificación a los disidentes: «Parece que somos los únicos que nos interponemos entre los terroristas y su libertad, pues esta puede llegar si se ejerce la presión adecuada». Entretanto los nuevos ‘demócratas’ del Sinn Féin siguen ofreciendo soporte ideológico para asesinatos motivados por los mismos ideales a los que el partido no ha renunciado; ideales con los que aún justifican los asesinatos cometidos por el IRA en el pasado aunque rechacen ahora los de los disidentes. La ausencia de una admisión de la ilegitimidad de la campaña terrorista del IRA impide desacreditar con eficacia a quienes todavía mantienen su legado. Un portavoz de los disidentes así lo destacaba: «Si ahora estamos equivocados, es que ellos se equivocaron durante años; si ahora tenemos razón, entonces es que ellos estaban equivocados al detener la violencia».
La forma en la que el Gobierno británico soslayó la exigencia de un verdadero desarme refuerza el aura de legitimidad del IRA, pues el limitado decomiso fue una mera farsa con la que salvar la cara del grupo terrorista. Además ha permitido a los disidentes aprovechar algunos arsenales una vez que el clima político tras el cese del IRA provocó una reducción de los efectivos de seguridad. Por un lado, la reforma de la policía dio lugar a un nuevo cuerpo dotado de unos 7.000 efectivos, o sea, prácticamente la mitad del número de miembros de los que constaba el anterior servicio. Asimismo, el ejército británico, que en los momentos álgidos del conflicto contó con cerca de 30.000 efectivos, redujo su presencia significativamente.
Las capacidades de respuesta por parte de las agencias de seguridad se vieron mermadas tanto cuantitativa como cualitativamente. Así ocurrió con el desmantelamiento de la unidad de inteligencia contraterrorista de la policía norirlandesa, la célebre Special Branch, como resultado de la transformación policial. Se redujo asimismo la presencia de unidades de inteligencia del ejército británico, que tan decisivas resultaron en el pasado en la neutralización de los grupos terroristas mediante su infiltración. La reactivación del terrorismo ha provocado una nueva intensificación de los esfuerzos antiterroristas desde Reino Unido e Irlanda. Sin embargo, se ha desaprovechado una experiencia y un escenario de ventaja que los profesionales consideran enormemente valiosos, generando por ello una situación de amenaza preocupante.
Este ‘modelo’ ofrece una hoja de ruta que ETA y sus simpatizantes pueden imitar si Estado y sociedad no oponen la resistencia precisa. Es fácil imaginar las consecuencias que para Euskadi tendría esa dejación si observamos la realidad que hoy nos muestra Irlanda del Norte.
miércoles, 14 de noviembre de 2012
Las razones de España
Fernando García de Cortázar
ABC, 14/10/12
«No estamos ante una discrepancia acerca del sistema de financiación autonómica, ni ante una propuesta de reforma constitucional, ni siquiera ante una divergencia sobre el modelo de Estado. En lo que ya hemos entrado de un modo abierto, ahora que la crudeza de la crisis ha despejado cualquier cortina de humo verbal, es en la plenitud del proyecto nacionalista catalán.
A comienzos de octubre de 1930, Thomas Mann se dirigió, en la Sala Beethoven de Berlín, a quienes esperaban asistir a una velada literaria. Sólo unas semanas atrás, el nacionalsocialismo había conseguido que seis millones de personas le dieran su voto. La República de Weimar comenzaba a desmoronarse. Aquel intelectual en la más alta madurez de su obra quiso expresar los motivos de un patriota para defender la única idea de Alemania, merecedora de que se hablara en su nombre. Thomas Mann, que había construido su trayectoria intelectual sobre la pulcritud de las palabras, quiso denunciar la deformación del lenguaje en el que se expresaba la crisis de una conciencia nacional. Se dirigió al corazón de quienes le escuchaban, porque no quiso dejar que sus adversarios se apropiaran de los sentimientos patrióticos. Pero nunca permitió que las emociones pudieran nublar la claridad de su juicio. Por ello, dio a su discurso el título con que nos ha llegado, desde lo más profundo de la historia de Europa. Un llamamiento a la razón.
En las peores circunstancias sociales y económicas que ha conocido España en más de medio siglo, quizá debamos exigir que las palabras vuelvan a revestirse de la esencial lealtad a su significado. Que nuestro lenguaje aspire a la mayor precisión. Que sepamos adoptar la gravedad del tono que corresponde a estas condiciones excepcionales, ya que ellas no solo exigen la lucidez del conocimiento, sino también la honestidad de la argumentación. Convendrá, para empezar, que nos pongamos de acuerdo en definir el tema de nuestro debate. No estamos ante una discrepancia acerca del sistema de financiación autonómica, ni ante una propuesta de reforma constitucional, ni siquiera ante una divergencia sobre el modelo de Estado. En lo que ya hemos entrado de un modo abierto, ahora que la crudeza de la crisis ha despejado cualquier cortina de humo verbal, es en la plenitud del proyecto nacionalista catalán. Se ha agotado el tiempo en que la afirmación ideológica del nacionalismo se expresaba en un presunto compromiso con la construcción permanente de una España plural. En momentos de bonanza, pudo mantenerse la agotadora ambigüedad de un proyecto que era capaz de cojear sobre la ortopedia de dos soberanías contrapuestas. En estos tiempos del cólera, que delatan con tanta rapidez las torpezas de la falsificación, a todos se nos exige tener los dos pies en el suelo. Y que llamemos las cosas por su nombre.
Hace treinta y cinco años, los españoles iniciamos una empresa nacional. Hicimos algo más que dotarnos de una arquitectura jurídica que definiera nuestros derechos y obligaciones de acuerdo con lo que exige una democracia moderna. Aquella serie de preceptos acabó con la insoportable y prolongada desconfianza en nuestras posibilidades de existir como un pueblo libre. Estableció, de una vez por todas, nuestra voluntad de vivir en la condición irrenunciable de verdaderos ciudadanos. El proceso no fue solo el de la formulación de una Carta Magna, sino la etapa constituyente de una renovada personalidad colectiva, la reafirmación de una conciencia nacional. La nación es anterior al Estado. España no se engendró como resultado de ese acuerdo político. Lo que hicimos fue tomarla en nuestras manos como tradición y proyecto, como herencia y voluntad. Por vez primera desde el comienzo del mundo contemporáneo, todos los españoles éramos capaces de sumar a un hecho institucional la complicidad de nuestras emociones y el veredicto de nuestra convicción. Supimos reconocer esos tiempos exigentes en que una nación quiere ser algo más que un agregado de tierras y de hombres, algo más que una amalgama de lugares y de fechas. Supimos estar a la altura del momento excepcional en que una nación decide convertirse en una idea. A todos se convocó en torno a un concepto de España. A todos se comprometió en su preservación.
Eran tiempos difíciles, pero alumbrados por grandes esperanzas. La España que surgió de la Transición no se pronunció con la fatuidad de lo que se regala, sino con el entusiasmo de lo que se conquista. Todos fuimos los llamados y todos los elegidos. Supimos que aquella España democrática había adquirido una identidad ajustada a su realidad histórica. No nos limitábamos a dar consistencia jurídica a un Estado, sino a dar forma política a una nación. Lo que empezó a construirse entonces nada tenía que ver con un acuerdo coyuntural, un pacto de circunstancias o un convenio revocable. El inmenso esfuerzo realizado entonces no iba destinado a salvar una situación difícil, sino a fundamentar la totalidad de nuestro futuro.
Sin embargo, cometimos una equivocación cuya gravedad no hemos dejado de padecer. Albert Camus dijo que la tiranía no es un mérito de los dictadores, sino un error de los liberales. A esa España la dejamos reducida a una definición jurídica, la despojamos de las emociones que la constituyeron como nación libre en los años de la Transición. Temiendo dramatizar nuestro patriotismo, España dejó de ser una conciencia en tensión, para adquirir la forma de unas instituciones rutinarias. Dejó de ser sentida como nación, para solo ser considerada como Estado. La España democrática y plural que con tanto esfuerzo habíamos construido dejó de existir como pasión y solo sobrevivió como inercia. La dimos por sentada, dejamos de pensarla. La obtuvimos como estructura, pero la perdimos como idea y como emoción. Nuestra crisis nacional parte de nuestros errores, no de los méritos de nuestros adversarios.
Nos bastaba con haber sido fieles a ese concepto de España. Desde aquella ilusión esforzada y difícil, que partía de la entraña misma de una realidad endurecida por la historia, podríamos enfrentarnos ahora a lo más sucio del discurso nacionalista. Porque no se trata solo del grave incumplimiento de la palabra dada cuando todo empezó ni de la forma en que sus propuestas actuales pueden mostrar la alarmante escasez de su coherencia. Nosotros nos alzamos sobre una nación concreta, sobre una patria tangible, sobre una sociedad imperfecta que nos espoleó con sus esperanzas. El nacionalismo sólo ha podido dar sus frutos en un tiempo de desesperación. Han tenido que coincidir nuestra renuncia a una idea de España y la devastación de una crisis económica indecible, para que el proyecto de la independencia de Cataluña haya podido ofrecer sus cómodos paliativos de un orden ilusorio, de una soberanía imaginaria, de un poder inédito o de una sociedad inexistente. En esa ficción incorrupta, en esa perfecta irrealidad, puede cobijarse el proyecto gratuito de unos dirigentes sin escrúpulos.
Cuando España necesita del esfuerzo de todos nuevamente, los nacionalistas nos anuncian que convertirán el sufrimiento de una parte de los españoles en la quiebra de una nación con cuya unidad se comprometieron hace poco más de treinta años. No creo que estén saliendo muy airosos de la prueba a la que la historia ha querido someterlos, a pesar de los posibles beneficios electorales de una disolución nacional de la que no son los únicos ni más altos responsables. Sin embargo, provocan nuestro desaliento porque solo ellos han preferido una fantasía gratuita a una costosa realidad. La calidad de estos personajes difícilmente atenderá a las razones de España. Y nunca aceptará un llamamiento a la razón.
ABC, 14/10/12
«No estamos ante una discrepancia acerca del sistema de financiación autonómica, ni ante una propuesta de reforma constitucional, ni siquiera ante una divergencia sobre el modelo de Estado. En lo que ya hemos entrado de un modo abierto, ahora que la crudeza de la crisis ha despejado cualquier cortina de humo verbal, es en la plenitud del proyecto nacionalista catalán.
A comienzos de octubre de 1930, Thomas Mann se dirigió, en la Sala Beethoven de Berlín, a quienes esperaban asistir a una velada literaria. Sólo unas semanas atrás, el nacionalsocialismo había conseguido que seis millones de personas le dieran su voto. La República de Weimar comenzaba a desmoronarse. Aquel intelectual en la más alta madurez de su obra quiso expresar los motivos de un patriota para defender la única idea de Alemania, merecedora de que se hablara en su nombre. Thomas Mann, que había construido su trayectoria intelectual sobre la pulcritud de las palabras, quiso denunciar la deformación del lenguaje en el que se expresaba la crisis de una conciencia nacional. Se dirigió al corazón de quienes le escuchaban, porque no quiso dejar que sus adversarios se apropiaran de los sentimientos patrióticos. Pero nunca permitió que las emociones pudieran nublar la claridad de su juicio. Por ello, dio a su discurso el título con que nos ha llegado, desde lo más profundo de la historia de Europa. Un llamamiento a la razón.
En las peores circunstancias sociales y económicas que ha conocido España en más de medio siglo, quizá debamos exigir que las palabras vuelvan a revestirse de la esencial lealtad a su significado. Que nuestro lenguaje aspire a la mayor precisión. Que sepamos adoptar la gravedad del tono que corresponde a estas condiciones excepcionales, ya que ellas no solo exigen la lucidez del conocimiento, sino también la honestidad de la argumentación. Convendrá, para empezar, que nos pongamos de acuerdo en definir el tema de nuestro debate. No estamos ante una discrepancia acerca del sistema de financiación autonómica, ni ante una propuesta de reforma constitucional, ni siquiera ante una divergencia sobre el modelo de Estado. En lo que ya hemos entrado de un modo abierto, ahora que la crudeza de la crisis ha despejado cualquier cortina de humo verbal, es en la plenitud del proyecto nacionalista catalán. Se ha agotado el tiempo en que la afirmación ideológica del nacionalismo se expresaba en un presunto compromiso con la construcción permanente de una España plural. En momentos de bonanza, pudo mantenerse la agotadora ambigüedad de un proyecto que era capaz de cojear sobre la ortopedia de dos soberanías contrapuestas. En estos tiempos del cólera, que delatan con tanta rapidez las torpezas de la falsificación, a todos se nos exige tener los dos pies en el suelo. Y que llamemos las cosas por su nombre.
Hace treinta y cinco años, los españoles iniciamos una empresa nacional. Hicimos algo más que dotarnos de una arquitectura jurídica que definiera nuestros derechos y obligaciones de acuerdo con lo que exige una democracia moderna. Aquella serie de preceptos acabó con la insoportable y prolongada desconfianza en nuestras posibilidades de existir como un pueblo libre. Estableció, de una vez por todas, nuestra voluntad de vivir en la condición irrenunciable de verdaderos ciudadanos. El proceso no fue solo el de la formulación de una Carta Magna, sino la etapa constituyente de una renovada personalidad colectiva, la reafirmación de una conciencia nacional. La nación es anterior al Estado. España no se engendró como resultado de ese acuerdo político. Lo que hicimos fue tomarla en nuestras manos como tradición y proyecto, como herencia y voluntad. Por vez primera desde el comienzo del mundo contemporáneo, todos los españoles éramos capaces de sumar a un hecho institucional la complicidad de nuestras emociones y el veredicto de nuestra convicción. Supimos reconocer esos tiempos exigentes en que una nación quiere ser algo más que un agregado de tierras y de hombres, algo más que una amalgama de lugares y de fechas. Supimos estar a la altura del momento excepcional en que una nación decide convertirse en una idea. A todos se convocó en torno a un concepto de España. A todos se comprometió en su preservación.
Eran tiempos difíciles, pero alumbrados por grandes esperanzas. La España que surgió de la Transición no se pronunció con la fatuidad de lo que se regala, sino con el entusiasmo de lo que se conquista. Todos fuimos los llamados y todos los elegidos. Supimos que aquella España democrática había adquirido una identidad ajustada a su realidad histórica. No nos limitábamos a dar consistencia jurídica a un Estado, sino a dar forma política a una nación. Lo que empezó a construirse entonces nada tenía que ver con un acuerdo coyuntural, un pacto de circunstancias o un convenio revocable. El inmenso esfuerzo realizado entonces no iba destinado a salvar una situación difícil, sino a fundamentar la totalidad de nuestro futuro.
Sin embargo, cometimos una equivocación cuya gravedad no hemos dejado de padecer. Albert Camus dijo que la tiranía no es un mérito de los dictadores, sino un error de los liberales. A esa España la dejamos reducida a una definición jurídica, la despojamos de las emociones que la constituyeron como nación libre en los años de la Transición. Temiendo dramatizar nuestro patriotismo, España dejó de ser una conciencia en tensión, para adquirir la forma de unas instituciones rutinarias. Dejó de ser sentida como nación, para solo ser considerada como Estado. La España democrática y plural que con tanto esfuerzo habíamos construido dejó de existir como pasión y solo sobrevivió como inercia. La dimos por sentada, dejamos de pensarla. La obtuvimos como estructura, pero la perdimos como idea y como emoción. Nuestra crisis nacional parte de nuestros errores, no de los méritos de nuestros adversarios.
Nos bastaba con haber sido fieles a ese concepto de España. Desde aquella ilusión esforzada y difícil, que partía de la entraña misma de una realidad endurecida por la historia, podríamos enfrentarnos ahora a lo más sucio del discurso nacionalista. Porque no se trata solo del grave incumplimiento de la palabra dada cuando todo empezó ni de la forma en que sus propuestas actuales pueden mostrar la alarmante escasez de su coherencia. Nosotros nos alzamos sobre una nación concreta, sobre una patria tangible, sobre una sociedad imperfecta que nos espoleó con sus esperanzas. El nacionalismo sólo ha podido dar sus frutos en un tiempo de desesperación. Han tenido que coincidir nuestra renuncia a una idea de España y la devastación de una crisis económica indecible, para que el proyecto de la independencia de Cataluña haya podido ofrecer sus cómodos paliativos de un orden ilusorio, de una soberanía imaginaria, de un poder inédito o de una sociedad inexistente. En esa ficción incorrupta, en esa perfecta irrealidad, puede cobijarse el proyecto gratuito de unos dirigentes sin escrúpulos.
Cuando España necesita del esfuerzo de todos nuevamente, los nacionalistas nos anuncian que convertirán el sufrimiento de una parte de los españoles en la quiebra de una nación con cuya unidad se comprometieron hace poco más de treinta años. No creo que estén saliendo muy airosos de la prueba a la que la historia ha querido someterlos, a pesar de los posibles beneficios electorales de una disolución nacional de la que no son los únicos ni más altos responsables. Sin embargo, provocan nuestro desaliento porque solo ellos han preferido una fantasía gratuita a una costosa realidad. La calidad de estos personajes difícilmente atenderá a las razones de España. Y nunca aceptará un llamamiento a la razón.
viernes, 2 de noviembre de 2012
¿‘Quo vadis’, Artur Mas?
Ana Mar Fernández Pasarín
EL PAIS 02/11/12
El ‘president’ no entiende ni hacia dónde pretende ir la UE ni, sobre todo, a dónde no quiere volver.
Sorprende constatar, día tras día, la ligereza con la que políticos como Artur Mas claman y proclaman la vocación naturalmenteeuropea de lo que sería un Estado catalán independiente del resto de España desplegando, para ello, una retórica de corte esencialmente antieuropea. Asombra un discurso construido en negativo, articulado en torno a unos argumentos fundamentalmente contrarios al espíritu, los valores y el derecho de la UE.
“¿Cataluña, próximo Estado de Europa?”. A la vista del desconocimiento que delata una afirmación tan grandilocuente, cabe recordar al presidente de la Generalitat algunos de los principios básicos que regulan la Unión Europea. Principios constitucionales y funcionales que obligan a todos sus miembros por cuanto la legalidad jurídica no es una mera noción abstracta que se puede obviar en función de la oportunidad política del momento.
El primero de ellos es el propio concepto de unión. Tal y como estipula el Preámbulo del Tratado de la Unión Europea (TUE), esta organización política encuentra su origen en la voluntad de “acercar los pueblos de Europa en una unión cada vez más estrecha” con el doble objetivo de mantener la paz en el continente europeo y lograr su prosperidad económica. Es decir, Europa como entidad política debe su nacimiento a un principio normativo meridianamente claro: es la preferencia de la unión frente a la fragmentación, la cohesión frente a la desagregación o, si se prefiere, las fuerzas centrípetas (que no centralizadoras) frente a las centrífugas lo que constituye la verdadera garantía de estabilidad política y de crecimiento económico. La actual parálisis de la arquitectura comunitaria, bloqueada por la proliferación de los egoísmos nacionales es una buena prueba de ello.
El segundo principio es la idea de integración. Para unir los pueblos de Europa, la fórmula europea consiste en integrar las competencias soberanas y exclusivas de los Estados miembros. En otras palabras, en términos funcionales la construcción europea se basa en un principio básico: la renuncia progresiva, y en grados diversos, de parcelas de poder previamente en manos de los Estados (ya sea a través del gobierno nacional o de los gobiernos regionales, donde existan) y su cesión a un nivel político de carácter supraestatal. Desde la política de la competencia hasta la política monetaria pasando por la política agrícola o medioambiental, el modo de funcionamiento de la UE pasa por la inclusión en conjuntos más amplios y no por el repliegue localista. Hoy en día, el 70% de la legislación y, por lo tanto, de las políticas públicas que vinculan a los Estados miembros (y, en consecuencia, también a sus regiones) encuentran su origen en una normativa europea. Responsabilizar en exclusiva al Estado de los males propios es fácil y probablemente rentable desde el punto de vista electoral pero no se justifica desde la perspectiva de la realidad de los procesos decisorios.
El discurso actual del ‘expolio fiscal’,simplista y populista,no es forma de hacerméritos en la UE
Ello remite a un tercer principio: el interés general. La Unión Europea ha sido posible porque unos hombres de Estado —esa categoría en vías de extinción— como Jean Monnet o Konrad Adenauer tuvieron la clarividencia suficiente para darse cuenta de que el bien particular pasa por el bien común. Tras las devastadoras consecuencias de la Primera y Segunda Guerra Mundial, precisamente relacionadas con la marea de ultranacionalismos populistas que anegaron Europa a principios del siglo XX, los Padres Fundadores tuvieron la inteligencia necesaria para darse cuenta y hacer comprender a las sociedades europeas que solo sumando y no restando se puede lograr un bien superior y en beneficio de todos. Un valor y principio de gobierno que encarna la propia idea de Comunidad Europea y condensa el lema europeo: “unidad en la diversidad”.
Esta visión es también la que sustenta el desarrollo de otro vértice del ordenamiento constitucional europeo: la solidaridad interterritorial como factor de cohesión económica y social. Solidaridad europea como condición para el bienestar económico del conjunto y no de una parte de la Unión. Cataluña se ha beneficiado de ingentes cantidades de fondos estructurales europeos debido a su pertenencia a España y en virtud de la aplicación de este principio de solidaridad. El discurso actual, simplista y con tintes populistas, del expolio fiscal no es precisamente la mejor manera de hacer méritos en Europa. En efecto, ¿No augura ello acaso que, mañana, en el caso de que Cataluña tuviese que contribuir de forma neta al presupuesto comunitario, Artur Mas podría emprender una campaña en contra de Polonia, Hungría, Rumanía o Bulgaria diciendo que “roban a Cataluña”? ¿Comenzaría una campaña de propaganda en contra de la financiación de redes transeuropeas en los países de Europa central y oriental con la misma inquina con la que se está actualmente movilizando en contra del AVE gallego o del corredor central? Participar plenamente del proceso de construcción europea requiere algo más (y sobre todo, algo distinto) que el ilusionismo político, la búsqueda de chivos expiatorios y la demagogia populista e insolidaria.
Por último, los anteriores principios y valores se hacen efectivos en la casa europea a través de una regla formal y de extraordinaria importancia que no se puede eludir: el respeto de la jerarquía normativa establecida y pactada por todas las partes firmantes de los Tratados constitutivos europeos. Un líder responsable tendría que tener en cuenta que amenazar con el incumplimiento de la norma constitucional adoptada en su momento dice poco o nada a favor de la fiabilidad y lealtad institucional como socio comunitario, además de que socava de manera profunda la seguridad jurídica que un jefe de gobierno debería transmitir a sus conciudadanos. Todo ordenamiento jurídico se rige por un principio esencial que es el pacta sunt servanda. Las reglas del juego están hechas para ser respetadas. Ello no significa que sean inamovibles pero sí que se deben respetar mientras no existan otras adoptadas por el conjunto de los que conforman la soberanía popular.
En definitiva, no sabemos a dónde va o pretende ir el presidente de la Generalitat. Lo que sí podemos decir es que enarbolar la bandera europea es condición necesaria pero no suficiente para ser miembro de la UE. Más allá de los condicionantes legales que rigen toda adhesión, existen unos valores y principios anclados en la historia y en la propia idea de Europa unida y como tal, exigibles a todos los que pretenden formar parte de ella. Pretender jugar en la liga europea cuando uno demuestra día tras día una escasa capacidad para desenvolverse sin romper en una liga más próxima, como es la española, no parece la manera más acertada e informada de hacer valer unas credenciales europeas. En efecto, demuestra no haber entendido ni hacia dónde pretende ir Europa ni, sobre todo, a dónde no quiere volver.
Ana Mar Fernández Pasarín es profesora titular de Ciencia Política y de la Administración en la UAB e investigadora del Observatorio de Instituciones Europeas de Sciences Po Paris (CEE).
EL PAIS 02/11/12
El ‘president’ no entiende ni hacia dónde pretende ir la UE ni, sobre todo, a dónde no quiere volver.
Sorprende constatar, día tras día, la ligereza con la que políticos como Artur Mas claman y proclaman la vocación naturalmenteeuropea de lo que sería un Estado catalán independiente del resto de España desplegando, para ello, una retórica de corte esencialmente antieuropea. Asombra un discurso construido en negativo, articulado en torno a unos argumentos fundamentalmente contrarios al espíritu, los valores y el derecho de la UE.
“¿Cataluña, próximo Estado de Europa?”. A la vista del desconocimiento que delata una afirmación tan grandilocuente, cabe recordar al presidente de la Generalitat algunos de los principios básicos que regulan la Unión Europea. Principios constitucionales y funcionales que obligan a todos sus miembros por cuanto la legalidad jurídica no es una mera noción abstracta que se puede obviar en función de la oportunidad política del momento.
El primero de ellos es el propio concepto de unión. Tal y como estipula el Preámbulo del Tratado de la Unión Europea (TUE), esta organización política encuentra su origen en la voluntad de “acercar los pueblos de Europa en una unión cada vez más estrecha” con el doble objetivo de mantener la paz en el continente europeo y lograr su prosperidad económica. Es decir, Europa como entidad política debe su nacimiento a un principio normativo meridianamente claro: es la preferencia de la unión frente a la fragmentación, la cohesión frente a la desagregación o, si se prefiere, las fuerzas centrípetas (que no centralizadoras) frente a las centrífugas lo que constituye la verdadera garantía de estabilidad política y de crecimiento económico. La actual parálisis de la arquitectura comunitaria, bloqueada por la proliferación de los egoísmos nacionales es una buena prueba de ello.
El segundo principio es la idea de integración. Para unir los pueblos de Europa, la fórmula europea consiste en integrar las competencias soberanas y exclusivas de los Estados miembros. En otras palabras, en términos funcionales la construcción europea se basa en un principio básico: la renuncia progresiva, y en grados diversos, de parcelas de poder previamente en manos de los Estados (ya sea a través del gobierno nacional o de los gobiernos regionales, donde existan) y su cesión a un nivel político de carácter supraestatal. Desde la política de la competencia hasta la política monetaria pasando por la política agrícola o medioambiental, el modo de funcionamiento de la UE pasa por la inclusión en conjuntos más amplios y no por el repliegue localista. Hoy en día, el 70% de la legislación y, por lo tanto, de las políticas públicas que vinculan a los Estados miembros (y, en consecuencia, también a sus regiones) encuentran su origen en una normativa europea. Responsabilizar en exclusiva al Estado de los males propios es fácil y probablemente rentable desde el punto de vista electoral pero no se justifica desde la perspectiva de la realidad de los procesos decisorios.
El discurso actual del ‘expolio fiscal’,simplista y populista,no es forma de hacerméritos en la UE
Ello remite a un tercer principio: el interés general. La Unión Europea ha sido posible porque unos hombres de Estado —esa categoría en vías de extinción— como Jean Monnet o Konrad Adenauer tuvieron la clarividencia suficiente para darse cuenta de que el bien particular pasa por el bien común. Tras las devastadoras consecuencias de la Primera y Segunda Guerra Mundial, precisamente relacionadas con la marea de ultranacionalismos populistas que anegaron Europa a principios del siglo XX, los Padres Fundadores tuvieron la inteligencia necesaria para darse cuenta y hacer comprender a las sociedades europeas que solo sumando y no restando se puede lograr un bien superior y en beneficio de todos. Un valor y principio de gobierno que encarna la propia idea de Comunidad Europea y condensa el lema europeo: “unidad en la diversidad”.
Esta visión es también la que sustenta el desarrollo de otro vértice del ordenamiento constitucional europeo: la solidaridad interterritorial como factor de cohesión económica y social. Solidaridad europea como condición para el bienestar económico del conjunto y no de una parte de la Unión. Cataluña se ha beneficiado de ingentes cantidades de fondos estructurales europeos debido a su pertenencia a España y en virtud de la aplicación de este principio de solidaridad. El discurso actual, simplista y con tintes populistas, del expolio fiscal no es precisamente la mejor manera de hacer méritos en Europa. En efecto, ¿No augura ello acaso que, mañana, en el caso de que Cataluña tuviese que contribuir de forma neta al presupuesto comunitario, Artur Mas podría emprender una campaña en contra de Polonia, Hungría, Rumanía o Bulgaria diciendo que “roban a Cataluña”? ¿Comenzaría una campaña de propaganda en contra de la financiación de redes transeuropeas en los países de Europa central y oriental con la misma inquina con la que se está actualmente movilizando en contra del AVE gallego o del corredor central? Participar plenamente del proceso de construcción europea requiere algo más (y sobre todo, algo distinto) que el ilusionismo político, la búsqueda de chivos expiatorios y la demagogia populista e insolidaria.
Por último, los anteriores principios y valores se hacen efectivos en la casa europea a través de una regla formal y de extraordinaria importancia que no se puede eludir: el respeto de la jerarquía normativa establecida y pactada por todas las partes firmantes de los Tratados constitutivos europeos. Un líder responsable tendría que tener en cuenta que amenazar con el incumplimiento de la norma constitucional adoptada en su momento dice poco o nada a favor de la fiabilidad y lealtad institucional como socio comunitario, además de que socava de manera profunda la seguridad jurídica que un jefe de gobierno debería transmitir a sus conciudadanos. Todo ordenamiento jurídico se rige por un principio esencial que es el pacta sunt servanda. Las reglas del juego están hechas para ser respetadas. Ello no significa que sean inamovibles pero sí que se deben respetar mientras no existan otras adoptadas por el conjunto de los que conforman la soberanía popular.
En definitiva, no sabemos a dónde va o pretende ir el presidente de la Generalitat. Lo que sí podemos decir es que enarbolar la bandera europea es condición necesaria pero no suficiente para ser miembro de la UE. Más allá de los condicionantes legales que rigen toda adhesión, existen unos valores y principios anclados en la historia y en la propia idea de Europa unida y como tal, exigibles a todos los que pretenden formar parte de ella. Pretender jugar en la liga europea cuando uno demuestra día tras día una escasa capacidad para desenvolverse sin romper en una liga más próxima, como es la española, no parece la manera más acertada e informada de hacer valer unas credenciales europeas. En efecto, demuestra no haber entendido ni hacia dónde pretende ir Europa ni, sobre todo, a dónde no quiere volver.
Ana Mar Fernández Pasarín es profesora titular de Ciencia Política y de la Administración en la UAB e investigadora del Observatorio de Instituciones Europeas de Sciences Po Paris (CEE).
domingo, 28 de octubre de 2012
Identidades
JON JUARISTI
28/10/2012 ABC
FUERON dos alemanes, Herder y Humboldt, quienes, a finales del XVIII, comenzaron a denominar vascos a los naturales de las Vascongadas y Navarra, pero tal uso no se generalizaría en Francia y España hasta un siglo después. El romántico vascofrancés Chaho se refirió así a los habitantes de ambas Vasconias, la cantábrica y la aquitana, en el título de un libro de 1836, pero sólo dos años antes llamaba todavía biscaïens («vizcaínos») a los vascos de España, como había sido usual hacerlo en toda Europa desde la Edad Media. Vascos propiamente dichos sólo lo eran los de la parte francesa, además de los gascones y bearneses, que se siguen definiendo en su patois como bascous. De este modo se presentaba el señor Michel de Montaigne, bordelés, que firmó su exvoto a la Santa Casa de Loreto, durante su viaje a Italia, como Gallus Vasco, o sea, galo vasco, vasco de la Galia o vascofrancés. A mediados del XVII, el jesuita navarro Moret pedía a otro cronista, el suletino Arnaldo de Oyenart, que no se irritara en exceso por las dificultades que había encontrado para investigar en la Cámara de Comptos de Pamplona, porque los vascos (entiéndase vascofranceses) siempre habían sido muy estimados en el Reino de Navarra. Los escritores regionalistas de la Restauración comenzaron a sustituir sistemáticamente el término «vascongado» por el de vasco (o basco), como lo hizo en 1881 José de Manterola en su Cancionero Basco, colección de poesías modernas en vascuence. Pío Baroja heredó este uso de su padre, Serafín, autor de zarzuelas eusquéricas.
En la última generación decimonónica el marbete se popularizó, en detrimento de las antiguas denominaciones, gracias, sobre todo, a Baroja y Unamuno, muy influidos ambos por la etnografía alemana y francesa. Sabino Arana, en cambio, se mostró reacio a adoptarlo, prefiriendo hablar de bizkaínos o bizkaitarras. El caso de Baroja es curioso. Consciente de la artificialidad del término vasco en su referencia a los de España, naturalizó dicha identidad en una tierra o, mejor, en un agua de nadie. Sus vascos pertenecen al Bidasoa, a cuya vera se instaló él mismo, ansioso de acceder a la República de las Letras europea por contigüidad con los renombrados escritores franceses que habían hecho de la región aquitana su bastión estival o perpetuo (Pierre Loti, Edmond de Rostand, Francis Jammes). En La leyenda de Jaun de Alzate (1922), don Pío propone un paradigma étnico desterritorializado, el Aventurero Vasco, «ni español ni francés», quizá porque el otro arquetipo fronterizo disponible, el contrabandista, ya había sido explotado con éxito por Pierre Loti en su Ramuntcho, pero debe reconocer, a través de las palabras del protagonista de la novela, Jaun, que la Historia ha hecho de los vascos reales españoles o franceses, contagiados aquéllos de la altivez castellana y éstos de la vanidad gala.
Las identidades son productos de la Historia, no de la Naturaleza. La vasca es muy reciente, una invención literaria del siglo XIX que hizo fortuna, y que además fue forjada por escritores que ninguna duda tenían de su condición de españoles. Oponer la identidad vasca o catalana a la española constituye, sencillamente, un desatino ridículo. Los antepasados de los catalanes, si hemos de creer al Gerundense, fueron los primeros en ser denominados españoles, nombre que les dieron sus anfitriones del norte cuando se refugiaban de las aceifas moras en tierras de Provenza antes de la existencia misma de Cataluña. Ninguna identidad catalana o vasca antecede a la española, ni en los pueblos ni en los individuos, por mucho que se rasquen los que sientan picor.
28/10/2012 ABC
FUERON dos alemanes, Herder y Humboldt, quienes, a finales del XVIII, comenzaron a denominar vascos a los naturales de las Vascongadas y Navarra, pero tal uso no se generalizaría en Francia y España hasta un siglo después. El romántico vascofrancés Chaho se refirió así a los habitantes de ambas Vasconias, la cantábrica y la aquitana, en el título de un libro de 1836, pero sólo dos años antes llamaba todavía biscaïens («vizcaínos») a los vascos de España, como había sido usual hacerlo en toda Europa desde la Edad Media. Vascos propiamente dichos sólo lo eran los de la parte francesa, además de los gascones y bearneses, que se siguen definiendo en su patois como bascous. De este modo se presentaba el señor Michel de Montaigne, bordelés, que firmó su exvoto a la Santa Casa de Loreto, durante su viaje a Italia, como Gallus Vasco, o sea, galo vasco, vasco de la Galia o vascofrancés. A mediados del XVII, el jesuita navarro Moret pedía a otro cronista, el suletino Arnaldo de Oyenart, que no se irritara en exceso por las dificultades que había encontrado para investigar en la Cámara de Comptos de Pamplona, porque los vascos (entiéndase vascofranceses) siempre habían sido muy estimados en el Reino de Navarra. Los escritores regionalistas de la Restauración comenzaron a sustituir sistemáticamente el término «vascongado» por el de vasco (o basco), como lo hizo en 1881 José de Manterola en su Cancionero Basco, colección de poesías modernas en vascuence. Pío Baroja heredó este uso de su padre, Serafín, autor de zarzuelas eusquéricas.
En la última generación decimonónica el marbete se popularizó, en detrimento de las antiguas denominaciones, gracias, sobre todo, a Baroja y Unamuno, muy influidos ambos por la etnografía alemana y francesa. Sabino Arana, en cambio, se mostró reacio a adoptarlo, prefiriendo hablar de bizkaínos o bizkaitarras. El caso de Baroja es curioso. Consciente de la artificialidad del término vasco en su referencia a los de España, naturalizó dicha identidad en una tierra o, mejor, en un agua de nadie. Sus vascos pertenecen al Bidasoa, a cuya vera se instaló él mismo, ansioso de acceder a la República de las Letras europea por contigüidad con los renombrados escritores franceses que habían hecho de la región aquitana su bastión estival o perpetuo (Pierre Loti, Edmond de Rostand, Francis Jammes). En La leyenda de Jaun de Alzate (1922), don Pío propone un paradigma étnico desterritorializado, el Aventurero Vasco, «ni español ni francés», quizá porque el otro arquetipo fronterizo disponible, el contrabandista, ya había sido explotado con éxito por Pierre Loti en su Ramuntcho, pero debe reconocer, a través de las palabras del protagonista de la novela, Jaun, que la Historia ha hecho de los vascos reales españoles o franceses, contagiados aquéllos de la altivez castellana y éstos de la vanidad gala.
Las identidades son productos de la Historia, no de la Naturaleza. La vasca es muy reciente, una invención literaria del siglo XIX que hizo fortuna, y que además fue forjada por escritores que ninguna duda tenían de su condición de españoles. Oponer la identidad vasca o catalana a la española constituye, sencillamente, un desatino ridículo. Los antepasados de los catalanes, si hemos de creer al Gerundense, fueron los primeros en ser denominados españoles, nombre que les dieron sus anfitriones del norte cuando se refugiaban de las aceifas moras en tierras de Provenza antes de la existencia misma de Cataluña. Ninguna identidad catalana o vasca antecede a la española, ni en los pueblos ni en los individuos, por mucho que se rasquen los que sientan picor.
domingo, 21 de octubre de 2012
Historiadores
Jon Juaristi
ABC, 21/10/12
Juan Pablo Fusi defiende en su último libro una concepción de la Historia de España basada en el rechazo de los esencialismos
Asugerencia del autor, los editores de HistoriamínimadeEspaña, el último libro de Juan Pablo Fusi, que acaba de aparecer bajo el doble sello de Turner y de El Colegio de México, habían invitado al acto de su presentación a la prensa, el pasado miércoles, a otros dos historiadores: Santos Juliá y Fernando García de Cortázar. Fue inevitable que aquello se convirtiera en algo muy parecido a un seminario académico. Los periodistas estaban interesados en que Fusi se pronunciara sobre asuntos de actualidad; los historiadores, en ponderar la importancia de una obra que no es sólo una lograda síntesis divulgativa, sino una interpretación del hecho español, comparable, en tal sentido, a los pequeños grandes textos, muy distintos entre sí, que, a lo largo del siglo XX, marcaron hitos en el progresivo alejamiento de la dolorida metafísica nacional del 98: desde Españainvertebrada (1921), de Ortega hasta HistoriadeEspaña (1997), de Joseph Pérez, pasando por los contrapuestos alegatos —federal y unitario— de Bosch Gimpera ( España, 1937) y Menéndez Pidal ( Losespañolesenla Historia, 1947, introducción desgajable y desgajada de su HistoriadeEspaña), la HistoriadeEspaña, de Pierre Vilar, también de 1947, y la AproximaciónalaHistoriadeEspaña (1962), de Vicens Vives.
La exposición del contenido del libro por su autor, excelentemente trabada, contribuyó a evitar la dispersión del coloquio en cuestiones del presente y del inmediato futuro, acuciantes sin duda, pero externas al relato publicado, que arranca de la prehistoria para concluir en las pasadas elecciones legislativas de noviembre de 2011. Si alguno de los asistentes al acto no había hojeado aún la Historiamínima, el apretado resumen que de la misma ofreció Juan Pablo Fusi le ahorró la tarea. Subrayó éste las «pocas convicciones insobornables» que determinan su planteamiento: que la historia española es compleja y diversa, que se trata de un proceso abierto —lo que implica continuidad, pero también cambio—, y que España no es un destino trazado desde su origen: «Nada de lo que sucedió en ella tuvo que ocurrir necesaria e inevitablemente».
No creo que haya otra visión histórica compatible con una concepción auténticamente liberal de la nación, y se refleja en ella con claridad el pensamiento de uno de los maestros constantes de Fusi, Julián Marías, que contempló la historia de España, a través del cristal generoso de Cervantes, como una difícil hazaña de la libertad y un afianzamiento de los vínculos cordiales entre sus moradores tras sacar las enseñanzas pertinentes de sus disensiones trágicas. Esta Historiamínima deEspaña, que ya en su título mismo declara la intención de distanciarse de los Grandes Relatos, de cuya elocuencia carecen los historiadores de la generación de Fusi (según reconoce él mismo al final del prólogo), posee, sin embargo, una verosimilitud incomparablemente superior a la de las leyendas metafísicas —o dialécticas— acerca de identidades nacionales inmutables. La referencia generacional (a pesar de que el propio autor intentó relativizarla en su presentación) no estaba de sobra. Los tres historiadores —Fusi, Juliá y García de Cortázar— pertenecen a la de la Transición, y la obra de los tres participa de un paradigma comprometido con la verdad de los hechos y con el rechazo de los esencialismos. Conviene resaltar dicha afinidad en unos tiempos proclives no sólo a la compunción masoquista, sino también a la proliferación de nuevas metafísicas rencorosas (en realidad, viejísimos prejuicios arraigados en las ideologías del desquite, las de la lucha de razas o de clases).
ABC, 21/10/12
Juan Pablo Fusi defiende en su último libro una concepción de la Historia de España basada en el rechazo de los esencialismos
Asugerencia del autor, los editores de HistoriamínimadeEspaña, el último libro de Juan Pablo Fusi, que acaba de aparecer bajo el doble sello de Turner y de El Colegio de México, habían invitado al acto de su presentación a la prensa, el pasado miércoles, a otros dos historiadores: Santos Juliá y Fernando García de Cortázar. Fue inevitable que aquello se convirtiera en algo muy parecido a un seminario académico. Los periodistas estaban interesados en que Fusi se pronunciara sobre asuntos de actualidad; los historiadores, en ponderar la importancia de una obra que no es sólo una lograda síntesis divulgativa, sino una interpretación del hecho español, comparable, en tal sentido, a los pequeños grandes textos, muy distintos entre sí, que, a lo largo del siglo XX, marcaron hitos en el progresivo alejamiento de la dolorida metafísica nacional del 98: desde Españainvertebrada (1921), de Ortega hasta HistoriadeEspaña (1997), de Joseph Pérez, pasando por los contrapuestos alegatos —federal y unitario— de Bosch Gimpera ( España, 1937) y Menéndez Pidal ( Losespañolesenla Historia, 1947, introducción desgajable y desgajada de su HistoriadeEspaña), la HistoriadeEspaña, de Pierre Vilar, también de 1947, y la AproximaciónalaHistoriadeEspaña (1962), de Vicens Vives.
La exposición del contenido del libro por su autor, excelentemente trabada, contribuyó a evitar la dispersión del coloquio en cuestiones del presente y del inmediato futuro, acuciantes sin duda, pero externas al relato publicado, que arranca de la prehistoria para concluir en las pasadas elecciones legislativas de noviembre de 2011. Si alguno de los asistentes al acto no había hojeado aún la Historiamínima, el apretado resumen que de la misma ofreció Juan Pablo Fusi le ahorró la tarea. Subrayó éste las «pocas convicciones insobornables» que determinan su planteamiento: que la historia española es compleja y diversa, que se trata de un proceso abierto —lo que implica continuidad, pero también cambio—, y que España no es un destino trazado desde su origen: «Nada de lo que sucedió en ella tuvo que ocurrir necesaria e inevitablemente».
No creo que haya otra visión histórica compatible con una concepción auténticamente liberal de la nación, y se refleja en ella con claridad el pensamiento de uno de los maestros constantes de Fusi, Julián Marías, que contempló la historia de España, a través del cristal generoso de Cervantes, como una difícil hazaña de la libertad y un afianzamiento de los vínculos cordiales entre sus moradores tras sacar las enseñanzas pertinentes de sus disensiones trágicas. Esta Historiamínima deEspaña, que ya en su título mismo declara la intención de distanciarse de los Grandes Relatos, de cuya elocuencia carecen los historiadores de la generación de Fusi (según reconoce él mismo al final del prólogo), posee, sin embargo, una verosimilitud incomparablemente superior a la de las leyendas metafísicas —o dialécticas— acerca de identidades nacionales inmutables. La referencia generacional (a pesar de que el propio autor intentó relativizarla en su presentación) no estaba de sobra. Los tres historiadores —Fusi, Juliá y García de Cortázar— pertenecen a la de la Transición, y la obra de los tres participa de un paradigma comprometido con la verdad de los hechos y con el rechazo de los esencialismos. Conviene resaltar dicha afinidad en unos tiempos proclives no sólo a la compunción masoquista, sino también a la proliferación de nuevas metafísicas rencorosas (en realidad, viejísimos prejuicios arraigados en las ideologías del desquite, las de la lucha de razas o de clases).
domingo, 16 de septiembre de 2012
¿Una clase extractiva?
J. M. Ruiz Soroa
EL CORREO, 16/9/12
César Molinas propone modificar el sistema electoral e introducir un sistema mayoritario de tipo anglosajón con listas abiertas. Arbitrista, simple y errónea solución
Es brillante y atractiva la definición que hace César Molinas de la clase política española como una «élite extractiva» que está dedicada a su interés particular de capturar rentas al margen del interés general de la sociedad a la que dice servir acendradamente. Comparto en principio el diagnóstico de Molinas del comportamiento de los políticos pero encuentro muy incompleto su análisis y, consecuentemente, sumamente implausible el remedio que propone para la corrección de los defectos que expone.
Es cierto, cómo no va a serlo, que los políticos profesionales se han adueñado del sistema político español a partir de la Transición y que en su comportamiento atienden ante todo y sobre todo a su propio interés. Que es, como no podía ser de otra forma, el de garantizar su propia existencia y la maximización de su poder, para lo cual ha montado un sistema de captura de rentas. Es decir, un sistema que les permite, sin crear riqueza nueva, detraer rentas de la mayoría de la población en beneficio propio, y que funciona gracias a una institucionalización democrática no inclusiva y desviada de sus fines, en la que el poder económico, jurídico y político se distribuye desigualmente pero siempre sometido al peaje político. Es decir, que la clase política española no captura sus rentas directamente mediante los negocios o la corrupción (esos son casos mínimos) sino mediante el control de las puertas de acceso al mundo económico y social, ocupando todos los fielatos institucionales que posee el sistema.
También es cierto que esa clase política (aunque no sólo ella) es la que ha provocado las sucesivas burbujas cuyos efectos hoy padecemos: la inmobiliaria, la energética, la de las infraestructuras innecesarias, o la de la frondosidad autonómica, todas generadas porque le eran convenientes para crear nichos de poder y aprovechamiento de las rentas de situación.
Ahora bien, lo que me parece que falla en este análisis es el sesgo metodológico individualista que adopta. En concreto, el de tratar a los políticos como un agregado de individuos concretos, aunque los defina como una clase o élite. El concepto de clase es probablemente uno de los más socorridos pero también más borrosos de la sociología, y pretender definir a los actores políticos recurriendo a este concepto termina por no explicar casi nada. No nos aclara cómo se constituiría esa clase, cómo se ingresa en ella o se reclutan sus componentes, cómo aglomera intereses, cómo opera para capturar réditos, de qué medios se vale, etc. Y es que, en realidad, todo este fenómeno es inexplicable si no introducimos en la escena a los partidos políticos como maquinarias de agregación de intereses individuales que poseen vida y dinámica propias y que son las instituciones sociales que soportan a los políticos individuales. Son los partidos políticos y no unos políticos individuales los actores esenciales del fenómeno de apropiación institucional y social de poder (rentas) y son sus propias dinámicas particulares las que explican el resultado. Intentar describir la operativa del sistema sin ellos es imposible.
Por eso me parece ingenua cualquier solución del problema de la ‘clase política’ que se limite a proponer una modificación de las reglas externas de selección de los cargos que ocupa esa clase. César Molinas propone, en efecto, modificar el sistema electoral e introducir un sistema mayoritario de tipo anglosajón con listas abiertas, de manera que los políticos –se supone– pasarían a estar controlados por sus propios electores, con lo que al final se generaría una clase política distinta. Arbitrista, simple y errónea solución, que parece creer que con modificar la regla de elección se cambia el mecanismo subyacente a la propia selección. No se tiene en cuenta que los políticos que se eligen son necesariamente los seleccionados previamente por los partidos, y que los políticos que actúan lo hacen dentro de la disciplina de éstos. Las instituciones están colonizadas por los políticos, sí, pero éstos no actúan autónomamente como individuos sino colonizados a su vez por los partidos. Cambiar las reglas de elección poco cambia si no se modifica esa relación previa y subyacente.
La tentación de creer que los problemas políticos pueden resolverse simplemente tocando las reglas electorales es poderosa, pero la experiencia comparada demuestra que el sistema electoral no es una variable independiente del sistema político nacional de que se trate.
En ocasiones conviene volver a los clásicos y a las lecciones que nos dejaron. Pienso en Montesquieu y su ley de la dinámica política: «Sólo el poder contiene al poder». Y en su aplicación a nuestra situación, la de un sistema colonizado por los partidos políticos debido a la propia debilidad de la sociedad que lo soporta. Podemos pensar que sería posible modificar el comportamiento de los partidos modificando sus reglas internas o externas, pero me temo que eso es tanto como soñar en un poder que se autolimita espontáneamente, algo más bien improbable. Por eso, lo preciso para controlarlos es encontrar un poder nuevo, hallar la forma de institucionalizar un contrapoder al de los partidos. Más allá de la bobalicona e inane retórica que evoca a la ciudadanía en bloque como contrapoder posible (el ‘poder del pueblo’ ), una retórica que es muy del gusto de –precisamente– esos mismos partidos, el reto de nuestro tiempo es el de inventar instituciones democráticas concretas y operativas que puedan contrapesar a los partidos y que estén diseñadas de manera que no puedan ser capturadas por éstos (ahí es nada). Porque la metástasis invasiva que han llevado a cabo los partidos no es un problema moral individual de los políticos, ni un defecto de una particular casta de personas, sino una consecuencia sistémica inevitable de la posición hegemónica de únicos actores políticos que han conseguido tener esos partidos.
EL CORREO, 16/9/12
César Molinas propone modificar el sistema electoral e introducir un sistema mayoritario de tipo anglosajón con listas abiertas. Arbitrista, simple y errónea solución
Es brillante y atractiva la definición que hace César Molinas de la clase política española como una «élite extractiva» que está dedicada a su interés particular de capturar rentas al margen del interés general de la sociedad a la que dice servir acendradamente. Comparto en principio el diagnóstico de Molinas del comportamiento de los políticos pero encuentro muy incompleto su análisis y, consecuentemente, sumamente implausible el remedio que propone para la corrección de los defectos que expone.
Es cierto, cómo no va a serlo, que los políticos profesionales se han adueñado del sistema político español a partir de la Transición y que en su comportamiento atienden ante todo y sobre todo a su propio interés. Que es, como no podía ser de otra forma, el de garantizar su propia existencia y la maximización de su poder, para lo cual ha montado un sistema de captura de rentas. Es decir, un sistema que les permite, sin crear riqueza nueva, detraer rentas de la mayoría de la población en beneficio propio, y que funciona gracias a una institucionalización democrática no inclusiva y desviada de sus fines, en la que el poder económico, jurídico y político se distribuye desigualmente pero siempre sometido al peaje político. Es decir, que la clase política española no captura sus rentas directamente mediante los negocios o la corrupción (esos son casos mínimos) sino mediante el control de las puertas de acceso al mundo económico y social, ocupando todos los fielatos institucionales que posee el sistema.
También es cierto que esa clase política (aunque no sólo ella) es la que ha provocado las sucesivas burbujas cuyos efectos hoy padecemos: la inmobiliaria, la energética, la de las infraestructuras innecesarias, o la de la frondosidad autonómica, todas generadas porque le eran convenientes para crear nichos de poder y aprovechamiento de las rentas de situación.
Ahora bien, lo que me parece que falla en este análisis es el sesgo metodológico individualista que adopta. En concreto, el de tratar a los políticos como un agregado de individuos concretos, aunque los defina como una clase o élite. El concepto de clase es probablemente uno de los más socorridos pero también más borrosos de la sociología, y pretender definir a los actores políticos recurriendo a este concepto termina por no explicar casi nada. No nos aclara cómo se constituiría esa clase, cómo se ingresa en ella o se reclutan sus componentes, cómo aglomera intereses, cómo opera para capturar réditos, de qué medios se vale, etc. Y es que, en realidad, todo este fenómeno es inexplicable si no introducimos en la escena a los partidos políticos como maquinarias de agregación de intereses individuales que poseen vida y dinámica propias y que son las instituciones sociales que soportan a los políticos individuales. Son los partidos políticos y no unos políticos individuales los actores esenciales del fenómeno de apropiación institucional y social de poder (rentas) y son sus propias dinámicas particulares las que explican el resultado. Intentar describir la operativa del sistema sin ellos es imposible.
Por eso me parece ingenua cualquier solución del problema de la ‘clase política’ que se limite a proponer una modificación de las reglas externas de selección de los cargos que ocupa esa clase. César Molinas propone, en efecto, modificar el sistema electoral e introducir un sistema mayoritario de tipo anglosajón con listas abiertas, de manera que los políticos –se supone– pasarían a estar controlados por sus propios electores, con lo que al final se generaría una clase política distinta. Arbitrista, simple y errónea solución, que parece creer que con modificar la regla de elección se cambia el mecanismo subyacente a la propia selección. No se tiene en cuenta que los políticos que se eligen son necesariamente los seleccionados previamente por los partidos, y que los políticos que actúan lo hacen dentro de la disciplina de éstos. Las instituciones están colonizadas por los políticos, sí, pero éstos no actúan autónomamente como individuos sino colonizados a su vez por los partidos. Cambiar las reglas de elección poco cambia si no se modifica esa relación previa y subyacente.
La tentación de creer que los problemas políticos pueden resolverse simplemente tocando las reglas electorales es poderosa, pero la experiencia comparada demuestra que el sistema electoral no es una variable independiente del sistema político nacional de que se trate.
En ocasiones conviene volver a los clásicos y a las lecciones que nos dejaron. Pienso en Montesquieu y su ley de la dinámica política: «Sólo el poder contiene al poder». Y en su aplicación a nuestra situación, la de un sistema colonizado por los partidos políticos debido a la propia debilidad de la sociedad que lo soporta. Podemos pensar que sería posible modificar el comportamiento de los partidos modificando sus reglas internas o externas, pero me temo que eso es tanto como soñar en un poder que se autolimita espontáneamente, algo más bien improbable. Por eso, lo preciso para controlarlos es encontrar un poder nuevo, hallar la forma de institucionalizar un contrapoder al de los partidos. Más allá de la bobalicona e inane retórica que evoca a la ciudadanía en bloque como contrapoder posible (el ‘poder del pueblo’ ), una retórica que es muy del gusto de –precisamente– esos mismos partidos, el reto de nuestro tiempo es el de inventar instituciones democráticas concretas y operativas que puedan contrapesar a los partidos y que estén diseñadas de manera que no puedan ser capturadas por éstos (ahí es nada). Porque la metástasis invasiva que han llevado a cabo los partidos no es un problema moral individual de los políticos, ni un defecto de una particular casta de personas, sino una consecuencia sistémica inevitable de la posición hegemónica de únicos actores políticos que han conseguido tener esos partidos.
jueves, 14 de junio de 2012
Es Asia, no hay más
LUIS VENTOSO
14/6/2012 ABC
El problema es simple: el futuro se ha ido de Europa
PASEANDO por el barrio, con frecuencia veía a aquel amigo con sus dos chavalines a cuestas. Los llevaba al cole, a la piscina, al conservatorio… Siempre él, nunca la madre. El tipo, vitriólico y políticamente incorrecto, me explicó un día su visión del mundo: «Ya ves, tío, han pasado miles y miles de años de historia de la humanidad, y justo va y me toca nacer en el primer momento en que los hombres tenemos que cuidar a los niños».
A los europeos de los albores del siglo XXI nos ocurre algo similar. Tras más de 500 años de indiscutida hegemonía occidental, va y nos toca vivir en el instante en que comienza el declive de Europa y la balanza vuelve a bascular hacia Oriente.
Podemos lanzar toneladas de hielo del BCE sobre las llamas de la prima, parchear los bancos manirrotos, ser más austeros que Diógenes, dejar en el chasis el Estado del bienestar… Pero el problema de fondo seguirá ahí: Oriente ha despertado y produce más y más barato. Nos barren en número. Están dispuestos a consagrar su vida solo al curro. Fabrican a precios imposibles, porque carecen de los derechos laborales que por fortuna hemos conquistado en la Europa democrática. Y huelga decir, claro, que son tan inteligentes como nosotros.
Los chinos afincados en España gastan justa fama de reservados. Pero si eres un hooligan del kubak con gambas acabas trabando relación. Charlando con la dueña de un restaurante asiático, como la mujer pasaba allí más horas que el dragón de cartón piedra de la puerta, le pregunté cuándo libraba. En su respuesta vi a Europa sentenciada: «Día libre ser aburrimiento», zanjó con sonrisa ufana.
Si pudiésemos viajar al año 1400 nos encontraríamos con unas avanzadas civilizaciones en Oriente y un hatajo de países bárbaros en Europa, paupérrimos, diezmados por la resaca de la peste. Se estima que en el año 1500 las futuras potencias europeas solo suponían el 10% del territorio del planeta; el 16% de la población y el 43% del PIB global. En 1913, la batuta del mundo era absolutamente europea: 58% del territorio; más de la mitad de la población bajo su férula y el 79% del PIB.
¿Cómo logró la atrasada Europa tal colosal ventaja? El historiador británico Niall Ferguson lo ha estudiado en un libro iluminador, «Civilización». Concluye que Europa descolló por seis motivos: la competencia entre sus estados-nación, que dio lugar al capitalismo; la ciencia, que se tradujo también en ventaja militar; el derecho de propiedad; la medicina; la sociedad de consumo y la ética del trabajo, que según su teoría deriva del protestantismo, por lo que tal vez nos pilló de siesta.
Aún desangrada por agotadoras guerras intestinas, Europa era un hervidero de creatividad. Nuestro altísimo nivel de vida, ya menguante, es un eco de aquella explosión de ingenio. Ahora Occidente empieza a vivir de rentas. Lo poco que inventa con éxito masivo (por ejemplo, el iPhone) corre a producirlo a Asia con codicia suicida. ¿Cómo invertir el rumbo? Solo con una cultura de esfuerzo extremo y una apuesta radical por la educación. Pero ese partido nos pilla demasiado adocenados.
http://www.abc.es/historico-opinion/index.asp?ff=20120614&idn=1502939133782
14/6/2012 ABC
El problema es simple: el futuro se ha ido de Europa
PASEANDO por el barrio, con frecuencia veía a aquel amigo con sus dos chavalines a cuestas. Los llevaba al cole, a la piscina, al conservatorio… Siempre él, nunca la madre. El tipo, vitriólico y políticamente incorrecto, me explicó un día su visión del mundo: «Ya ves, tío, han pasado miles y miles de años de historia de la humanidad, y justo va y me toca nacer en el primer momento en que los hombres tenemos que cuidar a los niños».
A los europeos de los albores del siglo XXI nos ocurre algo similar. Tras más de 500 años de indiscutida hegemonía occidental, va y nos toca vivir en el instante en que comienza el declive de Europa y la balanza vuelve a bascular hacia Oriente.
Podemos lanzar toneladas de hielo del BCE sobre las llamas de la prima, parchear los bancos manirrotos, ser más austeros que Diógenes, dejar en el chasis el Estado del bienestar… Pero el problema de fondo seguirá ahí: Oriente ha despertado y produce más y más barato. Nos barren en número. Están dispuestos a consagrar su vida solo al curro. Fabrican a precios imposibles, porque carecen de los derechos laborales que por fortuna hemos conquistado en la Europa democrática. Y huelga decir, claro, que son tan inteligentes como nosotros.
Los chinos afincados en España gastan justa fama de reservados. Pero si eres un hooligan del kubak con gambas acabas trabando relación. Charlando con la dueña de un restaurante asiático, como la mujer pasaba allí más horas que el dragón de cartón piedra de la puerta, le pregunté cuándo libraba. En su respuesta vi a Europa sentenciada: «Día libre ser aburrimiento», zanjó con sonrisa ufana.
Si pudiésemos viajar al año 1400 nos encontraríamos con unas avanzadas civilizaciones en Oriente y un hatajo de países bárbaros en Europa, paupérrimos, diezmados por la resaca de la peste. Se estima que en el año 1500 las futuras potencias europeas solo suponían el 10% del territorio del planeta; el 16% de la población y el 43% del PIB global. En 1913, la batuta del mundo era absolutamente europea: 58% del territorio; más de la mitad de la población bajo su férula y el 79% del PIB.
¿Cómo logró la atrasada Europa tal colosal ventaja? El historiador británico Niall Ferguson lo ha estudiado en un libro iluminador, «Civilización». Concluye que Europa descolló por seis motivos: la competencia entre sus estados-nación, que dio lugar al capitalismo; la ciencia, que se tradujo también en ventaja militar; el derecho de propiedad; la medicina; la sociedad de consumo y la ética del trabajo, que según su teoría deriva del protestantismo, por lo que tal vez nos pilló de siesta.
Aún desangrada por agotadoras guerras intestinas, Europa era un hervidero de creatividad. Nuestro altísimo nivel de vida, ya menguante, es un eco de aquella explosión de ingenio. Ahora Occidente empieza a vivir de rentas. Lo poco que inventa con éxito masivo (por ejemplo, el iPhone) corre a producirlo a Asia con codicia suicida. ¿Cómo invertir el rumbo? Solo con una cultura de esfuerzo extremo y una apuesta radical por la educación. Pero ese partido nos pilla demasiado adocenados.
http://www.abc.es/historico-opinion/index.asp?ff=20120614&idn=1502939133782
lunes, 30 de abril de 2012
La singularidad vasca
Pedro José Chacón Delgado
EL CORREO, 30/4/12
Por una suerte de metamorfosis histórico-política aún por explicar, el pueblo español se encontró sin una guía para adentrarse en la herencia foral vasca y navarra
Obedézcase, pero no se cumpla», tal es la fórmula en la que se sustancia lo que desde el foralismo histórico vasco y navarro se conoce como ‘pase foral’ y por el que ahora ciertos grupos políticos del Parlamento vasco pretenden, al parecer, resistirse a las medidas más restrictivas del Gobierno de Rajoy. Se trata de un término, el de ‘pase foral’, cargado de una historia densa y compleja, como todo lo que tiene que ver con nuestro ordenamiento jurídico interno, vasco y español, empleado desde tiempos pasados, incluso muy lejanos, por diferentes sujetos políticos y al servicio de intereses coyunturales, dentro de entramados de poder distintos y aun opuestos al constitucional actual, inconcebibles en nuestra situación histórica presente.
Pero el término ahí quedó, engrosando esa especie de arcano legal donde se concentra el núcleo de la singularidad vasca, que nuestra Constitución de 1978 consagró en su Disposición Adicional 1ª como «derechos históricos de los territorios forales», de los que solo unos pocos especialistas, y sin que quepa entre ellos un acuerdo al respecto, conocen su sustancia real y a la que el común de la ciudadanía suele asociar indefectiblemente con exigencias nacionalistas y disgregadoras. Y ello es así fundamentalmente porque, por una suerte de metamorfosis histórico política todavía por explicar, debida sobre todo a un pasado inmediato de amnesia colectiva sobre nuestra propia historia nacional anterior y posterior a la guerra civil, el pueblo español, y en especial la clase política que tuvo que afrontar el enorme desafío de la Transición, se encontró sin una guía adecuada para adentrarse en la herencia foral histórica vasca y navarra, que les hubiera permitido distinguir protagonismos y atajar apropiaciones indebidas de un pasado que nos correspondía, efectivamente, a todos y no a quienes se lo quisieron atribuir entonces en exclusiva.
El «obedézcase, pero no se cumpla» que permitía al pueblo, o a sus más directos representantes en Cortes, Juntas o Concejos, resistir las arbitrariedades de quienes se situaban jerárquicamente por encima de ellos, en el esquema jurídico político del Antiguo Régimen, surgió en origen, como nos informa uno de sus mejores conocedores, Ricardo Gómez Rivero, como parte intrínseca del derecho castellano, tal como quedó documentado desde las Cortes de Burgos y Briviesca de finales del siglo XIV, y de ahí se fue trasladando a los derechos políticos de las distintas unidades históricas españolas, y entre ellas al área jurídica vasca y navarra. Y se le empezó a denominar ‘pase foral’ en época tardía, con motivo de los conflictos forales del siglo XIX.
No hay otra: toda la historia vasca parte de su vinculación con el resto de España. Es difícil, muy difícil, por no decir imposible, explicar la singularidad vasca de otro modo. Y no hay mejor testigo ni aval para el trabajo y las conclusiones de los historiadores que el contenido de los archivos. El verano pasado se hizo efectiva la transferencia al Gobierno vasco de la gestión de los archivos de titularidad estatal. Fue una de las cesiones previstas en aquella negociación del Gobierno de Zapatero de finales de 2010 para conseguir aprobar los Presupuestos de 2011 y que fue tan jubilosamente celebrada por el PNV, ya que les permitió puentear galanamente al Gobierno de Patxi López. Pues bien, en estos días la Diputación de Bizkaia ha salido a la palestra para reclamar, por virtud de la LTH, que esa transferencia vaya a parar a la gestión propia de Bizkaia. El objeto de disputa, si bien para un político tiene una importancia relativa, dentro de su refriega partidista diaria, para un historiador resulta siempre de interés, puesto que se está discutiendo sobre la gestión de lo que constituye el ámbito natural donde deben surgir todas sus investigaciones.
En esta ocasión, los archivos que se han transferido son los históricos provinciales, depositarios de la documentación del Estado, en los ámbitos hacendístico y judicial mayoritariamente, en cada provincia. Lo primero que llama la atención es que esta transferencia, por lo que respecta a esta clase de archivos, está asumida desde hace tiempo por el resto de comunidades autónomas españolas y es el caso vasco el último de todo el Estado en el que se produce la delegación de gestión. ¿Será que no es documentación interesante para acreditar la singularidad vasca y no ha hecho falta en todo este tiempo reclamarla?
Para un historiador, el tema de los archivos atesora, en efecto, una importancia extrema. Es ley sagrada de la archivística que toda la documentación que produce un órgano hacendístico, judicial, político o del tipo que sea, se ordene en función de la institución que la genera y respetando al máximo la estructura originaria de la misma. La singularidad vasca reposa en los archivos que atesoran la documentación correspondiente a sus respectivos territorios históricos, que nunca formaron unidad política hasta la época contemporánea. Y resulta que el archivo ‘vasco’ más importante para fundamentar su singularidad a lo largo de toda la historia que va del siglo XV a comienzos del XIX, es el de la Real Chancillería de Valladolid, donde se conservan 8.230 cajas con documentación sobre hidalguía entre 1488 y 1834, con las que el genealogista Alfredo Basanta de la Riva elaboró a principios del siglo XX sus gruesos volúmenes sobre nobleza vizcaína, alavesa y guipuzcoana. Y donde además reposa también la joya de la institución, la ‘Sala de Vizcaya’, conformada por 5.847 cajas de documentación del periodo 1450-1841, con todos los pleitos de última instancia relativos al Señorío. Quienes consideran la Ley de 25 de octubre de 1839 como la del fin de la independencia vasca tienen muy difícil explicar qué sentido tiene un archivo como este y además en Valladolid.
EL CORREO, 30/4/12
Por una suerte de metamorfosis histórico-política aún por explicar, el pueblo español se encontró sin una guía para adentrarse en la herencia foral vasca y navarra
Obedézcase, pero no se cumpla», tal es la fórmula en la que se sustancia lo que desde el foralismo histórico vasco y navarro se conoce como ‘pase foral’ y por el que ahora ciertos grupos políticos del Parlamento vasco pretenden, al parecer, resistirse a las medidas más restrictivas del Gobierno de Rajoy. Se trata de un término, el de ‘pase foral’, cargado de una historia densa y compleja, como todo lo que tiene que ver con nuestro ordenamiento jurídico interno, vasco y español, empleado desde tiempos pasados, incluso muy lejanos, por diferentes sujetos políticos y al servicio de intereses coyunturales, dentro de entramados de poder distintos y aun opuestos al constitucional actual, inconcebibles en nuestra situación histórica presente.
Pero el término ahí quedó, engrosando esa especie de arcano legal donde se concentra el núcleo de la singularidad vasca, que nuestra Constitución de 1978 consagró en su Disposición Adicional 1ª como «derechos históricos de los territorios forales», de los que solo unos pocos especialistas, y sin que quepa entre ellos un acuerdo al respecto, conocen su sustancia real y a la que el común de la ciudadanía suele asociar indefectiblemente con exigencias nacionalistas y disgregadoras. Y ello es así fundamentalmente porque, por una suerte de metamorfosis histórico política todavía por explicar, debida sobre todo a un pasado inmediato de amnesia colectiva sobre nuestra propia historia nacional anterior y posterior a la guerra civil, el pueblo español, y en especial la clase política que tuvo que afrontar el enorme desafío de la Transición, se encontró sin una guía adecuada para adentrarse en la herencia foral histórica vasca y navarra, que les hubiera permitido distinguir protagonismos y atajar apropiaciones indebidas de un pasado que nos correspondía, efectivamente, a todos y no a quienes se lo quisieron atribuir entonces en exclusiva.
El «obedézcase, pero no se cumpla» que permitía al pueblo, o a sus más directos representantes en Cortes, Juntas o Concejos, resistir las arbitrariedades de quienes se situaban jerárquicamente por encima de ellos, en el esquema jurídico político del Antiguo Régimen, surgió en origen, como nos informa uno de sus mejores conocedores, Ricardo Gómez Rivero, como parte intrínseca del derecho castellano, tal como quedó documentado desde las Cortes de Burgos y Briviesca de finales del siglo XIV, y de ahí se fue trasladando a los derechos políticos de las distintas unidades históricas españolas, y entre ellas al área jurídica vasca y navarra. Y se le empezó a denominar ‘pase foral’ en época tardía, con motivo de los conflictos forales del siglo XIX.
No hay otra: toda la historia vasca parte de su vinculación con el resto de España. Es difícil, muy difícil, por no decir imposible, explicar la singularidad vasca de otro modo. Y no hay mejor testigo ni aval para el trabajo y las conclusiones de los historiadores que el contenido de los archivos. El verano pasado se hizo efectiva la transferencia al Gobierno vasco de la gestión de los archivos de titularidad estatal. Fue una de las cesiones previstas en aquella negociación del Gobierno de Zapatero de finales de 2010 para conseguir aprobar los Presupuestos de 2011 y que fue tan jubilosamente celebrada por el PNV, ya que les permitió puentear galanamente al Gobierno de Patxi López. Pues bien, en estos días la Diputación de Bizkaia ha salido a la palestra para reclamar, por virtud de la LTH, que esa transferencia vaya a parar a la gestión propia de Bizkaia. El objeto de disputa, si bien para un político tiene una importancia relativa, dentro de su refriega partidista diaria, para un historiador resulta siempre de interés, puesto que se está discutiendo sobre la gestión de lo que constituye el ámbito natural donde deben surgir todas sus investigaciones.
En esta ocasión, los archivos que se han transferido son los históricos provinciales, depositarios de la documentación del Estado, en los ámbitos hacendístico y judicial mayoritariamente, en cada provincia. Lo primero que llama la atención es que esta transferencia, por lo que respecta a esta clase de archivos, está asumida desde hace tiempo por el resto de comunidades autónomas españolas y es el caso vasco el último de todo el Estado en el que se produce la delegación de gestión. ¿Será que no es documentación interesante para acreditar la singularidad vasca y no ha hecho falta en todo este tiempo reclamarla?
Para un historiador, el tema de los archivos atesora, en efecto, una importancia extrema. Es ley sagrada de la archivística que toda la documentación que produce un órgano hacendístico, judicial, político o del tipo que sea, se ordene en función de la institución que la genera y respetando al máximo la estructura originaria de la misma. La singularidad vasca reposa en los archivos que atesoran la documentación correspondiente a sus respectivos territorios históricos, que nunca formaron unidad política hasta la época contemporánea. Y resulta que el archivo ‘vasco’ más importante para fundamentar su singularidad a lo largo de toda la historia que va del siglo XV a comienzos del XIX, es el de la Real Chancillería de Valladolid, donde se conservan 8.230 cajas con documentación sobre hidalguía entre 1488 y 1834, con las que el genealogista Alfredo Basanta de la Riva elaboró a principios del siglo XX sus gruesos volúmenes sobre nobleza vizcaína, alavesa y guipuzcoana. Y donde además reposa también la joya de la institución, la ‘Sala de Vizcaya’, conformada por 5.847 cajas de documentación del periodo 1450-1841, con todos los pleitos de última instancia relativos al Señorío. Quienes consideran la Ley de 25 de octubre de 1839 como la del fin de la independencia vasca tienen muy difícil explicar qué sentido tiene un archivo como este y además en Valladolid.
viernes, 20 de abril de 2012
Dos hermanos y un relato
Luis Haranburu
EL CORREO, 20/4/12
Con motivo del segundo centenario de la Constitución de 1812 se ha recordado la memorable actuación de Miguel Zumalakarregi en las Cortes de Cádiz. Representando a la provincia de Gipuzkoa destacó por sus convicciones liberales que le llevaron entre otras iniciativas a proponer la abolición de la Inquisición. Miguel Zumalakarregi fue un digno representante de los liberales vascos que soñaban con un País Vasco moderno e ilustrado. Miguel Zumalakarregi fue, también, un notable jurista que llegó a ser ministro de Justicia. Miguel era el mayor de once hermanos entre los que destaca Tomás Zumalakarregi, general de las tropas carlistas que se alzó contra el Gobierno constitucional y murió cuando ponía sitio a Bilbao en la primera contienda civil de los vascos. Miguel era liberal, Tomás era carlista. Miguel fue uno de los padres de la Constitución de 1812. Tomás se significó como estratega en la defensa del Antiguo Régimen. Dos hermanos con historias distintas a quienes el relato histórico ha tratado de modo desigual. Es esta una constante de la historia vasca.
En estos días en los que los vascos hablamos de la necesidad de un relato justo que narre lo acontecido en los últimos cincuenta años de nuestra historia, mucho me temo que la atávica costumbre de maquillar la historia a conveniencia no se repita, en relación a lo que ETA y sus múltiples hijuelas han supuesto para los vascos. Desde los partidos democráticos que han padecido la violencia de los radicales, se insiste en la necesidad de construir un relato fiel que haga justicia a la verdad de lo acontecido, pero desde la izquierda abertzale se insiste en que hay que mirar al futuro y no demorarse en lo ya acontecido. Tal vez lo que pretendan sea ganar tiempo para que una vez olvidado el fragor de los acontecimientos demasiado recientes, poder hilvanar un relato de conveniencia.
Los nacionalismos carecen del rigor histórico, pero poseen una rara habilidad para la construcción mítica. Es así como Tomás Zumalakarregi se convirtió en héroe frente a su hermano Miguel, preterido y olvidado por la historia. El hermano militar, que se alzó contra los ideales de la libertad y la de la equidad, ha sido ensalzado como héroe y aún hoy en día las calles y avenidas de Euskadi llevan su nombre, mientras Miguel, el hermano mayor, es ignorado en el rincón de las crónicas. De la gloria del general carlista se ocuparon, muy pronto, escritores de la talla de Agustín Chao o Camousarry, que vieron incrementada su nómina con poetas románticos como Arrese Beitia o José Ignacio Arana. Tomás Zumalakarregi ha sido ensalzado por la historia nacionalista, mientras que de su hermano Miguel apenas se tiene noticia. Este desigual relato sobre ambos hermanos se explica en parte por la facilidad con que el nacionalismo suele investir a sus héroes, pero tiene también su razón de ser en la pertinaz y culpable ignorancia de los partidos vascos constitucionalistas sobre el pasado.
Lo acontecido con los hermanos Zumalakarregi, me da pie para pensar que el famoso relato del que actualmente se ocupan algunos, no va resultar un modelo de rigor y de decencia. Y digo decencia, porque al fin y al cabo se trata de rendirse a la verdad y no a la mentira, aunque esta venga revestida de ánimos pacifistas. La izquierda abertzale no quiere oír hablar de vencedores y vencidos, pero al mismo tiempo insiste en proclamar la existencia de un conflicto; y aunque se entiende mal la resolución del conflicto sin que haya quien haya perdido o ganado, ellos prefieren esperar para que paulatinamente, y por la vía de los hechos electorales, su sectaria verdad se imponga sobre la verdad de los hechos. No sería la primera vez. Ya ocurrió con las guerras carlistas. Y volvió a ocurrir con la Guerra Civil, que ahora resulta que fue una guerra entre vascos y españoles, ignorando la fundamental verdad de que fue una guerra entre hermanos.
En estos días se nos trata de vender la Conquista de Navarra de 1512 como una guerra entre España y Navarra, cuando en realidad se trató de una compleja escaramuza donde razones religiosas, dinásticas y banderizas concluyeron con la victoria de Castilla sobre los intereses galos. Pero poco importan los hechos, mientras estos sirvan para alimentar el mito y la identidad en la derrota.
Fue Julio Caro Baroja quien llamó la atención sobre la particular identidad del nacionalismo vasco al referirse a la identidad en la derrota. De derrota en derrota hasta la victoria final, la historiografía nacionalista se alimenta de derrotas y victimismos para justificar, en última instancia, la necesidad de su reivindicación.
Europa padeció en el pasado siglo el azote de los totalitarismos. Tanto el nazismo, como el fascismo o el comunismo escribieron páginas que el hombre jamás debería olvidar. Las naciones europeas tienen en su bagaje democrático leyes y normas que penalizan a quienes niegan la historia y siembran la insidia del negacionismo. Francia posee la ley Gayssot para sancionar a quienes niegan la realidad del holocausto y Alemania posee una rigurosa memoria del horror nazi. Tal vez los vascos deberíamos proclamar una norma para que el relato de lo acontecido no esté al albur de un triunfo electoral. Al Parlamento corresponde su proclamación y la ponencia auspiciada por los insurgentes de Aralar bien podría ser su prólogo.
La historia académica que corresponde escribir a los profesionales del relato científico no siempre es la que políticamente prevalece. La historia decente ha de tener el rigor de la disciplina histórica, pero no puede prescindir del impulso moral de una sociedad que ha sido víctima del terror totalitario.
EL CORREO, 20/4/12
Con motivo del segundo centenario de la Constitución de 1812 se ha recordado la memorable actuación de Miguel Zumalakarregi en las Cortes de Cádiz. Representando a la provincia de Gipuzkoa destacó por sus convicciones liberales que le llevaron entre otras iniciativas a proponer la abolición de la Inquisición. Miguel Zumalakarregi fue un digno representante de los liberales vascos que soñaban con un País Vasco moderno e ilustrado. Miguel Zumalakarregi fue, también, un notable jurista que llegó a ser ministro de Justicia. Miguel era el mayor de once hermanos entre los que destaca Tomás Zumalakarregi, general de las tropas carlistas que se alzó contra el Gobierno constitucional y murió cuando ponía sitio a Bilbao en la primera contienda civil de los vascos. Miguel era liberal, Tomás era carlista. Miguel fue uno de los padres de la Constitución de 1812. Tomás se significó como estratega en la defensa del Antiguo Régimen. Dos hermanos con historias distintas a quienes el relato histórico ha tratado de modo desigual. Es esta una constante de la historia vasca.
En estos días en los que los vascos hablamos de la necesidad de un relato justo que narre lo acontecido en los últimos cincuenta años de nuestra historia, mucho me temo que la atávica costumbre de maquillar la historia a conveniencia no se repita, en relación a lo que ETA y sus múltiples hijuelas han supuesto para los vascos. Desde los partidos democráticos que han padecido la violencia de los radicales, se insiste en la necesidad de construir un relato fiel que haga justicia a la verdad de lo acontecido, pero desde la izquierda abertzale se insiste en que hay que mirar al futuro y no demorarse en lo ya acontecido. Tal vez lo que pretendan sea ganar tiempo para que una vez olvidado el fragor de los acontecimientos demasiado recientes, poder hilvanar un relato de conveniencia.
Los nacionalismos carecen del rigor histórico, pero poseen una rara habilidad para la construcción mítica. Es así como Tomás Zumalakarregi se convirtió en héroe frente a su hermano Miguel, preterido y olvidado por la historia. El hermano militar, que se alzó contra los ideales de la libertad y la de la equidad, ha sido ensalzado como héroe y aún hoy en día las calles y avenidas de Euskadi llevan su nombre, mientras Miguel, el hermano mayor, es ignorado en el rincón de las crónicas. De la gloria del general carlista se ocuparon, muy pronto, escritores de la talla de Agustín Chao o Camousarry, que vieron incrementada su nómina con poetas románticos como Arrese Beitia o José Ignacio Arana. Tomás Zumalakarregi ha sido ensalzado por la historia nacionalista, mientras que de su hermano Miguel apenas se tiene noticia. Este desigual relato sobre ambos hermanos se explica en parte por la facilidad con que el nacionalismo suele investir a sus héroes, pero tiene también su razón de ser en la pertinaz y culpable ignorancia de los partidos vascos constitucionalistas sobre el pasado.
Lo acontecido con los hermanos Zumalakarregi, me da pie para pensar que el famoso relato del que actualmente se ocupan algunos, no va resultar un modelo de rigor y de decencia. Y digo decencia, porque al fin y al cabo se trata de rendirse a la verdad y no a la mentira, aunque esta venga revestida de ánimos pacifistas. La izquierda abertzale no quiere oír hablar de vencedores y vencidos, pero al mismo tiempo insiste en proclamar la existencia de un conflicto; y aunque se entiende mal la resolución del conflicto sin que haya quien haya perdido o ganado, ellos prefieren esperar para que paulatinamente, y por la vía de los hechos electorales, su sectaria verdad se imponga sobre la verdad de los hechos. No sería la primera vez. Ya ocurrió con las guerras carlistas. Y volvió a ocurrir con la Guerra Civil, que ahora resulta que fue una guerra entre vascos y españoles, ignorando la fundamental verdad de que fue una guerra entre hermanos.
En estos días se nos trata de vender la Conquista de Navarra de 1512 como una guerra entre España y Navarra, cuando en realidad se trató de una compleja escaramuza donde razones religiosas, dinásticas y banderizas concluyeron con la victoria de Castilla sobre los intereses galos. Pero poco importan los hechos, mientras estos sirvan para alimentar el mito y la identidad en la derrota.
Fue Julio Caro Baroja quien llamó la atención sobre la particular identidad del nacionalismo vasco al referirse a la identidad en la derrota. De derrota en derrota hasta la victoria final, la historiografía nacionalista se alimenta de derrotas y victimismos para justificar, en última instancia, la necesidad de su reivindicación.
Europa padeció en el pasado siglo el azote de los totalitarismos. Tanto el nazismo, como el fascismo o el comunismo escribieron páginas que el hombre jamás debería olvidar. Las naciones europeas tienen en su bagaje democrático leyes y normas que penalizan a quienes niegan la historia y siembran la insidia del negacionismo. Francia posee la ley Gayssot para sancionar a quienes niegan la realidad del holocausto y Alemania posee una rigurosa memoria del horror nazi. Tal vez los vascos deberíamos proclamar una norma para que el relato de lo acontecido no esté al albur de un triunfo electoral. Al Parlamento corresponde su proclamación y la ponencia auspiciada por los insurgentes de Aralar bien podría ser su prólogo.
La historia académica que corresponde escribir a los profesionales del relato científico no siempre es la que políticamente prevalece. La historia decente ha de tener el rigor de la disciplina histórica, pero no puede prescindir del impulso moral de una sociedad que ha sido víctima del terror totalitario.
domingo, 18 de marzo de 2012
Los ejes de su carreta
FERNANDO SAVATER
18.03.2012 El Correo
¿Por qué tenemos que gesticular como si todos tuviésemos que emprender un largo y azaroso camino, cuando los únicos que tienen que moverse hacia la legalidad son los que hasta ahora la han conculcado?
Puede que yo tenga una mente demasiado simple y cerrada ante las sutilezas de la alta política, pero no consigo aclararme en este nuevo tiempo que aseguran ha llegado a nuestras costas. No sé si disfrutamos de la estabilidad de un anticiclón o no debemos guardar todavía el chubasquero porque se anuncia la posibilidad inminente de otra borrasca. En dos palabras: nubosidad variable. Por un lado, se asegura y requeteasegura que la violencia terrorista ha sido definitivamente cancelada por sus voluntariosos administradores, a pesar de que aún sigan llevando pistola y coleccionando explosivos por la fuerza de la costumbre. ¡Es tan difícil renunciar a los viejos hábitos...! Tampoco se puede pedir que de un día para otro los carnívoros se aficionen a las verduritas y el yogur. Por otro, se nos recomienda a todos -sobre todo a quienes hemos padecido directamente la agresión y la coacción de los feroces salvapatrias- que demos los pasos necesarios y hagamos los gestos imprescindibles para llegar «al cese definitivo de la violencias.., o sea, ese final que nos aseguran ya ha llegado. Admito que debo ser muy duro de mollera, pero no acabo de entenderlo.
Del lehendakari López para abajo -y hacia sus costados- todo el mundo parece tener su «hoja de ruta». Euskadi se ha convertido en una agencia de viajes, aunque no sabemos si hacia un paraíso caribeño o directos a los arrecifes. Según parece viajamos en el Costa Concordia, pero aún no está claro si van a servirnos la deliciosa cena amenizada con música de cámara o tendremos que disputarnos dentro de nada las plazas en los botes salvavidas. Y en cualquier caso, agradeceríamos que el capitán no fuese el primero en retirarse prudentemente a tierra firme para desde allí dirigir la complicada maniobra...o pidiese asilo político en cualquier nave pirata.
Tener una «hoja de rutas es muy aconsejable cuando se pretende viajar a alguna parte, pero parece superfluo cuando ya se está donde se quiere estar. ¿A dónde vamos a ir los que desde hace décadas nos sentimos contentos en un Estado de derecho y constitucional? Y sobre todo: ¿por qué tenemos que gesticular como si todos tuviésemos que emprender un largo y azaroso camino, cuando los únicos que tienen que moverse hacia la legalidad son los que hasta ahora la han conculcado? Precisamente nosotros -o algunos de nosotros, para no exagerar- hemos resistido durante décadas los embates del terrorismo desde aquel viejo grito de combate que ya se hizo popular en la dictadura: no nos moverán. O sea, no nos moverán de la Constitución y el Estatuto, no nos desplazarán de la España democrática, no nos obligarán a convertirnos en enemigos de nuestras instituciones, de nuestras fuerzas de seguridad y sobre todo de nuestros conciudadanos, aunque muchos de ellos mantengan pacíficamente actitudes políticas distintas a las nuestras. Querían movernos, derribarnos o hacernos huir, pero en lo esencial no lo han conseguido. Es cierto que a algunos les ha costado la vida esta firmeza y que otros han preferido emigrar antes que renunciar por miedo a las ideas y los valores en los que estaban. Pero ahora son los que no nos dejaban estar en paz quienes tienen que recorrer el camino hacia nosotros, no al revés. Dejemos las «hojas de ruta» a quienes tienen que peregrinar hacia donde los demás les esperamos desde hace tanto, sin rencor pero también sin complacencia ni flaqueza.
Lo más asombroso es que se nos diga que entre todos tenemos que lograr un «marco de convivencia». ¿En qué hemos pecado contra la santa convivencia los que respetamos y defendemos la Constitución y el Estatuto, que son precisamente el reglamento de la convivencia en el Estado de derecho? ¿En qué han pecado contra la convivencia las víctimas, sus familiares y quienes han padecido amenazas o coacciones terroristas? ¿Qué lecciones de convivencia necesitamos y sobre todo de quién vamos ahora a recibirlas? Los etarras presos están cumpliendo condena precisamente por haber atentado contra la convivencia, no por haber querido mejorarla. Si satisfacen individualmente los requisitos legales para el acercamiento o para aliviar de otro modo el rigor de sus penas, que disfruten en buena hora de tales formas de generosidad social. Pero no hay que confundir el buen comportamiento de quienes se enmiendan con los supuestos méritos de una ETA que no se disuelve y sigue orgullosa de su siniestra trayectoria. La fidelidad a ETA en las cárceles o fuera de ellas no debe obtener ninguna ventaja institucional: porque sería indecente y sin decencia pública no hay convivencia que valga.
En una de sus canciones emblemáticas, el gran Atahualpa Yupanqui se negaba a engrasar los ejes de su carreta porque su chirrido aliviaba en parte la soledad. Los ciudadanos demócratas que hemos padecido el terrorismo y no le hemos pagado con su misma moneda no tenemos obligación de engrasar los ejes de la carreta en la que quienes han apoyado al terrorismo hasta hace bien poco y no lo han condenado todavía aspiran a volver al orden democrático. Son ellos quienes deben hacer la ruta de regreso, sin arrogancias ni desplantes. Seguro que les será más fácil y rentable hacerse buenos que a nosotros aguantarles cuando eran malos...
18.03.2012 El Correo
¿Por qué tenemos que gesticular como si todos tuviésemos que emprender un largo y azaroso camino, cuando los únicos que tienen que moverse hacia la legalidad son los que hasta ahora la han conculcado?
Puede que yo tenga una mente demasiado simple y cerrada ante las sutilezas de la alta política, pero no consigo aclararme en este nuevo tiempo que aseguran ha llegado a nuestras costas. No sé si disfrutamos de la estabilidad de un anticiclón o no debemos guardar todavía el chubasquero porque se anuncia la posibilidad inminente de otra borrasca. En dos palabras: nubosidad variable. Por un lado, se asegura y requeteasegura que la violencia terrorista ha sido definitivamente cancelada por sus voluntariosos administradores, a pesar de que aún sigan llevando pistola y coleccionando explosivos por la fuerza de la costumbre. ¡Es tan difícil renunciar a los viejos hábitos...! Tampoco se puede pedir que de un día para otro los carnívoros se aficionen a las verduritas y el yogur. Por otro, se nos recomienda a todos -sobre todo a quienes hemos padecido directamente la agresión y la coacción de los feroces salvapatrias- que demos los pasos necesarios y hagamos los gestos imprescindibles para llegar «al cese definitivo de la violencias.., o sea, ese final que nos aseguran ya ha llegado. Admito que debo ser muy duro de mollera, pero no acabo de entenderlo.
Del lehendakari López para abajo -y hacia sus costados- todo el mundo parece tener su «hoja de ruta». Euskadi se ha convertido en una agencia de viajes, aunque no sabemos si hacia un paraíso caribeño o directos a los arrecifes. Según parece viajamos en el Costa Concordia, pero aún no está claro si van a servirnos la deliciosa cena amenizada con música de cámara o tendremos que disputarnos dentro de nada las plazas en los botes salvavidas. Y en cualquier caso, agradeceríamos que el capitán no fuese el primero en retirarse prudentemente a tierra firme para desde allí dirigir la complicada maniobra...o pidiese asilo político en cualquier nave pirata.
Tener una «hoja de rutas es muy aconsejable cuando se pretende viajar a alguna parte, pero parece superfluo cuando ya se está donde se quiere estar. ¿A dónde vamos a ir los que desde hace décadas nos sentimos contentos en un Estado de derecho y constitucional? Y sobre todo: ¿por qué tenemos que gesticular como si todos tuviésemos que emprender un largo y azaroso camino, cuando los únicos que tienen que moverse hacia la legalidad son los que hasta ahora la han conculcado? Precisamente nosotros -o algunos de nosotros, para no exagerar- hemos resistido durante décadas los embates del terrorismo desde aquel viejo grito de combate que ya se hizo popular en la dictadura: no nos moverán. O sea, no nos moverán de la Constitución y el Estatuto, no nos desplazarán de la España democrática, no nos obligarán a convertirnos en enemigos de nuestras instituciones, de nuestras fuerzas de seguridad y sobre todo de nuestros conciudadanos, aunque muchos de ellos mantengan pacíficamente actitudes políticas distintas a las nuestras. Querían movernos, derribarnos o hacernos huir, pero en lo esencial no lo han conseguido. Es cierto que a algunos les ha costado la vida esta firmeza y que otros han preferido emigrar antes que renunciar por miedo a las ideas y los valores en los que estaban. Pero ahora son los que no nos dejaban estar en paz quienes tienen que recorrer el camino hacia nosotros, no al revés. Dejemos las «hojas de ruta» a quienes tienen que peregrinar hacia donde los demás les esperamos desde hace tanto, sin rencor pero también sin complacencia ni flaqueza.
Lo más asombroso es que se nos diga que entre todos tenemos que lograr un «marco de convivencia». ¿En qué hemos pecado contra la santa convivencia los que respetamos y defendemos la Constitución y el Estatuto, que son precisamente el reglamento de la convivencia en el Estado de derecho? ¿En qué han pecado contra la convivencia las víctimas, sus familiares y quienes han padecido amenazas o coacciones terroristas? ¿Qué lecciones de convivencia necesitamos y sobre todo de quién vamos ahora a recibirlas? Los etarras presos están cumpliendo condena precisamente por haber atentado contra la convivencia, no por haber querido mejorarla. Si satisfacen individualmente los requisitos legales para el acercamiento o para aliviar de otro modo el rigor de sus penas, que disfruten en buena hora de tales formas de generosidad social. Pero no hay que confundir el buen comportamiento de quienes se enmiendan con los supuestos méritos de una ETA que no se disuelve y sigue orgullosa de su siniestra trayectoria. La fidelidad a ETA en las cárceles o fuera de ellas no debe obtener ninguna ventaja institucional: porque sería indecente y sin decencia pública no hay convivencia que valga.
En una de sus canciones emblemáticas, el gran Atahualpa Yupanqui se negaba a engrasar los ejes de su carreta porque su chirrido aliviaba en parte la soledad. Los ciudadanos demócratas que hemos padecido el terrorismo y no le hemos pagado con su misma moneda no tenemos obligación de engrasar los ejes de la carreta en la que quienes han apoyado al terrorismo hasta hace bien poco y no lo han condenado todavía aspiran a volver al orden democrático. Son ellos quienes deben hacer la ruta de regreso, sin arrogancias ni desplantes. Seguro que les será más fácil y rentable hacerse buenos que a nosotros aguantarles cuando eran malos...
sábado, 17 de marzo de 2012
La moral abertzale
AURELIO ARTETA
CATEDRÁTICO DE FILOSOFÍA MORAL Y POLÍTICA DE LA UPV-EHU
17.03.2012 El Correo
La justicia transicional indica cómo habrá de ser la justicia pública en una sociedad que transita de una dictadura a una democracia. Aquí, con todas sus deficiencias, hace más de 30 años que hay un Estado de derecho
Salvo ellos mismos, todos hemos visto en la reciente declaración de la Izquierda Abertzale (IA) un paso insuficiente. No basta con repetir la palabra conflicto veinte veces ni invocar la democracia o lo democrático otras veintidós, como si fueran conjuros mágicos que por sí solos transforman la realidad. Empezaremos a creer en su buena voluntad, replican los demás partidos, cuando exijan de ETA la entrega de sus armas y la petición de perdón. Pero tampoco basta con eso, qué va. En tal documento sobreabundan ignorancias y pretensiones del todo ilegítimas que no pueden quedar sin denunciar. Son ellas las que explican por qué no dan más pasos adelante. Son ideas fosilizadas que han justificado durante décadas el uso de medios mortíferos. Incluso si un día desapareciera la banda asesina, estaremos perdidos como continúen sus ideas. Quiero decir, en definitiva, que esta misma calificación de insuficiencia resulta a su vez notablemente insuficiente.
1. El concepto básico en el que la IA sustenta sus proclamas y exigencias (y el lector agradecerá que le ahorre citas y comillas) es el de justicia transicional. Eso sí, malentendido y falsificado. La justicia transicional indica cómo habrá de ser la justicia pública en una sociedad que transita de una dictadura a una democracia. Ya solo por ello mismo esa justicia particular apenas es aplicable a la España actual. Aquí, con todas sus deficiencias, hace más de 30 años hay un Estado de derecho que ha permitido juzgar y encarcelar a ministros del Interior, llevar a los tribunales al presidente de Gobierno o expulsar a policías torturadores. Aquí no estamos ante el paso de un régimen militar a otro constitucional, sino de un régimen democrático acosado por el terrorismo etnicista a la derrota de ese terrorismo por aquel régimen democrático.
Invertido su significado, todo queda patas arriba. Tal como lo cuentan, esa justicia transicional no debe atender a la injusticia cometida por ellos, sino a la supuesta injusticia que se ha cometido con ellos. No propugna el sometimiento de ETA y esa izquierda abertzale a las normas del Estado español o francés; reclama más bien el sometimiento de esos Estados a ETA e IA. Salvadas las distancias, es como si se deseara premiar a los beneficiarios del appartheid sudafricano y castigar a sus perjudicados; como si la justicia argentina hubiera exigido a las Madres de Mayo llegar a un acuerdo con las Juntas Militares que hicieron desaparecer a sus hijos.
¿Quién les ha dicho que esa clase de justicia invocada no requiere que haya vencedores ni vencidos? Para «que todo el país salga vencedor», recogiendo la lírica expresión de la IA, es preciso que esta lucha acabe con el triunfo de la razón pública y la derrota de sus contrarios. Una cosa es que a los vencidos se les trate de un modo que facilite la aún lejana reconciliación. Otra cosa muy distinta es que entre nosotros, dada la innegable complicidad con el terrorismo (activa la de bastantes nacionalistas, pasiva la de bastantes ciudadanos), muchos prefieran el borrón y cuenta nueva a cualquier propósito de justicia. El deseo de recuperar cuanto antes la tranquilidad o de obtener provecho partidista puede propiciar la rendición propia en lugar de una rendición de cuentas ajena.
2. Junto a esta desvergüenza de fondo aparecen en la superficie del documento otras cuantas desvergüenzas. Fíjense. A fin de arreglar un «conflicto que se remonta siglos atrás» (¿), sólo la IA ha hecho «todo lo que estaba en sus manos» para traer la paz a este país. Nadie debe temer hablar sobre lo ocurrido, nos animan, como si no hubieran sido ellos los que han impuesto ese miedo y ellos mismos también quienes jamás se atreven a debatir. De su lamento por el daño causado de una manera «no intencionada» al desatender a las víctimas no hablaremos para evitar el vómito. Lo propio del mundo abertzale, tan fuerte en apariencia, es el pensamiento más débil. El nuevo principio imborrable dice: «Todo proyecto político democrático es legítimo en Euskal Herria». Claro, en Euskal Herria y en la Conchinchina. La pequeña dificultad estriba en asegurarnos de que su proyecto sea democrático y en definir qué entienden ellos por tal. Y un proyecto totalitario no se vuelve democrático simplemente porque se sirva de medios pacíficos.
Donde resplandece esa debilidad de pensamiento es en sus falsas equiparaciones. Se comienza por sentar que, además de la violencia de ETA, hay «otras violencias» y que la del Estado es tan deleznable como cualquier otra. ¿Habrá que repetir lo que conocen hasta los niños, a saber, que el Estado por definición debe ostentar el monopolio de la violencia legítima a fín de proteger al ciudadano de las demás violencias? Pues no lo entienden. Al insistir que todos deben renunciar al uso de la fuerza, se le está pidiendo al Estado que deje de ser Estado.
En perfecto paralelismo con esas violencias equivalentes, las víctimas de una y otra parte serán asimismo indistintas, sólo hay que mirarlas «en conjunto», todas merecen idéntico respeto. Víctimas de ETA y del Estado, civiles y policiales, inocentes y culpables: no hagamos distinciones. Que a nadie se le ocurra establecer ninguna «jerarquización ni clasificación» entre ellas. La responsabilidad democrática, al parecer, consiste en repartir entre todos las responsabilidades y culpas sólo de algunos. Más todavía, el pueblo sufre (¿personalmente?) como cualquiera de sus miembros y el pueblo vasco «ha sido y sigue siendo también víctima» de la violencia política española y francesa. Y si todas las víctimas merecen igual respeto, es porque aquella piadosa IA -que en su día decretó socializar el sufrimiento-ha decidido ahora que todos sus sufrimientos sean asimismo equiparables. No deben buscarse diferencias entre los dolores causados y los sufridos, los injustos y los justos.
CATEDRÁTICO DE FILOSOFÍA MORAL Y POLÍTICA DE LA UPV-EHU
17.03.2012 El Correo
La justicia transicional indica cómo habrá de ser la justicia pública en una sociedad que transita de una dictadura a una democracia. Aquí, con todas sus deficiencias, hace más de 30 años que hay un Estado de derecho
Salvo ellos mismos, todos hemos visto en la reciente declaración de la Izquierda Abertzale (IA) un paso insuficiente. No basta con repetir la palabra conflicto veinte veces ni invocar la democracia o lo democrático otras veintidós, como si fueran conjuros mágicos que por sí solos transforman la realidad. Empezaremos a creer en su buena voluntad, replican los demás partidos, cuando exijan de ETA la entrega de sus armas y la petición de perdón. Pero tampoco basta con eso, qué va. En tal documento sobreabundan ignorancias y pretensiones del todo ilegítimas que no pueden quedar sin denunciar. Son ellas las que explican por qué no dan más pasos adelante. Son ideas fosilizadas que han justificado durante décadas el uso de medios mortíferos. Incluso si un día desapareciera la banda asesina, estaremos perdidos como continúen sus ideas. Quiero decir, en definitiva, que esta misma calificación de insuficiencia resulta a su vez notablemente insuficiente.
1. El concepto básico en el que la IA sustenta sus proclamas y exigencias (y el lector agradecerá que le ahorre citas y comillas) es el de justicia transicional. Eso sí, malentendido y falsificado. La justicia transicional indica cómo habrá de ser la justicia pública en una sociedad que transita de una dictadura a una democracia. Ya solo por ello mismo esa justicia particular apenas es aplicable a la España actual. Aquí, con todas sus deficiencias, hace más de 30 años hay un Estado de derecho que ha permitido juzgar y encarcelar a ministros del Interior, llevar a los tribunales al presidente de Gobierno o expulsar a policías torturadores. Aquí no estamos ante el paso de un régimen militar a otro constitucional, sino de un régimen democrático acosado por el terrorismo etnicista a la derrota de ese terrorismo por aquel régimen democrático.
Invertido su significado, todo queda patas arriba. Tal como lo cuentan, esa justicia transicional no debe atender a la injusticia cometida por ellos, sino a la supuesta injusticia que se ha cometido con ellos. No propugna el sometimiento de ETA y esa izquierda abertzale a las normas del Estado español o francés; reclama más bien el sometimiento de esos Estados a ETA e IA. Salvadas las distancias, es como si se deseara premiar a los beneficiarios del appartheid sudafricano y castigar a sus perjudicados; como si la justicia argentina hubiera exigido a las Madres de Mayo llegar a un acuerdo con las Juntas Militares que hicieron desaparecer a sus hijos.
¿Quién les ha dicho que esa clase de justicia invocada no requiere que haya vencedores ni vencidos? Para «que todo el país salga vencedor», recogiendo la lírica expresión de la IA, es preciso que esta lucha acabe con el triunfo de la razón pública y la derrota de sus contrarios. Una cosa es que a los vencidos se les trate de un modo que facilite la aún lejana reconciliación. Otra cosa muy distinta es que entre nosotros, dada la innegable complicidad con el terrorismo (activa la de bastantes nacionalistas, pasiva la de bastantes ciudadanos), muchos prefieran el borrón y cuenta nueva a cualquier propósito de justicia. El deseo de recuperar cuanto antes la tranquilidad o de obtener provecho partidista puede propiciar la rendición propia en lugar de una rendición de cuentas ajena.
2. Junto a esta desvergüenza de fondo aparecen en la superficie del documento otras cuantas desvergüenzas. Fíjense. A fin de arreglar un «conflicto que se remonta siglos atrás» (¿), sólo la IA ha hecho «todo lo que estaba en sus manos» para traer la paz a este país. Nadie debe temer hablar sobre lo ocurrido, nos animan, como si no hubieran sido ellos los que han impuesto ese miedo y ellos mismos también quienes jamás se atreven a debatir. De su lamento por el daño causado de una manera «no intencionada» al desatender a las víctimas no hablaremos para evitar el vómito. Lo propio del mundo abertzale, tan fuerte en apariencia, es el pensamiento más débil. El nuevo principio imborrable dice: «Todo proyecto político democrático es legítimo en Euskal Herria». Claro, en Euskal Herria y en la Conchinchina. La pequeña dificultad estriba en asegurarnos de que su proyecto sea democrático y en definir qué entienden ellos por tal. Y un proyecto totalitario no se vuelve democrático simplemente porque se sirva de medios pacíficos.
Donde resplandece esa debilidad de pensamiento es en sus falsas equiparaciones. Se comienza por sentar que, además de la violencia de ETA, hay «otras violencias» y que la del Estado es tan deleznable como cualquier otra. ¿Habrá que repetir lo que conocen hasta los niños, a saber, que el Estado por definición debe ostentar el monopolio de la violencia legítima a fín de proteger al ciudadano de las demás violencias? Pues no lo entienden. Al insistir que todos deben renunciar al uso de la fuerza, se le está pidiendo al Estado que deje de ser Estado.
En perfecto paralelismo con esas violencias equivalentes, las víctimas de una y otra parte serán asimismo indistintas, sólo hay que mirarlas «en conjunto», todas merecen idéntico respeto. Víctimas de ETA y del Estado, civiles y policiales, inocentes y culpables: no hagamos distinciones. Que a nadie se le ocurra establecer ninguna «jerarquización ni clasificación» entre ellas. La responsabilidad democrática, al parecer, consiste en repartir entre todos las responsabilidades y culpas sólo de algunos. Más todavía, el pueblo sufre (¿personalmente?) como cualquiera de sus miembros y el pueblo vasco «ha sido y sigue siendo también víctima» de la violencia política española y francesa. Y si todas las víctimas merecen igual respeto, es porque aquella piadosa IA -que en su día decretó socializar el sufrimiento-ha decidido ahora que todos sus sufrimientos sean asimismo equiparables. No deben buscarse diferencias entre los dolores causados y los sufridos, los injustos y los justos.
lunes, 12 de marzo de 2012
Para nuestra vergüenza
MIKEL ARTETA LICENCIADO EN DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS
12.3.12012 El Correo
Jamás podría hacerse realidad el pueblo homogéneo del imaginario abertzale sin la limpieza étnica y el terror suficientes para eliminar o ahuyentar a quienes caracterizan como el otro fuera de los confines de su comunidad
Entendamos de una vez que los etarras no son sólo asesinos, sino asesinos políticos. Que el terrorismo no es sólo una organización criminal, sino una organización que, mediante medios criminales, se distingue por buscar unos fines políticos de otro modo inalcanzables. Que es la sinrazón de estos fines, junto a la violencia de los instrumentos con que esa organización política quería alcanzarlos, lo que agrava su responsabilidad. Y que, viviendo en un Estado de derecho, los etarras deberán soportar una doble carga: no solo la de haber usado unos medios criminales, sino también el haber tenido que hacerlo para conseguir el fin político deleznable que se proponían. Fue lo ilegítimo de sus fines lo que legitimaba endurecer penas y condiciones procesales. Por eso ETA siempre quiso ligar sus asesinatos con la liberación nacional: justificada la causa política ellos sí saben que la violencia puede ser justa. Piénsese en el sentimiento filantrópico que, como decía Kant, nos embarga al recordar la Revolución Francesa, a pesar de toda la sangre que se derramó. Piénsese, en general, en cualquier acto de desobediencia civil.
Quedamos, pues, en que son dichos fines los que han requerido de la violencia. Jamás podría hacerse realidad el pueblo homogéneo del imaginario abertzale sin la limpieza étnica y el terror suficientes para eliminar o ahuyentar a quienes caracterizan como el otro fuera de los confines de su comunidad. Y si este discurso no se erradica, no es que que-demos inermes ante un eventual retorno de ETA; es que nos seguirá aniquilan-do gradualmente. Persistirá la sutil tiranía del asco al diferente (¿acaso puede el no nacionalista en pueblos de la Euskadi profunda pasear sin ser mirado con desprecio?). Seguirán las conversiones más o menos forzadas (ahora que es más Patxi que López, ¿cumple ya ese label del 'buen vasco' con el que el PNV se llena la boca un día sí y otro también?). Se reproducirá el 'apartheid' de vascos que en zonas castellanoparlantes no accederán a la administración pública sin euskaldunizarse o incluso el destierro, como han sufrido en sus carnes más de 200.000 vascos emigrados. Hasta aquí se ha llegado en el País Vasco y dicha doctrina sigue representada por varios partidos en el Parlamento. Algo debería calar hondo en nuestras cabezas. Pero para una reflexión colectiva seria habrá que aportar algo más que aquella cacofonía de voces equidistantes que fue llevada al paroxismo en la inefable 'Pelota vasca' de Médem: se requerirá sosiego, información, ideas, asunción de responsabilidades, etc.
En Alemania este ejercicio vino mucho tiempo después del nazismo, con la famosa 'disputa de los historiadores'. Los más críticos no daban abasto ante la marea de quienes querían tapar 'su vergüenza', o sea Auschwitz. Los más conservadores querían diluirla, subsumirla como un episodio totalitarista más del salvaje siglo XX europeo. No tendrían nada que aprender ni que rectificar si no aceptaban que Auschwitz fue, solo para ellos, una ruptura civilizatoria: la consecuencia directa de la identidad étnica que el 'Pueblo alemán' arrastraba de tiempo atrás. De ahí el miedo de un Habermas, que hoy debe ser el nuestro: que con tal banalización o 'nivelación del horror' se perdiese la oportunidad de una reflexión que «pasara a la historia el cepillo a contrapelo» (Benjamín). Una reflexión que les permitiese dejar de comprenderse así mismos como aquella nación étnica donde predominaba el ius sanguinis que avalaba la inmaculada ascendencia de todo miembro del pueblo. En su lugar toca abrazar el universalismo del patriotismo constitucional, donde impera el criterio del ius solis para adquirir una ciudadanía que comprenda siempre al otro como un igual en la difícil tarea de autogobernarse.
Pues bien, las prisas de nuestros políticos por capitalizar el fin de ETA han corroído las bases de toda reflexión seria. Primero, se afanaron en ofrecer, de acuerdo al 'sentir del pueblo vasco' y sin haber visto armas ni arrepentimiento, el mango de la sartén a los herederos de ANV. Y así ya sólo quedaba confiar en 'su influencia' para que nos cocinaran el final de la banda. ¡Ay, la cocina vasca! Ahí los tienen, erigiéndose otra vez en portavoces del 'pueblo vasco' (¿les suena?), elevando las exigencias de siempre y alguna más. Todas con la tácita pretensión de 'nivelar el horror' que hay detrás de su propia historia: equiparan su violencia con la del Estado, a unas víctimas con otras (¡a esto ayuda que su escarnio no fuera intencionado!), etc.
Así está la cosa: les hemos dado la sartén por el mango y ellos, como no podía ser de otra forma, nos han dado un sartenazo y nos han puesto la cara roja. Pero, ¿cómo van a entender el daño causado quienes les prepararon el terreno con absurdas concesiones normalizadoras que casi equiparaban a las víctimas de uno y otro bando? Han dado pábulo al acercamiento de presos por ser ¡solo! presos políticos. Han aupado a una inmejorable posición a quienes atizaban el árbol democrático y a quienes, lejos de tener un muerto entre sus filas, comparten el mismo ideario y han recogido los frutos que caían.
Incompetentes, faltos de categorías morales, y ávidos de 'votante medio', casi todos los partidos se han desentendido del desenmascaramiento ideológico del nacionalismo étnico. Han hecho dejación de sus responsabilidades por puro electoralismo, y por eso serán cómplices de que a nuestra vergonzosa historia no se le pase el cepillo a contrapelo. «Al menos por una bala ya no moriremos», dirá la buena gente. Por lo que se ve, tampoco de vergüenza.
Mikel Arteta es doctorando en Filosofía política por la Universidad de Valencia y becario en la de Oxford.
12.3.12012 El Correo
Jamás podría hacerse realidad el pueblo homogéneo del imaginario abertzale sin la limpieza étnica y el terror suficientes para eliminar o ahuyentar a quienes caracterizan como el otro fuera de los confines de su comunidad
Entendamos de una vez que los etarras no son sólo asesinos, sino asesinos políticos. Que el terrorismo no es sólo una organización criminal, sino una organización que, mediante medios criminales, se distingue por buscar unos fines políticos de otro modo inalcanzables. Que es la sinrazón de estos fines, junto a la violencia de los instrumentos con que esa organización política quería alcanzarlos, lo que agrava su responsabilidad. Y que, viviendo en un Estado de derecho, los etarras deberán soportar una doble carga: no solo la de haber usado unos medios criminales, sino también el haber tenido que hacerlo para conseguir el fin político deleznable que se proponían. Fue lo ilegítimo de sus fines lo que legitimaba endurecer penas y condiciones procesales. Por eso ETA siempre quiso ligar sus asesinatos con la liberación nacional: justificada la causa política ellos sí saben que la violencia puede ser justa. Piénsese en el sentimiento filantrópico que, como decía Kant, nos embarga al recordar la Revolución Francesa, a pesar de toda la sangre que se derramó. Piénsese, en general, en cualquier acto de desobediencia civil.
Quedamos, pues, en que son dichos fines los que han requerido de la violencia. Jamás podría hacerse realidad el pueblo homogéneo del imaginario abertzale sin la limpieza étnica y el terror suficientes para eliminar o ahuyentar a quienes caracterizan como el otro fuera de los confines de su comunidad. Y si este discurso no se erradica, no es que que-demos inermes ante un eventual retorno de ETA; es que nos seguirá aniquilan-do gradualmente. Persistirá la sutil tiranía del asco al diferente (¿acaso puede el no nacionalista en pueblos de la Euskadi profunda pasear sin ser mirado con desprecio?). Seguirán las conversiones más o menos forzadas (ahora que es más Patxi que López, ¿cumple ya ese label del 'buen vasco' con el que el PNV se llena la boca un día sí y otro también?). Se reproducirá el 'apartheid' de vascos que en zonas castellanoparlantes no accederán a la administración pública sin euskaldunizarse o incluso el destierro, como han sufrido en sus carnes más de 200.000 vascos emigrados. Hasta aquí se ha llegado en el País Vasco y dicha doctrina sigue representada por varios partidos en el Parlamento. Algo debería calar hondo en nuestras cabezas. Pero para una reflexión colectiva seria habrá que aportar algo más que aquella cacofonía de voces equidistantes que fue llevada al paroxismo en la inefable 'Pelota vasca' de Médem: se requerirá sosiego, información, ideas, asunción de responsabilidades, etc.
En Alemania este ejercicio vino mucho tiempo después del nazismo, con la famosa 'disputa de los historiadores'. Los más críticos no daban abasto ante la marea de quienes querían tapar 'su vergüenza', o sea Auschwitz. Los más conservadores querían diluirla, subsumirla como un episodio totalitarista más del salvaje siglo XX europeo. No tendrían nada que aprender ni que rectificar si no aceptaban que Auschwitz fue, solo para ellos, una ruptura civilizatoria: la consecuencia directa de la identidad étnica que el 'Pueblo alemán' arrastraba de tiempo atrás. De ahí el miedo de un Habermas, que hoy debe ser el nuestro: que con tal banalización o 'nivelación del horror' se perdiese la oportunidad de una reflexión que «pasara a la historia el cepillo a contrapelo» (Benjamín). Una reflexión que les permitiese dejar de comprenderse así mismos como aquella nación étnica donde predominaba el ius sanguinis que avalaba la inmaculada ascendencia de todo miembro del pueblo. En su lugar toca abrazar el universalismo del patriotismo constitucional, donde impera el criterio del ius solis para adquirir una ciudadanía que comprenda siempre al otro como un igual en la difícil tarea de autogobernarse.
Pues bien, las prisas de nuestros políticos por capitalizar el fin de ETA han corroído las bases de toda reflexión seria. Primero, se afanaron en ofrecer, de acuerdo al 'sentir del pueblo vasco' y sin haber visto armas ni arrepentimiento, el mango de la sartén a los herederos de ANV. Y así ya sólo quedaba confiar en 'su influencia' para que nos cocinaran el final de la banda. ¡Ay, la cocina vasca! Ahí los tienen, erigiéndose otra vez en portavoces del 'pueblo vasco' (¿les suena?), elevando las exigencias de siempre y alguna más. Todas con la tácita pretensión de 'nivelar el horror' que hay detrás de su propia historia: equiparan su violencia con la del Estado, a unas víctimas con otras (¡a esto ayuda que su escarnio no fuera intencionado!), etc.
Así está la cosa: les hemos dado la sartén por el mango y ellos, como no podía ser de otra forma, nos han dado un sartenazo y nos han puesto la cara roja. Pero, ¿cómo van a entender el daño causado quienes les prepararon el terreno con absurdas concesiones normalizadoras que casi equiparaban a las víctimas de uno y otro bando? Han dado pábulo al acercamiento de presos por ser ¡solo! presos políticos. Han aupado a una inmejorable posición a quienes atizaban el árbol democrático y a quienes, lejos de tener un muerto entre sus filas, comparten el mismo ideario y han recogido los frutos que caían.
Incompetentes, faltos de categorías morales, y ávidos de 'votante medio', casi todos los partidos se han desentendido del desenmascaramiento ideológico del nacionalismo étnico. Han hecho dejación de sus responsabilidades por puro electoralismo, y por eso serán cómplices de que a nuestra vergonzosa historia no se le pase el cepillo a contrapelo. «Al menos por una bala ya no moriremos», dirá la buena gente. Por lo que se ve, tampoco de vergüenza.
Mikel Arteta es doctorando en Filosofía política por la Universidad de Valencia y becario en la de Oxford.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)