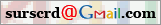Fernando Savater
El Correo 24/11/12
El populismo separatista, incluso cuando no hay ninguna prisa para ponerlo en práctica, es un útil entretenimiento para tapar errores y hasta fechorías, inflamando egoísmos colectivos y adormeciendo cerebros individuales.
Parece ser una ley histórica del funcionamiento de las ideologías políticas que el vacío dejado por la democracia institucional –cuando fallan en la práctica las garantías de derechos y las promesas de prosperidad general– se vea inmediatamente lleno por la mermelada demagógica del populismo. Lo característico de la oferta populista es denunciar los procedimientos y garantías del sistema democrático como lo opuesto a la democracia, que sería una emanación directa, inmediata y sin trabas del Pueblo. En efecto, ya en sus comienzos griegos pero sobre todo desde su reinvención en la modernidad a partir de las revoluciones del siglo XVIII, la democracia –o sea el gobierno de los ciudadanos por los ciudadanos y para los ciudadanos– se ha caracterizado por establecer una serie de cautelas y barreras defensivas frente al Pueblo. O más bien frente a los que se autoproclaman portavoces inapelables del Pueblo, que se expresa por su boca sin atender a zarandajas legales. El Pueblo es precisamente lo contrario de la democracia, porque cuanto quiere, exige o reivindica –según sus espontáneos voceros, claro– es indiscutible e inapelable; mientras que lo propio de la democracia de los ciudadanos es que todo pueda y deba ser discutido –por eso la democracia es parlamentaria– y siempre quepa apelar a instancias de arbitraje, para lo cual se establece la división de poderes.
El nacionalismo es una ideología política que puede y en ocasiones sabe someterse a la disciplina democrática, pero que siempre guarda muy viva la tentación populista. Después de todo, su base es mucho más afectiva y sentimental que razonante. Si uno se proclama comunista o liberal, pongamos por caso, no puede coherentemente negarse a discutir sus principios, a argumentar a favor de las medidas que propone frente a otras diferentes o a discernir entre las diversas escuelas doctrinales que se enfrentan dentro de su tradición política. Hace falta manejar cierta bibliografía… Pero todo eso es superfluo para quien declara que se siente nacionalista: no hay nada que explicar ni razonar, nada que justificar porque es algo que hay que ser como mandan las tripas y quien no lo es se cae del Pueblo y se enfanga en la tiniebla enemiga. Se trata de una doctrina política muy barata, al alcance de cualquiera, por indigente mental que sea… y sobre todo si lo es.
El señor Artur Mas ha sido durante largo tiempo un nacionalista formal (quiero decir: democráticamente formal) hasta que últimamente parece haberse entregado de lleno a la tentación populista. Y como es clásico ha pasado inmediatamente a considerar prescindibles y opresoras las leyes del Estado en que vive (y mediante las cuales ha llegado al destacado cargo que ocupa) para vitorear una voluntad popular que podría expresarse al margen de ellas de modo plebiscitario, aunque sólo en Cataluña. Pese a que su propuesta independentista afecta por igual a todos los ciudadanos españoles y no únicamente a los empadronados en esa región autónoma, el referéndum de bordes imprecisos respecto a su fondo y a su momento que viene planteando sólo se dirigirá a los catalanes. Los catalanes pueden decidir si quieren seguir siendo españoles pero los españoles nada tienen que decir sobre si aún quieren ser catalanes. Sorprendente. Y también sorprende que el propio término de ‘independencia’ quede en segundo plano en tal consulta respecto a otras fórmulas como la de ‘un Estado propio en Europa’, que es algo que obviamente no depende de la voluntad de los catalanes, ni siquiera de la del resto de los españoles sino que debería contar con la aprobación de los socios de la Unión Europea. Aunque, claro, una vez arrolladas las leyes de España por la democracia directa popular, por qué detenerse ante la legislación de Europa…
Decía Paul Válery que «hay palabras que cantan más que hablan». Sin duda ‘independencia’ es una de ellas pero podríamos señalar que en este caso ‘canta’ no sólo en el sentido imaginado por el poeta francés (es decir que expresa una exaltación del ánimo más que un contenido político) sino también en el de nuestra lengua, cuando decimos que ‘canta mucho’ o que ‘da el cante’. O sea que con ella se enmascaran intereses poco elevados que no quieren reconocerse abiertamente. Por ejemplo, encubrir una mala gestión de los asuntos públicos que han llevado a Cataluña a un enorme déficit y a severos recortes para los que se quieren buscar culpables fuera de los gobernantes locales mismos, cuya responsabilidad es obvia. No cabe duda de que el populismo separatista, incluso cuando no hay ninguna prisa para ponerlo en práctica, es un útil entretenimiento para tapar errores y hasta fechorías, inflamando egoísmos colectivos y adormeciendo cerebros individuales. Pero sólo sirve a los intereses de la cúpula nacionalista que se aprovecha de él, mientras causa daños difíciles de reparar y dificulta la recuperación económica del país de la que depende la prosperidad de la mayoría de los catalanes como la del resto de españoles. Las flatulencias que inflan el globo del Pueblo serán costeadas a alto precio por las economías domésticas y la disensión política de los ciudadanos españoles, incluidos los catalanes: lo veremos, ojalá me equivoque, más pronto que tarde.
martes, 27 de noviembre de 2012
jueves, 22 de noviembre de 2012
Los dos conceptos de nación
Joseba Arregi
22/11/2012 El Mundo
TRIBUNA: POLÍTICA
El autor diferencia entre el significado político y el cultural y etnolingüístico de esa palabra
Es casi una perogrullada afirmar que la política se ha convertido, si no lo ha sido siempre, en una batalla del y sobre el lenguaje: quién ocupa antes una palabra para darle el sentido que desea, quién impone los términos del debate, quién utiliza las palabras no para darse a entender, sino para mezclar contenidos, sembrar dudas, desdibujar fronteras conceptuales, impedir que exista el diálogo -un diálogo que es tan reclamado por casi todos los políticos, olvidando en general que para poder hablar es preciso atenerse a las reglas gramaticales, pues de otra manera lo que se produce es un galimatías-.
Parece que en estos momentos de fiebre soberanista en Cataluña y de toma general de conciencia de que la estructura del Estado autonómico requiere una seria revisión, los participantes en el debate debieran estar interesados en calibrar los términos de la discusión, en pulir el sentido que dan a las palabras que utilizan, en explicar lo que entienden con lo que dicen, si es que realmente lo saben. Pero demasiadas veces da la impresión de que no es así.
Estamos hablando de la estructura del Estado, estamos hablando de la nación española, estamos hablando de naciones, estamos hablando de la reforma de la Constitución, y estamos hablando del pluralismo de España. ¿Estamos realmente interesados en hablar y dialogar sobre estas cuestiones para llegar a algún punto de acuerdo o de desacuerdo claro?
El presidente Zapatero afirmó en su día que el término nación es algo discutido y discutible. Pujol afirmó, también en su día, que si bien la nación catalana existía, algo evidente para él, ponía en duda que existiera una nación española. El presidente actual, Mariano Rajoy, afirma con naturalidad que España es una gran nación, al igual que el PP dice con toda naturalidad que es un partido nacional. ¿De qué nación se está hablando? Para saberlo es conveniente tener en cuenta el devenir de este concepto tras la revolución liberal en Europa, que es cuando el término nación recibe sus significados políticos. Y el primer significado político es el que recibe de la propia revolución liberal: se trata de la asociación voluntaria de ciudadanos soberanos, la nación se constituye a partir de la voluntad de los ciudadanos de vivir juntos, es una comunidad política que no prejuzga la existencia de una comunidad lingüística o cultural.
La nación moderna nace como nación política y es así como se convierte en el actor político principal de la modernidad. Ello no prejuzga la existencia de una comunidad cultural o lingüística, pues en el ejemplo clásico al que se recurre siempre para subrayar la superposición exacta de la nación política sobre la nación cultural y etnolingüística, Francia, es preciso recordar que en el momento de la Revolución Francesa en Francia se hablaban decenas de lenguas y patois, y que es a partir de 1918, gracias a la sangre derramada en la que siguen llamando la grandeguerre, cuando en verdad se produce esa superposición como queda expresado en la frase de las lápidas fúnebres de los soldados caídos que se encuentran en el país vasco francés: mort pour la patrie.
A remolque y como reacción al racionalismo que entraña esta concepción política de la nación surge en Alemania de la mano de Herder y de Wilhelm von Humboldt el concepto romántico de nación: una comunidad de lengua, de cultura y de tradición. Y aunque los citados concibieran la nación cultural encuadrada todavía en ideas humanistas, las guerras napoleónicas y la oratoria de Fichte, en sus discursos a la nación alemana, la transformarán en algo radicalmente distinto: toda nación cultural tiene derecho a ser la matriz única y exclusiva de una nación política y convertirse en Estado.
A partir del último tercio del siglo XIX se va produciendo en Europa la fusión de los dos, en principio tan contrapuestos, conceptos de nación: la tendencia a fungir en una sola idea la nación política y la nación cultural, la idea de que el territorio definido por la nación política debe ser el mismo que el territorio definido por una nación cultural y etnolingüística.
De esta fusión nacerán las tragedias europeas del siglo XX, las dos guerras mundiales, la idea de autodeterminación wilsoniana, matriz de la que surgen nuevos Estados nacionales que arrastran en su interior la imposibilidad del ideal, lo que servirá incluso a Hitler poder reclamar la vuelta al Estado nacional, ahora imperio, de los Sudetes checos, y también nacerán las últimas guerras balcánicas desgraciadamente resueltas sobre el principio de sólo una nación cultural como nación política sobre un único territorio.
Dejando, sin embargo, de lado la situación en la que han quedado los Balcanes, es posible afirmar que el desarrollo democrático de la mayoría de Estados europeos tras las Segunda Guerra Mundial ha ido en la línea de recuperar el concepto y la idea de la nación política, constituida por ciudadanos antes que por una comunidad lingüística o cultural. Y es posible afirmar también que la prueba de la democracia de estos Estados europeos consiste precisamente en su capacidad de mantener esa idea de que lo que constituye la nación política son los ciudadanos en cuanto tales, y no en cuanto hablantes de una determinada lengua, no en cuanto profesos de una determinada religión, no en cuanto portadores de unos determinados usos y costumbres.
Dicho de otra manera: la calidad democrática de los Estados europeos se mide y se medirá en su capacidad de garantizar y promover la heterogeneidad social, el único contexto en el que puede surgir y desarrollarse la libertad individual. Por eso, la calidad democrática de España, en su conjunto y en cada una de sus partes, radica precisamente en su pluralismo. Claro que España es plural, pero no más que lo son Cataluña o Euskadi. Claro que España es plurilingüe, pero no más que Cataluña o Euskadi. Claro que España es plurinacional, pero no lo son menos Cataluña y Euskadi, pues la plurinacionalidad de España se debe a que existen muchas personas que se sienten pertenecientes a la nación cultural catalana, y a la nación cultural vasca, al igual que en Cataluña y en Euskadi existen muchas personas que se sienten pertenecientes a la nación cultural catalana y a la española, a la nación cultural vasca y a la española. Y la gran conquista de la España constitucional es haber sabido constituirse como nación política con capacidad de hacer sitio, además de a la nación cultural española, a otras naciones culturales, haciendo de todos los que las habitan ciudadanos de nacionalidad española, nacionales de la nación política que es España.
Es posible clarificar la palabra nación y señalar, de forma analítica y crítica, sus distintos significados. Ello permite recuperar la dignidad política del término a partir de sus raíces liberales: nación como asociación voluntaria de ciudadanos soberanos.
Y de la misma forma es posible clarificar la palabra federación: en palabras de Hamilton, una mejor unión, en contraposición a la confederación, que siempre es vía hacia la separación. Suiza persiste porque de ser confederación, a partir de 1860, ha ido dando pasos para ser una federación, y EEUU sigue existiendo porque los federados unionistas se enfrentaron a los confederados secesionistas en la guerra llamada de secesión, también en los años 60 del siglo XIX. Y la ganaron.
La federación subraya y consolida la unión, la confederación abre la puerta a la separación. Maragall quería una confederación para Cataluña, pero intentó venderla usurpando el término federación. Y así nos va.
Joseba Arregi fue consejero del Gobierno vasco y es ensayista y presidente de Aldaketa.
22/11/2012 El Mundo
TRIBUNA: POLÍTICA
El autor diferencia entre el significado político y el cultural y etnolingüístico de esa palabra
Es casi una perogrullada afirmar que la política se ha convertido, si no lo ha sido siempre, en una batalla del y sobre el lenguaje: quién ocupa antes una palabra para darle el sentido que desea, quién impone los términos del debate, quién utiliza las palabras no para darse a entender, sino para mezclar contenidos, sembrar dudas, desdibujar fronteras conceptuales, impedir que exista el diálogo -un diálogo que es tan reclamado por casi todos los políticos, olvidando en general que para poder hablar es preciso atenerse a las reglas gramaticales, pues de otra manera lo que se produce es un galimatías-.
Parece que en estos momentos de fiebre soberanista en Cataluña y de toma general de conciencia de que la estructura del Estado autonómico requiere una seria revisión, los participantes en el debate debieran estar interesados en calibrar los términos de la discusión, en pulir el sentido que dan a las palabras que utilizan, en explicar lo que entienden con lo que dicen, si es que realmente lo saben. Pero demasiadas veces da la impresión de que no es así.
Estamos hablando de la estructura del Estado, estamos hablando de la nación española, estamos hablando de naciones, estamos hablando de la reforma de la Constitución, y estamos hablando del pluralismo de España. ¿Estamos realmente interesados en hablar y dialogar sobre estas cuestiones para llegar a algún punto de acuerdo o de desacuerdo claro?
El presidente Zapatero afirmó en su día que el término nación es algo discutido y discutible. Pujol afirmó, también en su día, que si bien la nación catalana existía, algo evidente para él, ponía en duda que existiera una nación española. El presidente actual, Mariano Rajoy, afirma con naturalidad que España es una gran nación, al igual que el PP dice con toda naturalidad que es un partido nacional. ¿De qué nación se está hablando? Para saberlo es conveniente tener en cuenta el devenir de este concepto tras la revolución liberal en Europa, que es cuando el término nación recibe sus significados políticos. Y el primer significado político es el que recibe de la propia revolución liberal: se trata de la asociación voluntaria de ciudadanos soberanos, la nación se constituye a partir de la voluntad de los ciudadanos de vivir juntos, es una comunidad política que no prejuzga la existencia de una comunidad lingüística o cultural.
La nación moderna nace como nación política y es así como se convierte en el actor político principal de la modernidad. Ello no prejuzga la existencia de una comunidad cultural o lingüística, pues en el ejemplo clásico al que se recurre siempre para subrayar la superposición exacta de la nación política sobre la nación cultural y etnolingüística, Francia, es preciso recordar que en el momento de la Revolución Francesa en Francia se hablaban decenas de lenguas y patois, y que es a partir de 1918, gracias a la sangre derramada en la que siguen llamando la grandeguerre, cuando en verdad se produce esa superposición como queda expresado en la frase de las lápidas fúnebres de los soldados caídos que se encuentran en el país vasco francés: mort pour la patrie.
A remolque y como reacción al racionalismo que entraña esta concepción política de la nación surge en Alemania de la mano de Herder y de Wilhelm von Humboldt el concepto romántico de nación: una comunidad de lengua, de cultura y de tradición. Y aunque los citados concibieran la nación cultural encuadrada todavía en ideas humanistas, las guerras napoleónicas y la oratoria de Fichte, en sus discursos a la nación alemana, la transformarán en algo radicalmente distinto: toda nación cultural tiene derecho a ser la matriz única y exclusiva de una nación política y convertirse en Estado.
A partir del último tercio del siglo XIX se va produciendo en Europa la fusión de los dos, en principio tan contrapuestos, conceptos de nación: la tendencia a fungir en una sola idea la nación política y la nación cultural, la idea de que el territorio definido por la nación política debe ser el mismo que el territorio definido por una nación cultural y etnolingüística.
De esta fusión nacerán las tragedias europeas del siglo XX, las dos guerras mundiales, la idea de autodeterminación wilsoniana, matriz de la que surgen nuevos Estados nacionales que arrastran en su interior la imposibilidad del ideal, lo que servirá incluso a Hitler poder reclamar la vuelta al Estado nacional, ahora imperio, de los Sudetes checos, y también nacerán las últimas guerras balcánicas desgraciadamente resueltas sobre el principio de sólo una nación cultural como nación política sobre un único territorio.
Dejando, sin embargo, de lado la situación en la que han quedado los Balcanes, es posible afirmar que el desarrollo democrático de la mayoría de Estados europeos tras las Segunda Guerra Mundial ha ido en la línea de recuperar el concepto y la idea de la nación política, constituida por ciudadanos antes que por una comunidad lingüística o cultural. Y es posible afirmar también que la prueba de la democracia de estos Estados europeos consiste precisamente en su capacidad de mantener esa idea de que lo que constituye la nación política son los ciudadanos en cuanto tales, y no en cuanto hablantes de una determinada lengua, no en cuanto profesos de una determinada religión, no en cuanto portadores de unos determinados usos y costumbres.
Dicho de otra manera: la calidad democrática de los Estados europeos se mide y se medirá en su capacidad de garantizar y promover la heterogeneidad social, el único contexto en el que puede surgir y desarrollarse la libertad individual. Por eso, la calidad democrática de España, en su conjunto y en cada una de sus partes, radica precisamente en su pluralismo. Claro que España es plural, pero no más que lo son Cataluña o Euskadi. Claro que España es plurilingüe, pero no más que Cataluña o Euskadi. Claro que España es plurinacional, pero no lo son menos Cataluña y Euskadi, pues la plurinacionalidad de España se debe a que existen muchas personas que se sienten pertenecientes a la nación cultural catalana, y a la nación cultural vasca, al igual que en Cataluña y en Euskadi existen muchas personas que se sienten pertenecientes a la nación cultural catalana y a la española, a la nación cultural vasca y a la española. Y la gran conquista de la España constitucional es haber sabido constituirse como nación política con capacidad de hacer sitio, además de a la nación cultural española, a otras naciones culturales, haciendo de todos los que las habitan ciudadanos de nacionalidad española, nacionales de la nación política que es España.
Es posible clarificar la palabra nación y señalar, de forma analítica y crítica, sus distintos significados. Ello permite recuperar la dignidad política del término a partir de sus raíces liberales: nación como asociación voluntaria de ciudadanos soberanos.
Y de la misma forma es posible clarificar la palabra federación: en palabras de Hamilton, una mejor unión, en contraposición a la confederación, que siempre es vía hacia la separación. Suiza persiste porque de ser confederación, a partir de 1860, ha ido dando pasos para ser una federación, y EEUU sigue existiendo porque los federados unionistas se enfrentaron a los confederados secesionistas en la guerra llamada de secesión, también en los años 60 del siglo XIX. Y la ganaron.
La federación subraya y consolida la unión, la confederación abre la puerta a la separación. Maragall quería una confederación para Cataluña, pero intentó venderla usurpando el término federación. Y así nos va.
Joseba Arregi fue consejero del Gobierno vasco y es ensayista y presidente de Aldaketa.
martes, 20 de noviembre de 2012
Pueblo, nación y democracia
Javier Redondo
EL MUNDO 20/11/12
Lo que el pueblo no sabe es que la nación lo protege. Lo que el pueblo ignora es que la nación lo perfecciona. En 1758 apareció el término nación en sentido moderno: «Cuerpo político, una sociedad de hombres unidos para procurarse el bienestar y la seguridad mediante el uso de la fuerza común». El impulso revolucionario en Inglaterra y Francia limitó el poder del rey y acabó con su arbitrariedad. Inmediatamente, la radicalización de las revoluciones impuso una nueva arbitrariedad, la de quienes se arrogaron la voluntad del pueblo. La moderación posterior limitó el poder institucional y contrató con los ciudadanos la dotación de normas para asegurar la supervivencia de la sociedad y de la nación.
Las normas de las que se dota el pueblo a través de sus representantes son la garantía de vigencia del Estado de Derecho. El imperio de la ley es el pilar que sostiene la democracia. Ni la participación ni la movilización popular son valores superiores en la escala democrática. Al contrario, el reclamo de la calle sin cauce ni filtro institucional, la voz de una muchedumbre por cuantiosa que pueda parecer a vista de pájaro, la bandería, la consigna o la proclama esconden una suerte de totalitarismo, anulación de la individualiad, inseguridad jurídica y aunque parezca lo contrario, elitismo. Sin ley no hay democracia ni igualdad. Sin ley, un pueblo ávido de poder tiene la posiblidad de aniquilar a otro, a una parte o incluso a sí mismo.
Supeditar el cumplimiento de la ley al voluntarismo presuntamente democrático otorga la potestad de juzgar a un ciudadano no por incumplir la ley sino por rebatir los principios que sostienen un régimen. Sólo porque una palabra -democracia- suene mejor que otra -ley- para un pueblo que, como diría el ilustrado Florez Estrada, «siempre será víctima de su ignorancia» al creer que la ley es un corsé más que una salvaguardia.
Antes de que a los padres fundadores de la Constitución americana la revolución se les fuera de las manos, se reunieron en un Congreso Continental y desde allí frenaron los excesos del pueblo, que había empezado a organizarse en comités de correspondencia -asambleas locales-, principlamente en Massachusetts y Filadelfia, las colonias más radicales de las 13. Había tantos comités como opiniones. Porque cuando algún colono disentía de la resolución de un comité, convocaba otro que cuestionaba la autoridad del anterior. Llegado el momento nadie sabía dónde residía la autoridad, de modo que los comités formaron milicias y falanges para intimidarse mutuamente y hacer prevalecer sus decisiones mediante la creación de tribunales, comités de inspección y reguladores. En Filadelfia, los comités de regulación de precios persiguieron para emplumar, en el mejor de los casos, a prestamistas y monopolistas. Cada comité legislaba sobre cualquier ámbito de la vida cotidiana: «Estas convenciones populares lo regulan todo: lo que debemos comer, beber, llevar, hablar y pensar», protestaba aterrorizado un leal a la Corona británica.
Entre un Congreso y otro, John Adams retornó a su hacienda de Nueva Inglaterra. Paseando a caballo se topó con un paisano que le felicitó por el trabajo del Primer Congreso: «Enhorabuena, señor, gracias a ustedes ya no seremos juzgados por tribunales británicos; de ahora en adelante el pueblo se juzgará a sí mismo, no habrá más tribunales que los constituidos por el pueblo». Adams se quedó blanco y mudo, cuando se rehizo espoleó al caballó y despavorido y al galope puso rumbo de nuevo a Filadelfia. En la reanudación del Congreso abogó por reforzar los poderes de la institución y limitar el del pueblo. Allí los congresistas certificaron la diferencia entre república (basada en la virtud, la ley, el equilibrio, la participación y la representación) y democracia (entonces era un término sinónimo de anarquía): lo que diferencia la república de la democracia es lo que va de la democracia al despotismo, aseguraron. O sea, la verdadera democracia se basa en la institucionalización del orden y de los procesos de toma de decisiones; no en las convulsiones populares que conducen al establecimiento de una nueva tiranía.
AÑOS después, los padres fundadores concluyeron que sólo un cuerpo permanente (Congreso y Senado) podía controlar «la imprudencia democrática», esto es, la tentación de considerar la ley un mero obstáculo a sortear con el fin de dar gusto a cabecillas, caudillos locales, trileros, ingenisosos y tratantes de ocurrencias tan osados de ponerse al frente de la voluntad de un pueblo, concebido como un todo compacto y singular y, lo que es peor, como una grey de fieles y devotos. En Francia Robespierre instauró la fiesta del culto al ser supremo, que no era otro que él mismo.
Sabemos algo más de lo que ocurrió en Francia cuando a mitad de revolución los diputados de la Montaña actuaron en nombre del pueblo: advino el terror. Ser sospechoso era un delito en sí mismo. En conclusión. Cuando el pueblo y los usurpadores de su voluntad toman el poder, o bien someten a los individuos a un riguroso control, o reina la anarquía. Son dos formas de anomia. Por exceso y por defecto quiebra la seguridad jurídica y la igualdad. La confusión deriva en una contradicción: el pueblo puede anular la condición de ciudadano.
A pesar de sus excesos y al finalizar el terror, la Revolución Francesa -tras la inglesa y americana- nos deparó la idea contemporánea de nación: conjunto de ciudadanos libres e iguales en derechos que acuerda voluntariamente dotarse de instituciones, leyes y gobierno para perpetuar su unidad y preservar precisamente su libertad e igualdad. Pueblo y nación no serían ya sinónimos. La soberanía popular es ilimitada y fragmentable; la nacional, contenida por los derechos naturales, inclusiva y regulada por poderes sujetos a control.
A mitad del siglo XIX, la noción de pueblo resurgió con fuerza en dos sentidos opuestos: el nacionalismo apelaba al pueblo como dueño de su destino y lo identificaba con una lengua, etnia o cualquier cualidad distintiva y a la vez homogeneizadora; el socialismo identificaba al pueblo con una clase social -por cierto, al hilo de esto, qué hacen los sindicatos reclamando el derecho a decidir sino extraviarse otra vez en mitad del naufragio-. Ambas ideologías combaten la idea de libertad de modo similar: le arrebatan a los individuos la voluntad para entregársela al pueblo; los individuos no tienen destino, sólo los pueblos; los derechos de los individuos se supeditan a los de los pueblos, convertidos, en un ejercicio de suplantación, en sujetos de derecho.
El primer tercio del siglo XX se dio una nueva vuelta de tuerca: los partidos próximos a estas ideologías se transformaron en movimientos que representan las demandas, los anhelos, la tradición y las frustraciones del pueblo. Una crítica al partido o a su líder es una agresión contra el pueblo; los líderes identifican e interpretan con clarividencia la voluntad del pueblo y se ponen al frente de la empresa de liberar a sus pueblos de la opresión. Para lograr tal cosa, antes ha surgido un tipo de hombre que, como señala Ortega, no quiere dar razones, ni siquiera tener razón, simplemente se muestra dispuesto a imponer sus opiniones. Es el hombre masa que cree en la acción directa, esto es, en la barbarie, en el linchamiento del adversario.
Porque en definitiva, sin duda, así es más fácil: sin normas no hay interposición entre el propósito y su consecución; además, el hermetismo intelectual esconde las trampas del tahúr: no se trata de tener miedo a la democracia, si lo analizamos con detenimiento es justo al revés, cuantitativa y cualitativamente; ni de temer que un pueblo se pronuncie. Pero los enemigos de la libertad prefieren emplear el término pueblo en lugar de sociedad, porque la sociedad es el todo heterogéneo, diverso, plural y dinámico; y el pueblo es una parte, y si apuramos, sólo una parte de una parte o incluso la élite de esa parte. He aquí la emboscada, el truco y la maquinación orquestada detrás del eslogan «la voluntad de un pueblo».
Javier Redondo es profesor de Ciencia Política en la Universidad Carlos III.
EL MUNDO 20/11/12
Lo que el pueblo no sabe es que la nación lo protege. Lo que el pueblo ignora es que la nación lo perfecciona. En 1758 apareció el término nación en sentido moderno: «Cuerpo político, una sociedad de hombres unidos para procurarse el bienestar y la seguridad mediante el uso de la fuerza común». El impulso revolucionario en Inglaterra y Francia limitó el poder del rey y acabó con su arbitrariedad. Inmediatamente, la radicalización de las revoluciones impuso una nueva arbitrariedad, la de quienes se arrogaron la voluntad del pueblo. La moderación posterior limitó el poder institucional y contrató con los ciudadanos la dotación de normas para asegurar la supervivencia de la sociedad y de la nación.
Las normas de las que se dota el pueblo a través de sus representantes son la garantía de vigencia del Estado de Derecho. El imperio de la ley es el pilar que sostiene la democracia. Ni la participación ni la movilización popular son valores superiores en la escala democrática. Al contrario, el reclamo de la calle sin cauce ni filtro institucional, la voz de una muchedumbre por cuantiosa que pueda parecer a vista de pájaro, la bandería, la consigna o la proclama esconden una suerte de totalitarismo, anulación de la individualiad, inseguridad jurídica y aunque parezca lo contrario, elitismo. Sin ley no hay democracia ni igualdad. Sin ley, un pueblo ávido de poder tiene la posiblidad de aniquilar a otro, a una parte o incluso a sí mismo.
Supeditar el cumplimiento de la ley al voluntarismo presuntamente democrático otorga la potestad de juzgar a un ciudadano no por incumplir la ley sino por rebatir los principios que sostienen un régimen. Sólo porque una palabra -democracia- suene mejor que otra -ley- para un pueblo que, como diría el ilustrado Florez Estrada, «siempre será víctima de su ignorancia» al creer que la ley es un corsé más que una salvaguardia.
Antes de que a los padres fundadores de la Constitución americana la revolución se les fuera de las manos, se reunieron en un Congreso Continental y desde allí frenaron los excesos del pueblo, que había empezado a organizarse en comités de correspondencia -asambleas locales-, principlamente en Massachusetts y Filadelfia, las colonias más radicales de las 13. Había tantos comités como opiniones. Porque cuando algún colono disentía de la resolución de un comité, convocaba otro que cuestionaba la autoridad del anterior. Llegado el momento nadie sabía dónde residía la autoridad, de modo que los comités formaron milicias y falanges para intimidarse mutuamente y hacer prevalecer sus decisiones mediante la creación de tribunales, comités de inspección y reguladores. En Filadelfia, los comités de regulación de precios persiguieron para emplumar, en el mejor de los casos, a prestamistas y monopolistas. Cada comité legislaba sobre cualquier ámbito de la vida cotidiana: «Estas convenciones populares lo regulan todo: lo que debemos comer, beber, llevar, hablar y pensar», protestaba aterrorizado un leal a la Corona británica.
Entre un Congreso y otro, John Adams retornó a su hacienda de Nueva Inglaterra. Paseando a caballo se topó con un paisano que le felicitó por el trabajo del Primer Congreso: «Enhorabuena, señor, gracias a ustedes ya no seremos juzgados por tribunales británicos; de ahora en adelante el pueblo se juzgará a sí mismo, no habrá más tribunales que los constituidos por el pueblo». Adams se quedó blanco y mudo, cuando se rehizo espoleó al caballó y despavorido y al galope puso rumbo de nuevo a Filadelfia. En la reanudación del Congreso abogó por reforzar los poderes de la institución y limitar el del pueblo. Allí los congresistas certificaron la diferencia entre república (basada en la virtud, la ley, el equilibrio, la participación y la representación) y democracia (entonces era un término sinónimo de anarquía): lo que diferencia la república de la democracia es lo que va de la democracia al despotismo, aseguraron. O sea, la verdadera democracia se basa en la institucionalización del orden y de los procesos de toma de decisiones; no en las convulsiones populares que conducen al establecimiento de una nueva tiranía.
AÑOS después, los padres fundadores concluyeron que sólo un cuerpo permanente (Congreso y Senado) podía controlar «la imprudencia democrática», esto es, la tentación de considerar la ley un mero obstáculo a sortear con el fin de dar gusto a cabecillas, caudillos locales, trileros, ingenisosos y tratantes de ocurrencias tan osados de ponerse al frente de la voluntad de un pueblo, concebido como un todo compacto y singular y, lo que es peor, como una grey de fieles y devotos. En Francia Robespierre instauró la fiesta del culto al ser supremo, que no era otro que él mismo.
Sabemos algo más de lo que ocurrió en Francia cuando a mitad de revolución los diputados de la Montaña actuaron en nombre del pueblo: advino el terror. Ser sospechoso era un delito en sí mismo. En conclusión. Cuando el pueblo y los usurpadores de su voluntad toman el poder, o bien someten a los individuos a un riguroso control, o reina la anarquía. Son dos formas de anomia. Por exceso y por defecto quiebra la seguridad jurídica y la igualdad. La confusión deriva en una contradicción: el pueblo puede anular la condición de ciudadano.
A pesar de sus excesos y al finalizar el terror, la Revolución Francesa -tras la inglesa y americana- nos deparó la idea contemporánea de nación: conjunto de ciudadanos libres e iguales en derechos que acuerda voluntariamente dotarse de instituciones, leyes y gobierno para perpetuar su unidad y preservar precisamente su libertad e igualdad. Pueblo y nación no serían ya sinónimos. La soberanía popular es ilimitada y fragmentable; la nacional, contenida por los derechos naturales, inclusiva y regulada por poderes sujetos a control.
A mitad del siglo XIX, la noción de pueblo resurgió con fuerza en dos sentidos opuestos: el nacionalismo apelaba al pueblo como dueño de su destino y lo identificaba con una lengua, etnia o cualquier cualidad distintiva y a la vez homogeneizadora; el socialismo identificaba al pueblo con una clase social -por cierto, al hilo de esto, qué hacen los sindicatos reclamando el derecho a decidir sino extraviarse otra vez en mitad del naufragio-. Ambas ideologías combaten la idea de libertad de modo similar: le arrebatan a los individuos la voluntad para entregársela al pueblo; los individuos no tienen destino, sólo los pueblos; los derechos de los individuos se supeditan a los de los pueblos, convertidos, en un ejercicio de suplantación, en sujetos de derecho.
El primer tercio del siglo XX se dio una nueva vuelta de tuerca: los partidos próximos a estas ideologías se transformaron en movimientos que representan las demandas, los anhelos, la tradición y las frustraciones del pueblo. Una crítica al partido o a su líder es una agresión contra el pueblo; los líderes identifican e interpretan con clarividencia la voluntad del pueblo y se ponen al frente de la empresa de liberar a sus pueblos de la opresión. Para lograr tal cosa, antes ha surgido un tipo de hombre que, como señala Ortega, no quiere dar razones, ni siquiera tener razón, simplemente se muestra dispuesto a imponer sus opiniones. Es el hombre masa que cree en la acción directa, esto es, en la barbarie, en el linchamiento del adversario.
Porque en definitiva, sin duda, así es más fácil: sin normas no hay interposición entre el propósito y su consecución; además, el hermetismo intelectual esconde las trampas del tahúr: no se trata de tener miedo a la democracia, si lo analizamos con detenimiento es justo al revés, cuantitativa y cualitativamente; ni de temer que un pueblo se pronuncie. Pero los enemigos de la libertad prefieren emplear el término pueblo en lugar de sociedad, porque la sociedad es el todo heterogéneo, diverso, plural y dinámico; y el pueblo es una parte, y si apuramos, sólo una parte de una parte o incluso la élite de esa parte. He aquí la emboscada, el truco y la maquinación orquestada detrás del eslogan «la voluntad de un pueblo».
Javier Redondo es profesor de Ciencia Política en la Universidad Carlos III.
jueves, 15 de noviembre de 2012
Terrorismo en Irlanda del Norte
ROGELIO ALONSO
El Correo 15/11/12
En Euskadi se sigue buscando la instrumentalización de la experiencia norirlandesa ensalzando las lecciones de un ‘proceso de paz’ que muchos definen como ‘modélico’. No es nada ejemplar que la impunidad política en la que se sustenta ese proceso se haya exportado al País Vasco. Similares errores como los que fortalecieron al Sinn Féin en Irlanda del Norte han permitido que hoy los representantes políticos de ETA estén en las instituciones eludiendo un compromiso democrático tan básico como la condena y deslegitimación del asesinato de sus conciudadanos. Los partidos democráticos que tanto insisten en prometer un final del terrorismo en el que los crímenes no queden impunes siguen sin explicar convincentemente cómo van a revertir lo que ya constituye una clara impunidad, cual es el lavado de imagen legal, político y social de quienes aún legitiman el terrorismo mientras hacen política. Es oportuno recordarlo cuando el ‘modelo’ norirlandés vuelve a revelar los negativos efectos de la indulgencia hacia el terrorismo.
Días atrás, David Black, funcionario de prisiones, era asesinado por disidentes del IRA. Poco antes, otro norirlandés fue asesinado por terroristas escindidos del IRA. Con estas muertes y la de dos soldados y dos policías, son ya seis las víctimas mortales desde 2009 causadas por republicanos separados de la principal facción del IRA que lideraron Adams y McGuinness. Además varios son los intentos frustrados en los que la víctima resultó gravemente herida o salvó la vida por fallos de los terroristas. Esa es la normalidad de una región que refleja importantes déficits y que ahora paga el precio de errores pasados que algunos intentan emular en Euskadi, lo que hace temer costes diferidos a medio plazo si estos tuvieran éxito.
Cinco factores explican las causas de una violencia que persiste en niveles inferiores al pasado, pero provocando una inestabilidad política considerable que evidencia las anomalías de un proceso ineficaz para erradicar el terrorismo: los réditos políticos y la impunidad penal obtenidos por el Sinn Féin y el IRA tras su debilitamiento operativo; la falta de deslegitimación del terrorismo; la fuerte subcultura de la violencia a pesar del escaso pero significativo apoyo popular; la reducción de los niveles de seguridad; y la disponibilidad de armas.
El primero de ellos lo ilustraba el testimonio de un diputado unionista denunciando el reciente asesinato como una consecuencia más del apaciguamiento que llevó a las autoridades a recompensar al Sinn Féin con su injusta rehabilitación en las instituciones. Los disidentes encuentran inspiración en ese chantaje con el que el IRA fue premiado cuando se encontraba operativamente exhausto. La relevancia de este factor es evidente cuando hasta políticos nacionalistas ajenos al Sinn Féin exigen la excarcelación de un terrorista del IRA condenado en 2011 por un intento de asesinato cometido en 1981. Aducen que también debe beneficiarse de la contraproducente excarcelación anticipada que avaló el Acuerdo de Viernes Santo mientras exigen, alegando enfermedad, la libertad de otra destacada presa disidente.
En tan injusto contexto político y social, un compañero del funcionario de prisiones asesinado mostraba su frustración hacia unos políticos cuya actitud ofrece una cierta justificación a los disidentes: «Parece que somos los únicos que nos interponemos entre los terroristas y su libertad, pues esta puede llegar si se ejerce la presión adecuada». Entretanto los nuevos ‘demócratas’ del Sinn Féin siguen ofreciendo soporte ideológico para asesinatos motivados por los mismos ideales a los que el partido no ha renunciado; ideales con los que aún justifican los asesinatos cometidos por el IRA en el pasado aunque rechacen ahora los de los disidentes. La ausencia de una admisión de la ilegitimidad de la campaña terrorista del IRA impide desacreditar con eficacia a quienes todavía mantienen su legado. Un portavoz de los disidentes así lo destacaba: «Si ahora estamos equivocados, es que ellos se equivocaron durante años; si ahora tenemos razón, entonces es que ellos estaban equivocados al detener la violencia».
La forma en la que el Gobierno británico soslayó la exigencia de un verdadero desarme refuerza el aura de legitimidad del IRA, pues el limitado decomiso fue una mera farsa con la que salvar la cara del grupo terrorista. Además ha permitido a los disidentes aprovechar algunos arsenales una vez que el clima político tras el cese del IRA provocó una reducción de los efectivos de seguridad. Por un lado, la reforma de la policía dio lugar a un nuevo cuerpo dotado de unos 7.000 efectivos, o sea, prácticamente la mitad del número de miembros de los que constaba el anterior servicio. Asimismo, el ejército británico, que en los momentos álgidos del conflicto contó con cerca de 30.000 efectivos, redujo su presencia significativamente.
Las capacidades de respuesta por parte de las agencias de seguridad se vieron mermadas tanto cuantitativa como cualitativamente. Así ocurrió con el desmantelamiento de la unidad de inteligencia contraterrorista de la policía norirlandesa, la célebre Special Branch, como resultado de la transformación policial. Se redujo asimismo la presencia de unidades de inteligencia del ejército británico, que tan decisivas resultaron en el pasado en la neutralización de los grupos terroristas mediante su infiltración. La reactivación del terrorismo ha provocado una nueva intensificación de los esfuerzos antiterroristas desde Reino Unido e Irlanda. Sin embargo, se ha desaprovechado una experiencia y un escenario de ventaja que los profesionales consideran enormemente valiosos, generando por ello una situación de amenaza preocupante.
Este ‘modelo’ ofrece una hoja de ruta que ETA y sus simpatizantes pueden imitar si Estado y sociedad no oponen la resistencia precisa. Es fácil imaginar las consecuencias que para Euskadi tendría esa dejación si observamos la realidad que hoy nos muestra Irlanda del Norte.
El Correo 15/11/12
En Euskadi se sigue buscando la instrumentalización de la experiencia norirlandesa ensalzando las lecciones de un ‘proceso de paz’ que muchos definen como ‘modélico’. No es nada ejemplar que la impunidad política en la que se sustenta ese proceso se haya exportado al País Vasco. Similares errores como los que fortalecieron al Sinn Féin en Irlanda del Norte han permitido que hoy los representantes políticos de ETA estén en las instituciones eludiendo un compromiso democrático tan básico como la condena y deslegitimación del asesinato de sus conciudadanos. Los partidos democráticos que tanto insisten en prometer un final del terrorismo en el que los crímenes no queden impunes siguen sin explicar convincentemente cómo van a revertir lo que ya constituye una clara impunidad, cual es el lavado de imagen legal, político y social de quienes aún legitiman el terrorismo mientras hacen política. Es oportuno recordarlo cuando el ‘modelo’ norirlandés vuelve a revelar los negativos efectos de la indulgencia hacia el terrorismo.
Días atrás, David Black, funcionario de prisiones, era asesinado por disidentes del IRA. Poco antes, otro norirlandés fue asesinado por terroristas escindidos del IRA. Con estas muertes y la de dos soldados y dos policías, son ya seis las víctimas mortales desde 2009 causadas por republicanos separados de la principal facción del IRA que lideraron Adams y McGuinness. Además varios son los intentos frustrados en los que la víctima resultó gravemente herida o salvó la vida por fallos de los terroristas. Esa es la normalidad de una región que refleja importantes déficits y que ahora paga el precio de errores pasados que algunos intentan emular en Euskadi, lo que hace temer costes diferidos a medio plazo si estos tuvieran éxito.
Cinco factores explican las causas de una violencia que persiste en niveles inferiores al pasado, pero provocando una inestabilidad política considerable que evidencia las anomalías de un proceso ineficaz para erradicar el terrorismo: los réditos políticos y la impunidad penal obtenidos por el Sinn Féin y el IRA tras su debilitamiento operativo; la falta de deslegitimación del terrorismo; la fuerte subcultura de la violencia a pesar del escaso pero significativo apoyo popular; la reducción de los niveles de seguridad; y la disponibilidad de armas.
El primero de ellos lo ilustraba el testimonio de un diputado unionista denunciando el reciente asesinato como una consecuencia más del apaciguamiento que llevó a las autoridades a recompensar al Sinn Féin con su injusta rehabilitación en las instituciones. Los disidentes encuentran inspiración en ese chantaje con el que el IRA fue premiado cuando se encontraba operativamente exhausto. La relevancia de este factor es evidente cuando hasta políticos nacionalistas ajenos al Sinn Féin exigen la excarcelación de un terrorista del IRA condenado en 2011 por un intento de asesinato cometido en 1981. Aducen que también debe beneficiarse de la contraproducente excarcelación anticipada que avaló el Acuerdo de Viernes Santo mientras exigen, alegando enfermedad, la libertad de otra destacada presa disidente.
En tan injusto contexto político y social, un compañero del funcionario de prisiones asesinado mostraba su frustración hacia unos políticos cuya actitud ofrece una cierta justificación a los disidentes: «Parece que somos los únicos que nos interponemos entre los terroristas y su libertad, pues esta puede llegar si se ejerce la presión adecuada». Entretanto los nuevos ‘demócratas’ del Sinn Féin siguen ofreciendo soporte ideológico para asesinatos motivados por los mismos ideales a los que el partido no ha renunciado; ideales con los que aún justifican los asesinatos cometidos por el IRA en el pasado aunque rechacen ahora los de los disidentes. La ausencia de una admisión de la ilegitimidad de la campaña terrorista del IRA impide desacreditar con eficacia a quienes todavía mantienen su legado. Un portavoz de los disidentes así lo destacaba: «Si ahora estamos equivocados, es que ellos se equivocaron durante años; si ahora tenemos razón, entonces es que ellos estaban equivocados al detener la violencia».
La forma en la que el Gobierno británico soslayó la exigencia de un verdadero desarme refuerza el aura de legitimidad del IRA, pues el limitado decomiso fue una mera farsa con la que salvar la cara del grupo terrorista. Además ha permitido a los disidentes aprovechar algunos arsenales una vez que el clima político tras el cese del IRA provocó una reducción de los efectivos de seguridad. Por un lado, la reforma de la policía dio lugar a un nuevo cuerpo dotado de unos 7.000 efectivos, o sea, prácticamente la mitad del número de miembros de los que constaba el anterior servicio. Asimismo, el ejército británico, que en los momentos álgidos del conflicto contó con cerca de 30.000 efectivos, redujo su presencia significativamente.
Las capacidades de respuesta por parte de las agencias de seguridad se vieron mermadas tanto cuantitativa como cualitativamente. Así ocurrió con el desmantelamiento de la unidad de inteligencia contraterrorista de la policía norirlandesa, la célebre Special Branch, como resultado de la transformación policial. Se redujo asimismo la presencia de unidades de inteligencia del ejército británico, que tan decisivas resultaron en el pasado en la neutralización de los grupos terroristas mediante su infiltración. La reactivación del terrorismo ha provocado una nueva intensificación de los esfuerzos antiterroristas desde Reino Unido e Irlanda. Sin embargo, se ha desaprovechado una experiencia y un escenario de ventaja que los profesionales consideran enormemente valiosos, generando por ello una situación de amenaza preocupante.
Este ‘modelo’ ofrece una hoja de ruta que ETA y sus simpatizantes pueden imitar si Estado y sociedad no oponen la resistencia precisa. Es fácil imaginar las consecuencias que para Euskadi tendría esa dejación si observamos la realidad que hoy nos muestra Irlanda del Norte.
miércoles, 14 de noviembre de 2012
Las razones de España
Fernando García de Cortázar
ABC, 14/10/12
«No estamos ante una discrepancia acerca del sistema de financiación autonómica, ni ante una propuesta de reforma constitucional, ni siquiera ante una divergencia sobre el modelo de Estado. En lo que ya hemos entrado de un modo abierto, ahora que la crudeza de la crisis ha despejado cualquier cortina de humo verbal, es en la plenitud del proyecto nacionalista catalán.
A comienzos de octubre de 1930, Thomas Mann se dirigió, en la Sala Beethoven de Berlín, a quienes esperaban asistir a una velada literaria. Sólo unas semanas atrás, el nacionalsocialismo había conseguido que seis millones de personas le dieran su voto. La República de Weimar comenzaba a desmoronarse. Aquel intelectual en la más alta madurez de su obra quiso expresar los motivos de un patriota para defender la única idea de Alemania, merecedora de que se hablara en su nombre. Thomas Mann, que había construido su trayectoria intelectual sobre la pulcritud de las palabras, quiso denunciar la deformación del lenguaje en el que se expresaba la crisis de una conciencia nacional. Se dirigió al corazón de quienes le escuchaban, porque no quiso dejar que sus adversarios se apropiaran de los sentimientos patrióticos. Pero nunca permitió que las emociones pudieran nublar la claridad de su juicio. Por ello, dio a su discurso el título con que nos ha llegado, desde lo más profundo de la historia de Europa. Un llamamiento a la razón.
En las peores circunstancias sociales y económicas que ha conocido España en más de medio siglo, quizá debamos exigir que las palabras vuelvan a revestirse de la esencial lealtad a su significado. Que nuestro lenguaje aspire a la mayor precisión. Que sepamos adoptar la gravedad del tono que corresponde a estas condiciones excepcionales, ya que ellas no solo exigen la lucidez del conocimiento, sino también la honestidad de la argumentación. Convendrá, para empezar, que nos pongamos de acuerdo en definir el tema de nuestro debate. No estamos ante una discrepancia acerca del sistema de financiación autonómica, ni ante una propuesta de reforma constitucional, ni siquiera ante una divergencia sobre el modelo de Estado. En lo que ya hemos entrado de un modo abierto, ahora que la crudeza de la crisis ha despejado cualquier cortina de humo verbal, es en la plenitud del proyecto nacionalista catalán. Se ha agotado el tiempo en que la afirmación ideológica del nacionalismo se expresaba en un presunto compromiso con la construcción permanente de una España plural. En momentos de bonanza, pudo mantenerse la agotadora ambigüedad de un proyecto que era capaz de cojear sobre la ortopedia de dos soberanías contrapuestas. En estos tiempos del cólera, que delatan con tanta rapidez las torpezas de la falsificación, a todos se nos exige tener los dos pies en el suelo. Y que llamemos las cosas por su nombre.
Hace treinta y cinco años, los españoles iniciamos una empresa nacional. Hicimos algo más que dotarnos de una arquitectura jurídica que definiera nuestros derechos y obligaciones de acuerdo con lo que exige una democracia moderna. Aquella serie de preceptos acabó con la insoportable y prolongada desconfianza en nuestras posibilidades de existir como un pueblo libre. Estableció, de una vez por todas, nuestra voluntad de vivir en la condición irrenunciable de verdaderos ciudadanos. El proceso no fue solo el de la formulación de una Carta Magna, sino la etapa constituyente de una renovada personalidad colectiva, la reafirmación de una conciencia nacional. La nación es anterior al Estado. España no se engendró como resultado de ese acuerdo político. Lo que hicimos fue tomarla en nuestras manos como tradición y proyecto, como herencia y voluntad. Por vez primera desde el comienzo del mundo contemporáneo, todos los españoles éramos capaces de sumar a un hecho institucional la complicidad de nuestras emociones y el veredicto de nuestra convicción. Supimos reconocer esos tiempos exigentes en que una nación quiere ser algo más que un agregado de tierras y de hombres, algo más que una amalgama de lugares y de fechas. Supimos estar a la altura del momento excepcional en que una nación decide convertirse en una idea. A todos se convocó en torno a un concepto de España. A todos se comprometió en su preservación.
Eran tiempos difíciles, pero alumbrados por grandes esperanzas. La España que surgió de la Transición no se pronunció con la fatuidad de lo que se regala, sino con el entusiasmo de lo que se conquista. Todos fuimos los llamados y todos los elegidos. Supimos que aquella España democrática había adquirido una identidad ajustada a su realidad histórica. No nos limitábamos a dar consistencia jurídica a un Estado, sino a dar forma política a una nación. Lo que empezó a construirse entonces nada tenía que ver con un acuerdo coyuntural, un pacto de circunstancias o un convenio revocable. El inmenso esfuerzo realizado entonces no iba destinado a salvar una situación difícil, sino a fundamentar la totalidad de nuestro futuro.
Sin embargo, cometimos una equivocación cuya gravedad no hemos dejado de padecer. Albert Camus dijo que la tiranía no es un mérito de los dictadores, sino un error de los liberales. A esa España la dejamos reducida a una definición jurídica, la despojamos de las emociones que la constituyeron como nación libre en los años de la Transición. Temiendo dramatizar nuestro patriotismo, España dejó de ser una conciencia en tensión, para adquirir la forma de unas instituciones rutinarias. Dejó de ser sentida como nación, para solo ser considerada como Estado. La España democrática y plural que con tanto esfuerzo habíamos construido dejó de existir como pasión y solo sobrevivió como inercia. La dimos por sentada, dejamos de pensarla. La obtuvimos como estructura, pero la perdimos como idea y como emoción. Nuestra crisis nacional parte de nuestros errores, no de los méritos de nuestros adversarios.
Nos bastaba con haber sido fieles a ese concepto de España. Desde aquella ilusión esforzada y difícil, que partía de la entraña misma de una realidad endurecida por la historia, podríamos enfrentarnos ahora a lo más sucio del discurso nacionalista. Porque no se trata solo del grave incumplimiento de la palabra dada cuando todo empezó ni de la forma en que sus propuestas actuales pueden mostrar la alarmante escasez de su coherencia. Nosotros nos alzamos sobre una nación concreta, sobre una patria tangible, sobre una sociedad imperfecta que nos espoleó con sus esperanzas. El nacionalismo sólo ha podido dar sus frutos en un tiempo de desesperación. Han tenido que coincidir nuestra renuncia a una idea de España y la devastación de una crisis económica indecible, para que el proyecto de la independencia de Cataluña haya podido ofrecer sus cómodos paliativos de un orden ilusorio, de una soberanía imaginaria, de un poder inédito o de una sociedad inexistente. En esa ficción incorrupta, en esa perfecta irrealidad, puede cobijarse el proyecto gratuito de unos dirigentes sin escrúpulos.
Cuando España necesita del esfuerzo de todos nuevamente, los nacionalistas nos anuncian que convertirán el sufrimiento de una parte de los españoles en la quiebra de una nación con cuya unidad se comprometieron hace poco más de treinta años. No creo que estén saliendo muy airosos de la prueba a la que la historia ha querido someterlos, a pesar de los posibles beneficios electorales de una disolución nacional de la que no son los únicos ni más altos responsables. Sin embargo, provocan nuestro desaliento porque solo ellos han preferido una fantasía gratuita a una costosa realidad. La calidad de estos personajes difícilmente atenderá a las razones de España. Y nunca aceptará un llamamiento a la razón.
ABC, 14/10/12
«No estamos ante una discrepancia acerca del sistema de financiación autonómica, ni ante una propuesta de reforma constitucional, ni siquiera ante una divergencia sobre el modelo de Estado. En lo que ya hemos entrado de un modo abierto, ahora que la crudeza de la crisis ha despejado cualquier cortina de humo verbal, es en la plenitud del proyecto nacionalista catalán.
A comienzos de octubre de 1930, Thomas Mann se dirigió, en la Sala Beethoven de Berlín, a quienes esperaban asistir a una velada literaria. Sólo unas semanas atrás, el nacionalsocialismo había conseguido que seis millones de personas le dieran su voto. La República de Weimar comenzaba a desmoronarse. Aquel intelectual en la más alta madurez de su obra quiso expresar los motivos de un patriota para defender la única idea de Alemania, merecedora de que se hablara en su nombre. Thomas Mann, que había construido su trayectoria intelectual sobre la pulcritud de las palabras, quiso denunciar la deformación del lenguaje en el que se expresaba la crisis de una conciencia nacional. Se dirigió al corazón de quienes le escuchaban, porque no quiso dejar que sus adversarios se apropiaran de los sentimientos patrióticos. Pero nunca permitió que las emociones pudieran nublar la claridad de su juicio. Por ello, dio a su discurso el título con que nos ha llegado, desde lo más profundo de la historia de Europa. Un llamamiento a la razón.
En las peores circunstancias sociales y económicas que ha conocido España en más de medio siglo, quizá debamos exigir que las palabras vuelvan a revestirse de la esencial lealtad a su significado. Que nuestro lenguaje aspire a la mayor precisión. Que sepamos adoptar la gravedad del tono que corresponde a estas condiciones excepcionales, ya que ellas no solo exigen la lucidez del conocimiento, sino también la honestidad de la argumentación. Convendrá, para empezar, que nos pongamos de acuerdo en definir el tema de nuestro debate. No estamos ante una discrepancia acerca del sistema de financiación autonómica, ni ante una propuesta de reforma constitucional, ni siquiera ante una divergencia sobre el modelo de Estado. En lo que ya hemos entrado de un modo abierto, ahora que la crudeza de la crisis ha despejado cualquier cortina de humo verbal, es en la plenitud del proyecto nacionalista catalán. Se ha agotado el tiempo en que la afirmación ideológica del nacionalismo se expresaba en un presunto compromiso con la construcción permanente de una España plural. En momentos de bonanza, pudo mantenerse la agotadora ambigüedad de un proyecto que era capaz de cojear sobre la ortopedia de dos soberanías contrapuestas. En estos tiempos del cólera, que delatan con tanta rapidez las torpezas de la falsificación, a todos se nos exige tener los dos pies en el suelo. Y que llamemos las cosas por su nombre.
Hace treinta y cinco años, los españoles iniciamos una empresa nacional. Hicimos algo más que dotarnos de una arquitectura jurídica que definiera nuestros derechos y obligaciones de acuerdo con lo que exige una democracia moderna. Aquella serie de preceptos acabó con la insoportable y prolongada desconfianza en nuestras posibilidades de existir como un pueblo libre. Estableció, de una vez por todas, nuestra voluntad de vivir en la condición irrenunciable de verdaderos ciudadanos. El proceso no fue solo el de la formulación de una Carta Magna, sino la etapa constituyente de una renovada personalidad colectiva, la reafirmación de una conciencia nacional. La nación es anterior al Estado. España no se engendró como resultado de ese acuerdo político. Lo que hicimos fue tomarla en nuestras manos como tradición y proyecto, como herencia y voluntad. Por vez primera desde el comienzo del mundo contemporáneo, todos los españoles éramos capaces de sumar a un hecho institucional la complicidad de nuestras emociones y el veredicto de nuestra convicción. Supimos reconocer esos tiempos exigentes en que una nación quiere ser algo más que un agregado de tierras y de hombres, algo más que una amalgama de lugares y de fechas. Supimos estar a la altura del momento excepcional en que una nación decide convertirse en una idea. A todos se convocó en torno a un concepto de España. A todos se comprometió en su preservación.
Eran tiempos difíciles, pero alumbrados por grandes esperanzas. La España que surgió de la Transición no se pronunció con la fatuidad de lo que se regala, sino con el entusiasmo de lo que se conquista. Todos fuimos los llamados y todos los elegidos. Supimos que aquella España democrática había adquirido una identidad ajustada a su realidad histórica. No nos limitábamos a dar consistencia jurídica a un Estado, sino a dar forma política a una nación. Lo que empezó a construirse entonces nada tenía que ver con un acuerdo coyuntural, un pacto de circunstancias o un convenio revocable. El inmenso esfuerzo realizado entonces no iba destinado a salvar una situación difícil, sino a fundamentar la totalidad de nuestro futuro.
Sin embargo, cometimos una equivocación cuya gravedad no hemos dejado de padecer. Albert Camus dijo que la tiranía no es un mérito de los dictadores, sino un error de los liberales. A esa España la dejamos reducida a una definición jurídica, la despojamos de las emociones que la constituyeron como nación libre en los años de la Transición. Temiendo dramatizar nuestro patriotismo, España dejó de ser una conciencia en tensión, para adquirir la forma de unas instituciones rutinarias. Dejó de ser sentida como nación, para solo ser considerada como Estado. La España democrática y plural que con tanto esfuerzo habíamos construido dejó de existir como pasión y solo sobrevivió como inercia. La dimos por sentada, dejamos de pensarla. La obtuvimos como estructura, pero la perdimos como idea y como emoción. Nuestra crisis nacional parte de nuestros errores, no de los méritos de nuestros adversarios.
Nos bastaba con haber sido fieles a ese concepto de España. Desde aquella ilusión esforzada y difícil, que partía de la entraña misma de una realidad endurecida por la historia, podríamos enfrentarnos ahora a lo más sucio del discurso nacionalista. Porque no se trata solo del grave incumplimiento de la palabra dada cuando todo empezó ni de la forma en que sus propuestas actuales pueden mostrar la alarmante escasez de su coherencia. Nosotros nos alzamos sobre una nación concreta, sobre una patria tangible, sobre una sociedad imperfecta que nos espoleó con sus esperanzas. El nacionalismo sólo ha podido dar sus frutos en un tiempo de desesperación. Han tenido que coincidir nuestra renuncia a una idea de España y la devastación de una crisis económica indecible, para que el proyecto de la independencia de Cataluña haya podido ofrecer sus cómodos paliativos de un orden ilusorio, de una soberanía imaginaria, de un poder inédito o de una sociedad inexistente. En esa ficción incorrupta, en esa perfecta irrealidad, puede cobijarse el proyecto gratuito de unos dirigentes sin escrúpulos.
Cuando España necesita del esfuerzo de todos nuevamente, los nacionalistas nos anuncian que convertirán el sufrimiento de una parte de los españoles en la quiebra de una nación con cuya unidad se comprometieron hace poco más de treinta años. No creo que estén saliendo muy airosos de la prueba a la que la historia ha querido someterlos, a pesar de los posibles beneficios electorales de una disolución nacional de la que no son los únicos ni más altos responsables. Sin embargo, provocan nuestro desaliento porque solo ellos han preferido una fantasía gratuita a una costosa realidad. La calidad de estos personajes difícilmente atenderá a las razones de España. Y nunca aceptará un llamamiento a la razón.
viernes, 2 de noviembre de 2012
¿‘Quo vadis’, Artur Mas?
Ana Mar Fernández Pasarín
EL PAIS 02/11/12
El ‘president’ no entiende ni hacia dónde pretende ir la UE ni, sobre todo, a dónde no quiere volver.
Sorprende constatar, día tras día, la ligereza con la que políticos como Artur Mas claman y proclaman la vocación naturalmenteeuropea de lo que sería un Estado catalán independiente del resto de España desplegando, para ello, una retórica de corte esencialmente antieuropea. Asombra un discurso construido en negativo, articulado en torno a unos argumentos fundamentalmente contrarios al espíritu, los valores y el derecho de la UE.
“¿Cataluña, próximo Estado de Europa?”. A la vista del desconocimiento que delata una afirmación tan grandilocuente, cabe recordar al presidente de la Generalitat algunos de los principios básicos que regulan la Unión Europea. Principios constitucionales y funcionales que obligan a todos sus miembros por cuanto la legalidad jurídica no es una mera noción abstracta que se puede obviar en función de la oportunidad política del momento.
El primero de ellos es el propio concepto de unión. Tal y como estipula el Preámbulo del Tratado de la Unión Europea (TUE), esta organización política encuentra su origen en la voluntad de “acercar los pueblos de Europa en una unión cada vez más estrecha” con el doble objetivo de mantener la paz en el continente europeo y lograr su prosperidad económica. Es decir, Europa como entidad política debe su nacimiento a un principio normativo meridianamente claro: es la preferencia de la unión frente a la fragmentación, la cohesión frente a la desagregación o, si se prefiere, las fuerzas centrípetas (que no centralizadoras) frente a las centrífugas lo que constituye la verdadera garantía de estabilidad política y de crecimiento económico. La actual parálisis de la arquitectura comunitaria, bloqueada por la proliferación de los egoísmos nacionales es una buena prueba de ello.
El segundo principio es la idea de integración. Para unir los pueblos de Europa, la fórmula europea consiste en integrar las competencias soberanas y exclusivas de los Estados miembros. En otras palabras, en términos funcionales la construcción europea se basa en un principio básico: la renuncia progresiva, y en grados diversos, de parcelas de poder previamente en manos de los Estados (ya sea a través del gobierno nacional o de los gobiernos regionales, donde existan) y su cesión a un nivel político de carácter supraestatal. Desde la política de la competencia hasta la política monetaria pasando por la política agrícola o medioambiental, el modo de funcionamiento de la UE pasa por la inclusión en conjuntos más amplios y no por el repliegue localista. Hoy en día, el 70% de la legislación y, por lo tanto, de las políticas públicas que vinculan a los Estados miembros (y, en consecuencia, también a sus regiones) encuentran su origen en una normativa europea. Responsabilizar en exclusiva al Estado de los males propios es fácil y probablemente rentable desde el punto de vista electoral pero no se justifica desde la perspectiva de la realidad de los procesos decisorios.
El discurso actual del ‘expolio fiscal’,simplista y populista,no es forma de hacerméritos en la UE
Ello remite a un tercer principio: el interés general. La Unión Europea ha sido posible porque unos hombres de Estado —esa categoría en vías de extinción— como Jean Monnet o Konrad Adenauer tuvieron la clarividencia suficiente para darse cuenta de que el bien particular pasa por el bien común. Tras las devastadoras consecuencias de la Primera y Segunda Guerra Mundial, precisamente relacionadas con la marea de ultranacionalismos populistas que anegaron Europa a principios del siglo XX, los Padres Fundadores tuvieron la inteligencia necesaria para darse cuenta y hacer comprender a las sociedades europeas que solo sumando y no restando se puede lograr un bien superior y en beneficio de todos. Un valor y principio de gobierno que encarna la propia idea de Comunidad Europea y condensa el lema europeo: “unidad en la diversidad”.
Esta visión es también la que sustenta el desarrollo de otro vértice del ordenamiento constitucional europeo: la solidaridad interterritorial como factor de cohesión económica y social. Solidaridad europea como condición para el bienestar económico del conjunto y no de una parte de la Unión. Cataluña se ha beneficiado de ingentes cantidades de fondos estructurales europeos debido a su pertenencia a España y en virtud de la aplicación de este principio de solidaridad. El discurso actual, simplista y con tintes populistas, del expolio fiscal no es precisamente la mejor manera de hacer méritos en Europa. En efecto, ¿No augura ello acaso que, mañana, en el caso de que Cataluña tuviese que contribuir de forma neta al presupuesto comunitario, Artur Mas podría emprender una campaña en contra de Polonia, Hungría, Rumanía o Bulgaria diciendo que “roban a Cataluña”? ¿Comenzaría una campaña de propaganda en contra de la financiación de redes transeuropeas en los países de Europa central y oriental con la misma inquina con la que se está actualmente movilizando en contra del AVE gallego o del corredor central? Participar plenamente del proceso de construcción europea requiere algo más (y sobre todo, algo distinto) que el ilusionismo político, la búsqueda de chivos expiatorios y la demagogia populista e insolidaria.
Por último, los anteriores principios y valores se hacen efectivos en la casa europea a través de una regla formal y de extraordinaria importancia que no se puede eludir: el respeto de la jerarquía normativa establecida y pactada por todas las partes firmantes de los Tratados constitutivos europeos. Un líder responsable tendría que tener en cuenta que amenazar con el incumplimiento de la norma constitucional adoptada en su momento dice poco o nada a favor de la fiabilidad y lealtad institucional como socio comunitario, además de que socava de manera profunda la seguridad jurídica que un jefe de gobierno debería transmitir a sus conciudadanos. Todo ordenamiento jurídico se rige por un principio esencial que es el pacta sunt servanda. Las reglas del juego están hechas para ser respetadas. Ello no significa que sean inamovibles pero sí que se deben respetar mientras no existan otras adoptadas por el conjunto de los que conforman la soberanía popular.
En definitiva, no sabemos a dónde va o pretende ir el presidente de la Generalitat. Lo que sí podemos decir es que enarbolar la bandera europea es condición necesaria pero no suficiente para ser miembro de la UE. Más allá de los condicionantes legales que rigen toda adhesión, existen unos valores y principios anclados en la historia y en la propia idea de Europa unida y como tal, exigibles a todos los que pretenden formar parte de ella. Pretender jugar en la liga europea cuando uno demuestra día tras día una escasa capacidad para desenvolverse sin romper en una liga más próxima, como es la española, no parece la manera más acertada e informada de hacer valer unas credenciales europeas. En efecto, demuestra no haber entendido ni hacia dónde pretende ir Europa ni, sobre todo, a dónde no quiere volver.
Ana Mar Fernández Pasarín es profesora titular de Ciencia Política y de la Administración en la UAB e investigadora del Observatorio de Instituciones Europeas de Sciences Po Paris (CEE).
EL PAIS 02/11/12
El ‘president’ no entiende ni hacia dónde pretende ir la UE ni, sobre todo, a dónde no quiere volver.
Sorprende constatar, día tras día, la ligereza con la que políticos como Artur Mas claman y proclaman la vocación naturalmenteeuropea de lo que sería un Estado catalán independiente del resto de España desplegando, para ello, una retórica de corte esencialmente antieuropea. Asombra un discurso construido en negativo, articulado en torno a unos argumentos fundamentalmente contrarios al espíritu, los valores y el derecho de la UE.
“¿Cataluña, próximo Estado de Europa?”. A la vista del desconocimiento que delata una afirmación tan grandilocuente, cabe recordar al presidente de la Generalitat algunos de los principios básicos que regulan la Unión Europea. Principios constitucionales y funcionales que obligan a todos sus miembros por cuanto la legalidad jurídica no es una mera noción abstracta que se puede obviar en función de la oportunidad política del momento.
El primero de ellos es el propio concepto de unión. Tal y como estipula el Preámbulo del Tratado de la Unión Europea (TUE), esta organización política encuentra su origen en la voluntad de “acercar los pueblos de Europa en una unión cada vez más estrecha” con el doble objetivo de mantener la paz en el continente europeo y lograr su prosperidad económica. Es decir, Europa como entidad política debe su nacimiento a un principio normativo meridianamente claro: es la preferencia de la unión frente a la fragmentación, la cohesión frente a la desagregación o, si se prefiere, las fuerzas centrípetas (que no centralizadoras) frente a las centrífugas lo que constituye la verdadera garantía de estabilidad política y de crecimiento económico. La actual parálisis de la arquitectura comunitaria, bloqueada por la proliferación de los egoísmos nacionales es una buena prueba de ello.
El segundo principio es la idea de integración. Para unir los pueblos de Europa, la fórmula europea consiste en integrar las competencias soberanas y exclusivas de los Estados miembros. En otras palabras, en términos funcionales la construcción europea se basa en un principio básico: la renuncia progresiva, y en grados diversos, de parcelas de poder previamente en manos de los Estados (ya sea a través del gobierno nacional o de los gobiernos regionales, donde existan) y su cesión a un nivel político de carácter supraestatal. Desde la política de la competencia hasta la política monetaria pasando por la política agrícola o medioambiental, el modo de funcionamiento de la UE pasa por la inclusión en conjuntos más amplios y no por el repliegue localista. Hoy en día, el 70% de la legislación y, por lo tanto, de las políticas públicas que vinculan a los Estados miembros (y, en consecuencia, también a sus regiones) encuentran su origen en una normativa europea. Responsabilizar en exclusiva al Estado de los males propios es fácil y probablemente rentable desde el punto de vista electoral pero no se justifica desde la perspectiva de la realidad de los procesos decisorios.
El discurso actual del ‘expolio fiscal’,simplista y populista,no es forma de hacerméritos en la UE
Ello remite a un tercer principio: el interés general. La Unión Europea ha sido posible porque unos hombres de Estado —esa categoría en vías de extinción— como Jean Monnet o Konrad Adenauer tuvieron la clarividencia suficiente para darse cuenta de que el bien particular pasa por el bien común. Tras las devastadoras consecuencias de la Primera y Segunda Guerra Mundial, precisamente relacionadas con la marea de ultranacionalismos populistas que anegaron Europa a principios del siglo XX, los Padres Fundadores tuvieron la inteligencia necesaria para darse cuenta y hacer comprender a las sociedades europeas que solo sumando y no restando se puede lograr un bien superior y en beneficio de todos. Un valor y principio de gobierno que encarna la propia idea de Comunidad Europea y condensa el lema europeo: “unidad en la diversidad”.
Esta visión es también la que sustenta el desarrollo de otro vértice del ordenamiento constitucional europeo: la solidaridad interterritorial como factor de cohesión económica y social. Solidaridad europea como condición para el bienestar económico del conjunto y no de una parte de la Unión. Cataluña se ha beneficiado de ingentes cantidades de fondos estructurales europeos debido a su pertenencia a España y en virtud de la aplicación de este principio de solidaridad. El discurso actual, simplista y con tintes populistas, del expolio fiscal no es precisamente la mejor manera de hacer méritos en Europa. En efecto, ¿No augura ello acaso que, mañana, en el caso de que Cataluña tuviese que contribuir de forma neta al presupuesto comunitario, Artur Mas podría emprender una campaña en contra de Polonia, Hungría, Rumanía o Bulgaria diciendo que “roban a Cataluña”? ¿Comenzaría una campaña de propaganda en contra de la financiación de redes transeuropeas en los países de Europa central y oriental con la misma inquina con la que se está actualmente movilizando en contra del AVE gallego o del corredor central? Participar plenamente del proceso de construcción europea requiere algo más (y sobre todo, algo distinto) que el ilusionismo político, la búsqueda de chivos expiatorios y la demagogia populista e insolidaria.
Por último, los anteriores principios y valores se hacen efectivos en la casa europea a través de una regla formal y de extraordinaria importancia que no se puede eludir: el respeto de la jerarquía normativa establecida y pactada por todas las partes firmantes de los Tratados constitutivos europeos. Un líder responsable tendría que tener en cuenta que amenazar con el incumplimiento de la norma constitucional adoptada en su momento dice poco o nada a favor de la fiabilidad y lealtad institucional como socio comunitario, además de que socava de manera profunda la seguridad jurídica que un jefe de gobierno debería transmitir a sus conciudadanos. Todo ordenamiento jurídico se rige por un principio esencial que es el pacta sunt servanda. Las reglas del juego están hechas para ser respetadas. Ello no significa que sean inamovibles pero sí que se deben respetar mientras no existan otras adoptadas por el conjunto de los que conforman la soberanía popular.
En definitiva, no sabemos a dónde va o pretende ir el presidente de la Generalitat. Lo que sí podemos decir es que enarbolar la bandera europea es condición necesaria pero no suficiente para ser miembro de la UE. Más allá de los condicionantes legales que rigen toda adhesión, existen unos valores y principios anclados en la historia y en la propia idea de Europa unida y como tal, exigibles a todos los que pretenden formar parte de ella. Pretender jugar en la liga europea cuando uno demuestra día tras día una escasa capacidad para desenvolverse sin romper en una liga más próxima, como es la española, no parece la manera más acertada e informada de hacer valer unas credenciales europeas. En efecto, demuestra no haber entendido ni hacia dónde pretende ir Europa ni, sobre todo, a dónde no quiere volver.
Ana Mar Fernández Pasarín es profesora titular de Ciencia Política y de la Administración en la UAB e investigadora del Observatorio de Instituciones Europeas de Sciences Po Paris (CEE).
Suscribirse a:
Entradas (Atom)