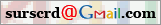EL CORREO 29/12/12
JAVIER ZARZALEJOS
Pensar que el entendimiento entre Mas y Junqueras lleva escrito el fracaso inevitable es desconocer la extraordinaria comodidad que proporciona flotar en el plasma nacionalista
Es muy poco probable que quien vive de ser un problema quiera resolverlo. Durante décadas hemos querido orillar esta contradicción genética en la posición de los nacionalismos hacia la Constitución, buscando ese pretendido ‘encaje en España’, un encaje impensable –e indeseable– para esta inexorable lógica del nacionalismo. Las cosas, sin embargo, han llegado a un punto en el que el rechazo de los nacionalismos a la política de conllevanza y su agresiva ruptura con los mínimos de lealtad institucional, impiden seguir ese juego, al menos hasta que no se recupere el tablero que en Barcelona la patada nacionalista ha hecho saltar por los aires. Porque sólo en ese tablero, que se construyó con el consenso constitucional y los acuerdos de la Transición –los declarados y los implícitos– puede encontrar el lugar que necesita la política democrática. La alternativa, como han dejado claro los nacionalistas catalanes, es el choque, la política de fuerza y de hechos consumados, que es la estrategia contra la Constitución que el nacionalismo catalán hace visible con la manifestación del 11 de septiembre. El nacionalismo catalán ha decidido hacer insalvable esa fractura simbólica, afectiva y humana con el resto de España y sitúa su futuro en la gestión oportunista de esta quiebra.
Lo que en 1978 era un proyecto de transformación del Estado lleno de ambición e incógnitas se ha culminado en niveles máximos tanto en lo que significaba de descentralización política como de reconocimiento de identidades. Pocas expresiones de la vida social quedan libres de la sujeción a los cánones establecidos por la reelaboración identitaria que reclama su dominio hasta en los rincones más escondidos del espacio público. Y esto no es que sea especialmente meritorio pero es un hecho. Por más que prediquen su incomodidad en el Estado, no hay otro caso de integración tan continuada, irrestricta y lucrativa como la de los nacionalistas, tanto en sus respectivas comunidades autónomas como a través de su influencia en el gobierno de la nación.
Se reclama diálogo cuando no se ha hecho otra cosa, con todos los gobiernos y en todos los momentos. Se pide ‘sensibilidad’ cuando el lenguaje político y periodístico ha de someterse a las tabúes que ha impuesto las prescripciones semánticas del nacionalismo más exacerbado.
Se elogia el pacto, cuando el ultimátum, el ‘sí o sí’ o la amenaza como la de Artur Mas al presidente del Gobierno cuando este rechazó la exigencia de pacto fiscal, ponen seriamente en duda la sinceridad de semejantes apelaciones, mientras el nacionalismo entienda el pacto como ganancia a cuenta, nunca como renuncia mutua.
Frente a la evidente gravedad de lo que está ocurriendo en Cataluña, se extiende la idea tranquilizadora de que el pacto CiU-ERC caerá por su propio peso, que es inviable, que tiene sus días contados. Tal previsión, sin embargo, puede resultar precipitada.
En primer lugar, si ese pacto es tan precario e insostenible, habría que empezar por una explicación razonable de por qué ha llegado a producirse. Artur Mas no es más que un mediocre ganador de las elecciones pero un estruendoso perdedor del plebiscito que él mismo planteó. ¿Cómo es posible que un liderazgo tan descapitalizado pueda cerrar un acuerdo que al parecer sólo desean los que lo han fabricado?
Pero, en segundo lugar, pensar que el entendimiento entre Mas y Junqueras lleva escrito el fracaso inevitable es desconocer la extraordinaria comodidad que proporciona flotar en el plasma nacionalista y la eficacia de la apelación frentista para salvar contradicciones.
En tercer lugar, el nuevo gobierno nacionalista en Cataluña puede durar mucho o poco pero lo relevante es que, al margen de este concreto gobierno, lo que hay no es un acto testimonial sino un proceso de ruptura alentado por determinadas élites del nacionalismo burgués que sienten amenazado su control patrimonial sobre Cataluña y por la pretensión de la Esquerra Republicana, como izquierda y como nacionalista, de ocupar los espacios que le deja la crisis económica y social acentuando su perfil más antisistema.
La cuestión no es si CiU y Esquerra tienen suficientes puntos de contacto para compartir la responsabilidad de gobierno, sino si esa relación es mutuamente funcional, si puede ser en alguna medida simbiótica.
Precisamente es este proceso, que trasciende a una concreta fórmula de gobierno, lo que explica que un personaje como Mas –que en buena lógica democrática debería haber abandonado la escena– encabece la estrategia más desestabilizadora y divisiva que se ha experimentado en Cataluña en tiempos democráticos. Una sociedad civil débil y renuente a expresar su malestar y una opinión publicada que, salvo muy contadas excepciones, opta por la glosa benevolente del independentismo asumiendo patrióticamente como propio el discurso del agravio y la victimización de Cataluña, no constituyen precisamente una realidad disuasoria para Mas y su equipo.
La aspereza despectiva y amenazante con la que Mas se pronuncia, la sucesión de gestos hostiles, la explicitación de un desafío ilegal y antidemocrático contra la Constitución, sitúan a Convergència i Unió en un terreno mucho más próximo a ERC de lo que se supone. El sentido del acuerdo es repartirse con Junqueras los componentes antisistema que el nacionalismo catalán viene acumulando porque a eso lleva su decisión de romper. El telón con el que Mas tapó el cuadro del Rey para que éste no presidiera su toma de posesión ni siquiera simbólicamente no es una anécdota; es una declaración.
sábado, 29 de diciembre de 2012
domingo, 16 de diciembre de 2012
La nostalgia del bienestar
JAVIER ZARZALEJOS
EL CORREO 16/12/12
Si se ha podido superar el efecto acumulado de estas crisis fiscal, económica y de cohesión social es, sobre todo, porque hemos podido endeudarnos. Hasta ahora.
La crisis del modelo de bienestar ofrece un terreno en el que la demagogia y el populismo se pueden mover a sus anchas. Poco tiene que ver con el compromiso de solidaridad hacia aquellos que apenas pueden hacer frente a las dificultades de la recesión y se ven más directamente afectados por los ajustes. Se trata de aprovechar la crisis para propagar el mensaje de la antipolítica que tan fácilmente arraiga en la indignación y el enfado ciudadano. Como suele ocurrir con todo populismo, se trata de hacer creer que los dones de la providencia estatal están ahí, a disposición de todos y sin coste, y que si no llegan a sus justos beneficiarios –el pueblo–, se debe sólo a la maldad ideológica de unos perversos gobernantes conjurados para llevar la zozobra y la infelicidad a sus conciudadanos.
Traigo a colación de nuevo al sociólogo británico, ya desaparecido, Tony Judt, cuando éste advertía a los socialistas –él mismo lo era– de que el modelo de bienestar que conocemos era el resultado de unas circunstancias que no era probable que se repitieran. De ahí la necesidad de adoptar una perspectiva distinta sobre la forma de organizar la solidaridad y las prestaciones públicas si queremos que estas continúen siendo factores primordiales de vertebración y cohesión sociales.
Judt era todo menos un ‘neoliberal’. Aun así, su exhortación ha caído en el saco más roto que nunca de la izquierda española y no parece que vaya a ser atendida por ninguno de esos aparentes debates que los socialistas llevan tanto tiempo diciendo que se van a plantear y nunca se disponen a afrontar.
Lo que hoy reconocemos como Estado del bienestar nace en Europa después de la II Guerra Mundial, es decir en un entorno de destrucción, muerte y empobrecimiento pero con una conciencia compartida de solidaridad y cooperación que el esfuerzo bélico había reforzado.
De la devastación de la guerra, Europa emerge con un dinámico crecimiento económico, espoleado por la necesidad de la reconstrucción y la cuantiosa ayuda de los Estados Unidos. El paraguas militar de los americanos ahorra a los europeos una costosa factura defensiva y anuda la relación atlántica que, al mismo tiempo, define el ámbito de la economía mundial. Una demografía ‘sana’ alimenta ese tipo de empleo ya casi olvidado: industrial, jerarquizado y prácticamente vitalicio. Crecimiento de la productividad, energía barata y segura, activación del comercio internacional, incorporación creciente de la mujer al trabajo tras el esfuerzo decisivo que las mujeres habían realizado en la fábricas y los servicios que habían sostenido el ingente esfuerzo bélico, son otros tantos factores distintivos de este proceso en el que las economías son capaces de generar un importante excedente con el que financiar mejoras sensibles de las condiciones de vida. En este contexto, las bases fiscales se amplían y la imposición encuentra un largo recorrido porque se produce una relación visible entre impuestos y prestaciones y entre quienes son a la vez contribuyentes pero también beneficiarios de las prestaciones que aquellos financian. De este modo, el Estado del bienestar se asienta y se legitima en sociedades todavía muy homogéneas, con lazos cívicos que la guerra ha fortalecido e instituciones que como la familia y la educación desplegaban un amplio efecto de vertebración, de prevención de la exclusión y de impulso a la movilidad social. Así, hasta las transformaciones de los paradigmas culturales y educativos de la década de los 60, la socialización se realiza en torno a valores de responsabilidad personal. El Estado –aun con la universalización de las principales prestaciones públicas– es todavía una red de seguridad más que una red de dependencia.
Con cuantos matices y excepciones que se quiera esta puede ser una descripción bastante cercana a la realidad de lo que hizo posible el Estado de bienestar. Condiciones que es evidente que, o ya no existen o se han transformado radicalmente. Si hemos podido financiar hasta ahora el bienestar no es, ciertamente, por la pujanza de nuestras economías, ni por el ‘invierno demográfico’ en que vivimos, ni por un empleo escaso y poco cualificado, ni por esquemas fiscales abrumadores para los que pagan e incentivadores del fraude en los que no quieren pagar, ni por la perversa idea de que todo lo público es o debe ser gratuito. Si se ha podido superar el efecto acumulado de estas crisis fiscal, económica, cultural y de cohesión social es, sobre todo, porque hemos podido endeudarnos. Hasta ahora. Porque esta crisis, en la medida en que es una crisis de deuda, lo es también de nuestro modelo de bienestar que se ha financiado con ella. Por eso, insistir en una salida a la crisis basada en el gasto público es el camino cegado de un mundo que ya no funciona según las reglas a las que con una notoria despreocupación estábamos a acostumbrados. Podremos endeudarnos si ofrecemos reformas profundas y garantías de crecimiento, es decir, de formación, de innovación, de productividad, de rigor en las finanzas públicas, de buen funcionamiento del cuadro institucional con estabilidad y previsibilidad. Y aun así lo que podamos endeudarnos difícilmente podrá destinarse a financiar los regalos electorales o los extravagantes dispendios del buenismo político, pródigo en financiar sus ilimitados ‘nuevos derechos’, nuevos, sobre todo, porque no tienen asociado deber alguno. Puede gustar o no, pero esto es lo que hay. Y de esta no se sale ni con demagogia ni con populismo, se adorne quien se adorne con ellos.
EL CORREO 16/12/12
Si se ha podido superar el efecto acumulado de estas crisis fiscal, económica y de cohesión social es, sobre todo, porque hemos podido endeudarnos. Hasta ahora.
La crisis del modelo de bienestar ofrece un terreno en el que la demagogia y el populismo se pueden mover a sus anchas. Poco tiene que ver con el compromiso de solidaridad hacia aquellos que apenas pueden hacer frente a las dificultades de la recesión y se ven más directamente afectados por los ajustes. Se trata de aprovechar la crisis para propagar el mensaje de la antipolítica que tan fácilmente arraiga en la indignación y el enfado ciudadano. Como suele ocurrir con todo populismo, se trata de hacer creer que los dones de la providencia estatal están ahí, a disposición de todos y sin coste, y que si no llegan a sus justos beneficiarios –el pueblo–, se debe sólo a la maldad ideológica de unos perversos gobernantes conjurados para llevar la zozobra y la infelicidad a sus conciudadanos.
Traigo a colación de nuevo al sociólogo británico, ya desaparecido, Tony Judt, cuando éste advertía a los socialistas –él mismo lo era– de que el modelo de bienestar que conocemos era el resultado de unas circunstancias que no era probable que se repitieran. De ahí la necesidad de adoptar una perspectiva distinta sobre la forma de organizar la solidaridad y las prestaciones públicas si queremos que estas continúen siendo factores primordiales de vertebración y cohesión sociales.
Judt era todo menos un ‘neoliberal’. Aun así, su exhortación ha caído en el saco más roto que nunca de la izquierda española y no parece que vaya a ser atendida por ninguno de esos aparentes debates que los socialistas llevan tanto tiempo diciendo que se van a plantear y nunca se disponen a afrontar.
Lo que hoy reconocemos como Estado del bienestar nace en Europa después de la II Guerra Mundial, es decir en un entorno de destrucción, muerte y empobrecimiento pero con una conciencia compartida de solidaridad y cooperación que el esfuerzo bélico había reforzado.
De la devastación de la guerra, Europa emerge con un dinámico crecimiento económico, espoleado por la necesidad de la reconstrucción y la cuantiosa ayuda de los Estados Unidos. El paraguas militar de los americanos ahorra a los europeos una costosa factura defensiva y anuda la relación atlántica que, al mismo tiempo, define el ámbito de la economía mundial. Una demografía ‘sana’ alimenta ese tipo de empleo ya casi olvidado: industrial, jerarquizado y prácticamente vitalicio. Crecimiento de la productividad, energía barata y segura, activación del comercio internacional, incorporación creciente de la mujer al trabajo tras el esfuerzo decisivo que las mujeres habían realizado en la fábricas y los servicios que habían sostenido el ingente esfuerzo bélico, son otros tantos factores distintivos de este proceso en el que las economías son capaces de generar un importante excedente con el que financiar mejoras sensibles de las condiciones de vida. En este contexto, las bases fiscales se amplían y la imposición encuentra un largo recorrido porque se produce una relación visible entre impuestos y prestaciones y entre quienes son a la vez contribuyentes pero también beneficiarios de las prestaciones que aquellos financian. De este modo, el Estado del bienestar se asienta y se legitima en sociedades todavía muy homogéneas, con lazos cívicos que la guerra ha fortalecido e instituciones que como la familia y la educación desplegaban un amplio efecto de vertebración, de prevención de la exclusión y de impulso a la movilidad social. Así, hasta las transformaciones de los paradigmas culturales y educativos de la década de los 60, la socialización se realiza en torno a valores de responsabilidad personal. El Estado –aun con la universalización de las principales prestaciones públicas– es todavía una red de seguridad más que una red de dependencia.
Con cuantos matices y excepciones que se quiera esta puede ser una descripción bastante cercana a la realidad de lo que hizo posible el Estado de bienestar. Condiciones que es evidente que, o ya no existen o se han transformado radicalmente. Si hemos podido financiar hasta ahora el bienestar no es, ciertamente, por la pujanza de nuestras economías, ni por el ‘invierno demográfico’ en que vivimos, ni por un empleo escaso y poco cualificado, ni por esquemas fiscales abrumadores para los que pagan e incentivadores del fraude en los que no quieren pagar, ni por la perversa idea de que todo lo público es o debe ser gratuito. Si se ha podido superar el efecto acumulado de estas crisis fiscal, económica, cultural y de cohesión social es, sobre todo, porque hemos podido endeudarnos. Hasta ahora. Porque esta crisis, en la medida en que es una crisis de deuda, lo es también de nuestro modelo de bienestar que se ha financiado con ella. Por eso, insistir en una salida a la crisis basada en el gasto público es el camino cegado de un mundo que ya no funciona según las reglas a las que con una notoria despreocupación estábamos a acostumbrados. Podremos endeudarnos si ofrecemos reformas profundas y garantías de crecimiento, es decir, de formación, de innovación, de productividad, de rigor en las finanzas públicas, de buen funcionamiento del cuadro institucional con estabilidad y previsibilidad. Y aun así lo que podamos endeudarnos difícilmente podrá destinarse a financiar los regalos electorales o los extravagantes dispendios del buenismo político, pródigo en financiar sus ilimitados ‘nuevos derechos’, nuevos, sobre todo, porque no tienen asociado deber alguno. Puede gustar o no, pero esto es lo que hay. Y de esta no se sale ni con demagogia ni con populismo, se adorne quien se adorne con ellos.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)