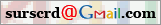MANUEL MONTERO
El Correo 7/6/2013
Los catalanes son muy listos, pero, por lo que publican, no lo han previsto todo. O no lo dicen. ¿Qué harán con los desgraciados que viven allí sin compartir la fe ni las ganas de convertirse a la catalanidad?
Se divertirán, los planificadores del Estado catalán. Encarga la Generalitat y ellos lo van pensando todo: qué organismos habrá, los impuestos, las embajadas... Tiene un punto ridículo, días y días reuniéndose para imaginar el ejército bolivariano de Cataluña, pero les hará ilusión, como comprar hoteles en el Monopoly, además de que van a gastos pagados entre todos. En el trance independentista, el vasco se daría más a improvisar: dadas sus dotes naturales, le saldrían varios Estados. Y enfrentados.
Los catalanes son muy listos, pero, por lo que publican, no lo han previsto todo. O no lo dicen. ¿Qué harán con los desgraciados que viven allí sin compartir la fe ni las ganas convertirse a la catalanidad? Es el problema de siempre en estos cantares. El político sólo piensa en las estructuras. Al ciudadano no le quedará otra que acoplarse.
No es nuevo. Se repite desde la transición. Al diseñarse el Estado de las autonomías los ciudadanos quedaron difuminados. En el plano de atrás. Se reconocieron las nacionalidades, básicamente Cataluña y el País Vasco, como sí tuviesen una sola identidad, la nacionalista, sin pluralidades internas. El fin de las históricas discriminaciones del euskera o del catalán y de las expresiones culturales propias vino a justificarlo todo. Las estructuras autonómicas protegieron las identidades ancestrales, las difundieron, las defendieron, etcétera. Sobre todo etcétera. Los paganos fueron los ciudadanos sin entusiasmo por el ancestralismo.
En la transición los tiempos no estaban para matices, por lo que no se advirtió que la cuestión autonómica tenía dos componentes: las nacionalidades con culturas propias y la pluralidad en tales comunidades. Se atendió sólo a lo primero, que esquilmaba lo segundo, con lo que adiós a la variedad social. Previsiblemente, los futuros Estados propios la exterminarán —si no, ¿para qué el viaje?-, pero la liquidación viene de atrás.
Se afrontó la cuestión como si la diversidad de España consistiese en que había distintas identidades colectivas, pero en territorios homogéneos. En esta imagen, Las identidades nacionalistas lo ocupaban todo o eran las únicas legítimas donde dominaban los nacionalismos. O a lo mejor se supuso que éstos tenían tal sensibilidad antidiscrirninatoria que jamás caerían en imposiciones corno las que habían combatido: como si su lucha hubiese sido por la libertad, sin pretensiones de hegemonía o de liquidación del diferente. O como si sus nacionalismos fueran de mayor calidad, con un plus democrático, en autenticidad y tolerancia. Que eran de primera.
Buena parte de los ciudadanos -los no fervorosos- quedaron al pairo, sujetos a las decisiones identitarias de las comunidades autónomas. Éstas han gozado para ello de una elevadísima dosis de autonomía, sobre todo para retorcer la vida a los ciudadanos. Sin controles. Han sido capaces de saltarse a la torera cualquier atadura. El Gobierno dice a veces que hará cumplir en Cataluña la ley y las decisiones judiciales y el propósito (que suele quedar en agua de borrajas) se interpreta corno un desaire, una agresión inadmisible De la que se independicen se aburrirán, al no poder incumplir las leyes, que se ve les gusta.
Para justificar el envite se hablaba por entonces de España como «nación de naciones». Contra lo que creían algunos incautos, la idea no aspiraba al reconocimiento de las pluralidades culturales, sino a un Estado formado por Estados-nación, de los que cada uno realizaría su proceso de homogeneización. Para los ciudadanos 'no alineados', la alternativa del diablo: o aceptar la nacionalización o convertirse en ciudadanos de segunda. Se decía «nación de naciones» y se quería (de momento: se hace camino al andar) un «Estado de Estados». Los pluralismos y tolerancias quedaron amenazados, una vez pudieron las ideas de uniformidades colectivas y transformaciones culturales. Y eso antes del Estado propio, que a lo mejor da en limpieza identitaria.
Sorprendentemente, en su día se planteó como un proceso liberador, con dos ideas peculiares: primero, que asumir la cultura identitaria constituía un deber de los no nacionalistas, quizás de penitencia por represiones seculares que les tocaba purgar; segundo, que además suponía una liberación, por proporcionar una especie de identidad auténtica, indispensable para integrarse en sociedades que se iban cerrando. Suena raro, pero la conversión en comunidades monoculturales se creyó exponente de diversidad.
La gestación autonómica de Estados-nación se produjo de la noche a la mañana, sin reticencias ni condiciones. Sus mentores —proclives a la idea de que la autonomía era arrancada- pudieron concluir que tenían el campo libre y que se creaba el punto de partida para hacer de su capa un sayo y para sucesivas estructuras políticas. El juego no había hecho más que empezar.
Asombra sobre todo la creencia de que tal modelo, con autonomías construyendo una única identidad, podía constituir un punto final y estabilizar territorialmente España. En esa ingenuidad suelen incurrir todavía las autodenominadas «fuerzas de progreso». No caen en la cuenta de que hay problemas para los que no puede sacarse la gran solución de la chistera. Su tratamiento no tiene más receta que las exigencias democráticas y los derechos de los ciudadanos, para que no los entierren los frenesís colectivistas. Dar a quien siempre quiere más no le sacia el apetito.
Los sudokus del catalanismo al imaginar su Estado propio acabarán dando otra vuelta de tuerca a quienes pasaban por allí.
viernes, 7 de junio de 2013
domingo, 2 de junio de 2013
China, un competidor temible
IGNACIO MARCO-GARDOQUI
El Correo 2-6-2013
Tendremos que espabilar y esforzarnos porque no podemos, ni querernos, igualarles en horas trabajadas o en salarios
Acabo de volver de un viaje a China, de la inauguración de una instalación industrial, y como es habitual regreso impactado de la visita. Tanto que estoy considerando seriamente la posibilidad de ingresar en el Partido Comunista Chino. Su sistema es discutible pero, me temo, que es también imbatible. Eligen a los más aptos para dirigir el partido, los forman en las mejores universidades y se convierten en líderes inatacables. Allí, nadie más que ellos se entretiene con la política. Si aquí es habitual que un municipio del tamaño de Pozuelo del Castañar se ocupe en pedir la salida de España de la OTAN, la vuelta de las tropas de Afganistán o la declaración de territorio no nuclear, allí se dedican a gestionar las alcantarillas.
El partido elabora las leyes, nombra a las autoridades, define las infraestructuras, determina cuántos ciudadanos pueden trasladarse del campo a la ciudad y cuántos hijos puede tener cada uno de ellos. Mientras, los ciudadanos chinos se afanan en mejorar su situación personal.
Está claro que el sistema ordena el país y lo prepara para el futuro, pero también genera desigualdades, expulsa las libertades y fomenta las corrupciones. Pero, antes de desecharlo y condenarlo hay que analizarlo con objetividad. Aquí, y en Venezuela, tenemos libertades. ¿Para elegir a quiénes? También hay desigualdades pero, ¿qué es mejor, la impenetrable igualdad en la miseria de los tiempos de Mao, todos en bicicleta, todos con un cuenco de arroz, o la lacerante desigualdad de ahora, con miles de personas circulando en Ferraris y millones conduciendo Volkswagens?
Si quieren salir de dudas, pregúntenle a un ciudadano chino. Comprobarán que nadie se acuerda de Mao, cuya imagen mira estupefacta desde los billetes de cien reminbis. De la corrupción, mejor ni hablar. Desde estas latitudes no alcanzamos la altura moral necesaria para dar lecciones a nadie en esta materia.
Sin embargo, el aspecto más interesante del país es el económico y, dentro de él, su excepcional capacidad competitiva basada en una tecnología más que aceptable, en un mercado de tamaño descomunal, unos costes imbatibles y una épica del esfuerzo que aquí hemos abandonado por completo. Allí, en las fábricas filiales de las matrices occidentales, se trabajan jornadas de doce horas cinco o seis dilas a la semana por salarios de 330 euros al mes. La jornada no la impone la empresa, la exigen los propios trabajadores que, si no la obtienen, se marchan. El salario base, unos 150 euros, no les es suficiente y quieren meter horas para duplicarlo.
Antes de que me lancen piedras y me revistan de insultos -por si acaso, me agacho-, que quede claro que yo no propugno el establecimiento de un régimen laboral similar entre nosotros. Ni siquiera alguien tan tercamente liberal como yo puede defender tal cosa. Pero me parece imprescindible ser conscientes de que estas cosas existen y comprender que la única posibilidad de sobrevivir es consiguiendo que el 'out-put' que nosotros producimos en nuestras 35 horas semanales con salarios de algunos miles de euros debe superar, para ser duradero, al que ellos obtienen en sus más de sesenta horas semanales con salarios de pocos cientos de euros. No podemos, ni queremos, ganarles en horas y no queremos, ni podemos, igualarles en sueldos. Correcto. Pues únicamente hay dos alternativas. Una, mantener un diferencial de productividad suficiente para compensar las diferencias anteriores. La otra, consiste simplemente en perder el empleo y desaparecer.
Por supuesto que sería muy justo y muy conveniente que alguna instancia internacional, con capacidad para ello, se ocupase de imponer allí el mismo respeto que tenemos aquí por las legislaciones sanitarias, las medioambientales, las cambiarias, la propiedad intelectual, etc... Pero, mientras alguien lo logra, quizá nos convenga espabilar un poco y esforzarse un mucho. ¿No creen?
El Correo 2-6-2013
Tendremos que espabilar y esforzarnos porque no podemos, ni querernos, igualarles en horas trabajadas o en salarios
Acabo de volver de un viaje a China, de la inauguración de una instalación industrial, y como es habitual regreso impactado de la visita. Tanto que estoy considerando seriamente la posibilidad de ingresar en el Partido Comunista Chino. Su sistema es discutible pero, me temo, que es también imbatible. Eligen a los más aptos para dirigir el partido, los forman en las mejores universidades y se convierten en líderes inatacables. Allí, nadie más que ellos se entretiene con la política. Si aquí es habitual que un municipio del tamaño de Pozuelo del Castañar se ocupe en pedir la salida de España de la OTAN, la vuelta de las tropas de Afganistán o la declaración de territorio no nuclear, allí se dedican a gestionar las alcantarillas.
El partido elabora las leyes, nombra a las autoridades, define las infraestructuras, determina cuántos ciudadanos pueden trasladarse del campo a la ciudad y cuántos hijos puede tener cada uno de ellos. Mientras, los ciudadanos chinos se afanan en mejorar su situación personal.
Está claro que el sistema ordena el país y lo prepara para el futuro, pero también genera desigualdades, expulsa las libertades y fomenta las corrupciones. Pero, antes de desecharlo y condenarlo hay que analizarlo con objetividad. Aquí, y en Venezuela, tenemos libertades. ¿Para elegir a quiénes? También hay desigualdades pero, ¿qué es mejor, la impenetrable igualdad en la miseria de los tiempos de Mao, todos en bicicleta, todos con un cuenco de arroz, o la lacerante desigualdad de ahora, con miles de personas circulando en Ferraris y millones conduciendo Volkswagens?
Si quieren salir de dudas, pregúntenle a un ciudadano chino. Comprobarán que nadie se acuerda de Mao, cuya imagen mira estupefacta desde los billetes de cien reminbis. De la corrupción, mejor ni hablar. Desde estas latitudes no alcanzamos la altura moral necesaria para dar lecciones a nadie en esta materia.
Sin embargo, el aspecto más interesante del país es el económico y, dentro de él, su excepcional capacidad competitiva basada en una tecnología más que aceptable, en un mercado de tamaño descomunal, unos costes imbatibles y una épica del esfuerzo que aquí hemos abandonado por completo. Allí, en las fábricas filiales de las matrices occidentales, se trabajan jornadas de doce horas cinco o seis dilas a la semana por salarios de 330 euros al mes. La jornada no la impone la empresa, la exigen los propios trabajadores que, si no la obtienen, se marchan. El salario base, unos 150 euros, no les es suficiente y quieren meter horas para duplicarlo.
Antes de que me lancen piedras y me revistan de insultos -por si acaso, me agacho-, que quede claro que yo no propugno el establecimiento de un régimen laboral similar entre nosotros. Ni siquiera alguien tan tercamente liberal como yo puede defender tal cosa. Pero me parece imprescindible ser conscientes de que estas cosas existen y comprender que la única posibilidad de sobrevivir es consiguiendo que el 'out-put' que nosotros producimos en nuestras 35 horas semanales con salarios de algunos miles de euros debe superar, para ser duradero, al que ellos obtienen en sus más de sesenta horas semanales con salarios de pocos cientos de euros. No podemos, ni queremos, ganarles en horas y no queremos, ni podemos, igualarles en sueldos. Correcto. Pues únicamente hay dos alternativas. Una, mantener un diferencial de productividad suficiente para compensar las diferencias anteriores. La otra, consiste simplemente en perder el empleo y desaparecer.
Por supuesto que sería muy justo y muy conveniente que alguna instancia internacional, con capacidad para ello, se ocupase de imponer allí el mismo respeto que tenemos aquí por las legislaciones sanitarias, las medioambientales, las cambiarias, la propiedad intelectual, etc... Pero, mientras alguien lo logra, quizá nos convenga espabilar un poco y esforzarse un mucho. ¿No creen?
Suscribirse a:
Entradas (Atom)