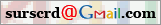José María Romera
El Correo 4/8/2013
Al oír el estrépito del tren descarrilado, los vecinos de la localidad gallega de Angrois abandonaron los preparativos de la fiesta del patrón y se lanzaron a las vías para socorrer a las víctimas. No fueron solo unos pocos valientes. Antes de que llegaran los servicios de emergencia ya estaban como un solo hombre rompiendo las ventanillas de los vagones volcados para rescatar a los supervivientes, trasladando heridos en sus brazos, cubriendo piadosamente los cadáveres con mantas y ofreciendo consuelo a los afligidos sin pensar que sus propias vidas podían estar en riesgo. En medio de aquel panorama infernal de horror y muerte, pusieron uno de esos toques de hermosura que nos redimen del pesimismo cuando el mal irrumpe en la vida de forma tan implacable. Es como si nos vinieran a decir que no todo está perdido, y que dentro de nuestro cinismo narcisista los humanos conservamos un fondo de nobleza que sale a la superficie en las situaciones extremas.
¿Qué empuja a la gente a actuar así cuando podría hacer lo contrario, es decir, huir sin pensarlo del lugar del espanto? ¿Por qué el impulso altruista se impone sobre el instinto de conservación? Dentro del abanico de las emociones positivas hay una, la llamada 'elevación', ligada a los mecanismos de supervivencia, que nos inclina a hacer el bien por la sola satisfacción de hacerlo, sin esperar recompensa alguna, primando la generosidad sobre cualquier otra actitud. Aunque la elevación puede activarse en situaciones diversas, cuando irrumpe de manera más nítida y arrolladora es en las catástrofes colectivas, donde es frecuente encontrar a personas habitualmente miedosas transformadas en samaritanos llenos de coraje. Ayudar nos eleva unos palmos sobre el suelo, y también nos eleva ser testigos de cómo otros ayudan a los demás. Por eso tendemos a construir relatos embellecidos de los acontecimientos altruistas, tanto más edificantes cuantas mayores dosis de esfuerzo, valor o grandeza carguemos en la narración de la gesta.
Hay que admitir que estas historias nos fascinan no tanto por lo que dicen de sus protagonistas sino porque indirectamente nos dejan en buen lugar a nosotros mismos, como miembros de una misma especie. Y, en particular, como seres anónimos identificados con esos otros ciudadanos de a pie que, a diferencia de los políticos, se guían por los buenos sentimientos. En el recientemente publicado 'Manual del dictador. Por qué la mala conducta es casi siempre una buena política' (Siruela, 2013) los politólogos Bruce Bueno de Mesquita y Alastair Smith han dejado cortas las impresiones de Maquiavelo acerca del poder y vienen a demostrar que las organizaciones políticas precisan de la maldad para tener éxito. Es una contribución académica al mito popular del gobernante odioso, contra el que emerge esta otra imagen del buen ciudadano capaz de comportarse con la máxima dignidad en los momentos difíciles. Si el espectáculo de la actualidad nos aturde con su continua exhibición de deformidades humanas, ¿cómo resistirse a la tentación de crear modelos opuestos sacándolos además de la vida cotidiana donde residimos la mayoría? Frente a villanos como Berlusconi o Bárcenas y monstruos como José Bretón o Ariel Castro, que muestran la parte más bellaca de la condición humana, ¿cómo no volver la mirada hacia estos seres ejemplares que nos recuerdan hasta qué punto seríamos capaces de darlo todo por los demás? Lo que ocurre es que, no contentos con valorar los hechos en su exacta dimensión ya de por sí honrosa, tendemos a magnificarlos rodeándolos de méritos añadidos. La corriente laudatoria del individuo común y corriente que de pronto alcanza la excelencia está llevando a presentar como modelos singulares de civismo y solidaridad a personas que se limitan a cumplir con deberes elementales como devolver una cartera extraviada a su dueño, sofocar las llamas de un incendio o pedir una ambulancia para el vecino accidentado. El uso indiscriminado y algo gratuito de la palabra 'héroe' ha elevado a la categoría de gesta cualquier acto de empatía espontánea. Tan necesitados debemos de estar de soplos de confianza en el ser humano que damos el mismo peso a una buena acción que a una gesta sobrehumana.
En cualquier caso, actuaciones colectivas e individuales como las del 24 de julio en Angrois animan a creer en las tesis de Pinker ('Los ángeles que llevamos dentro', Paidós, 2012) acerca del progreso moral de una humanidad que se aleja de la violencia y, con todos sus altibajos en el trayecto, va acercándose a la bondad. Que no es poca cosa. En otras catástrofes -sin ir más lejos, y en el mismo orden de desgracias, el accidente ferroviario en Brétigny diez días antes- hubo quienes, en vez de dejarse llevar por el impulso de ayuda, optaron por el pillaje. Ellos sí que no podrán decir como los héroes o simples buenas gentes de Angrois: «Hicimos lo que teníamos que hacer».
LA CITA
Henry-Lotás Mencken «El altruismo descansa en la evidencia de que es muy engorroso tener gente desgraciada al lado de uno»
jueves, 29 de agosto de 2013
miércoles, 21 de agosto de 2013
La mala conciencia
ANDONI UNZALU GARAIGORDOBIL
EL CORREO 21/08/13
El sábado pasado la pregonera de la Aste Nagusia de Bilbao espetó desde el balcón: «Estoy harta. ¡Basta ya!». Una alusión que todo el mundo entendió (y muchos de los que estaban en la plaza aplaudieron). El delegado del Gobierno había intentado politizar las fiestas y eso no se podía consentir.
Y lo decía sin inmutarse desde el balcón. Sólo tenía que mirar hacia abajo. Y sí, los que siempre politizan las fiestas, los vampiros que quieren seguir chupando la sangre ajena, estaban allí con sus gritos y pancartas. Hace falta mucho tiempo, muchos miedos pasados, una enajenación colectiva de la conciencia para que una ceguera tan rotunda se instale en muchos de nuestros ciudadanos.
Y me acuerdo de la frase de Burke: «Para que triunfe el mal, sólo es necesario que los buenos no hagan nada». Si cada vez que quieren algo nos asustamos todos y nos ponemos como locos buscando una salida que les guste (que es exactamente lo que ha pasado en Bilbao), no vamos a terminar nunca con esta historia
Y en tantos años de dejación de la conciencia y miedo hemos creado un argumentario elemental para justificar nuestra propia cobardía. El que más me gusta es el de que «no es una política inteligente». Bueno, ¿y lo inteligente qué sería?
El lehendakari Patxi López dice a menudo que en Euskadi ha habido personas que mataban al que pensaba diferente, personas y grupos que les daban amparo y personas que cerraron los ojos de la conciencia para no ver lo que pasaba. Y tiene razón. En Euskadi ha habido mucha gente que decidió que mejor dejarlo pasar y no crearse problemas.
Durante demasiado tiempo, ETA y los grupos que la han apoyado han extendido un terror oculto. No sólo el miedo a un atentado, están también los comercios sojuzgados por la violencia al por menor ejercida por los militantes que se creían con el amparo de la ‘organización’. Pero ese miedo ha colonizado de forma especial, con lenguaje posmoderno y de pseudo izquierdas, a los grupos culturales y deportivos. Cuando mayoritariamente la sociedad vasca ha dimitido, sólo una minoría resuelta y, sobre todo, el derecho es lo que nos ha salvado.
A mí me duele en el alma tener que reconocer que fue un señor pequeño de bigote, con tics autoritarios, el que mandó parar, aunque es verdad que Zapatero tuvo los reflejos de sumarse. Y los lectores se acordarán de las cosas que se decían. Tampoco entonces «era inteligente ilegalizar Batasuna».
Y, sin embargo, cuando todo se oculta, cuando los responsables han dimitido, sólo la aplicación de la ley tiene el efecto pedagógico de volver a reivindicar los valores democráticos en la sociedad. Cuando actúa la justicia es consecuencia de un fracaso social y político. Lo fue entonces y lo es ahora. El delegado del Gobierno no debería tener que actuar.
Lo de la chupinera no debería haber pasado nunca, ni lo de los carteles, ni las manifestaciones que se incrustan en las fiestas, en el Azoka de Durango y un largo, etc. Debería haber sido la propia sociedad vasca la que debería haber impedido todo eso. Pero no, no ha pasado. Y ése es el problema que seguimos teniendo en Euskadi. No que un delegado que se cree un Quijote moderno ande todos los días yendo a los tribunales.
Cuando en una sociedad ha habido grupos significativos que han apoyado el terrorismo, grupos muy numerosos que han preferido no ver; cuando, por fin, el terrorismo ha sido derrotado la pregunta es: ¿y, ahora, qué hacemos? Nuestro problema no es el delegado, nuestro problema es qué hacer con nuestro pasado. Ahora ya no se puede utilizar como coartada el miedo, porque el terrorismo no tiene poder para seguir amenazando.
El miedo que tenemos es la desazón de cada uno por la mala conciencia del pasado. Es más sencillo dejar pasar el tiempo, esperar de nuevo que la fiera se vaya calmando y que todos nos olvidemos de lo que pasó. Pero la bestia se niega no ya a renegar de su pasado, sino que sigue, con arrogancia, reivindicándolo.
Y eso nos pone a la sociedad vasca en un nuevo dilema, porque el silencio nuevo, un silencio que busca el olvido discreto, no va a ser posible; los de Batasuna no lo están permitiendo.
Para exorcizar este pasado colectivo un mínimo de ‘lustratio’ es necesaria. No se trata de pedir que organicemos procesiones de penitentes flagelándose. Pero algo sí tendremos que hacer (por cierto, todos los que critican la Transición española por no haber hecho ‘lustratio’, por no haber metido en la cárcel unos miles de franquistas y expulsado unos miles más de funcionarios, son los que ahora con más ardor defienden el olvido en la sociedad vasca, justicia transicional lo llaman).
Y mientras no seamos capaces de construir una frontera ética frente a los que siguen reivindicando el pasado, no vamos a poder pagar la penitencia mínima de nuestras culpas.
Me acuerdo de que en los primeros noventa, más de una vez, cuando algún general de la dictadura argentina entraba en un restaurante, todos los comensales se levantaban y se iban. Hasta que no llegue ese día aquí, hasta que, cuando invadan un espacio compartido imponiendo su pasado, no seamos capaces de levantarnos y dejarles solos en su miseria, hasta entonces la mala conciencia de nuestro pasado seguirá impidiendo que tengamos libertad, y seguiremos pagando con vergüenza oculta nuestros miedos.
Y el impedir que la chupinera lanzara con arrogancia su chupín, no ha sido una cuestión política, ni judicial, era ante todo una cuestión de decencia.
EL CORREO 21/08/13
El sábado pasado la pregonera de la Aste Nagusia de Bilbao espetó desde el balcón: «Estoy harta. ¡Basta ya!». Una alusión que todo el mundo entendió (y muchos de los que estaban en la plaza aplaudieron). El delegado del Gobierno había intentado politizar las fiestas y eso no se podía consentir.
Y lo decía sin inmutarse desde el balcón. Sólo tenía que mirar hacia abajo. Y sí, los que siempre politizan las fiestas, los vampiros que quieren seguir chupando la sangre ajena, estaban allí con sus gritos y pancartas. Hace falta mucho tiempo, muchos miedos pasados, una enajenación colectiva de la conciencia para que una ceguera tan rotunda se instale en muchos de nuestros ciudadanos.
Y me acuerdo de la frase de Burke: «Para que triunfe el mal, sólo es necesario que los buenos no hagan nada». Si cada vez que quieren algo nos asustamos todos y nos ponemos como locos buscando una salida que les guste (que es exactamente lo que ha pasado en Bilbao), no vamos a terminar nunca con esta historia
Y en tantos años de dejación de la conciencia y miedo hemos creado un argumentario elemental para justificar nuestra propia cobardía. El que más me gusta es el de que «no es una política inteligente». Bueno, ¿y lo inteligente qué sería?
El lehendakari Patxi López dice a menudo que en Euskadi ha habido personas que mataban al que pensaba diferente, personas y grupos que les daban amparo y personas que cerraron los ojos de la conciencia para no ver lo que pasaba. Y tiene razón. En Euskadi ha habido mucha gente que decidió que mejor dejarlo pasar y no crearse problemas.
Durante demasiado tiempo, ETA y los grupos que la han apoyado han extendido un terror oculto. No sólo el miedo a un atentado, están también los comercios sojuzgados por la violencia al por menor ejercida por los militantes que se creían con el amparo de la ‘organización’. Pero ese miedo ha colonizado de forma especial, con lenguaje posmoderno y de pseudo izquierdas, a los grupos culturales y deportivos. Cuando mayoritariamente la sociedad vasca ha dimitido, sólo una minoría resuelta y, sobre todo, el derecho es lo que nos ha salvado.
A mí me duele en el alma tener que reconocer que fue un señor pequeño de bigote, con tics autoritarios, el que mandó parar, aunque es verdad que Zapatero tuvo los reflejos de sumarse. Y los lectores se acordarán de las cosas que se decían. Tampoco entonces «era inteligente ilegalizar Batasuna».
Y, sin embargo, cuando todo se oculta, cuando los responsables han dimitido, sólo la aplicación de la ley tiene el efecto pedagógico de volver a reivindicar los valores democráticos en la sociedad. Cuando actúa la justicia es consecuencia de un fracaso social y político. Lo fue entonces y lo es ahora. El delegado del Gobierno no debería tener que actuar.
Lo de la chupinera no debería haber pasado nunca, ni lo de los carteles, ni las manifestaciones que se incrustan en las fiestas, en el Azoka de Durango y un largo, etc. Debería haber sido la propia sociedad vasca la que debería haber impedido todo eso. Pero no, no ha pasado. Y ése es el problema que seguimos teniendo en Euskadi. No que un delegado que se cree un Quijote moderno ande todos los días yendo a los tribunales.
Cuando en una sociedad ha habido grupos significativos que han apoyado el terrorismo, grupos muy numerosos que han preferido no ver; cuando, por fin, el terrorismo ha sido derrotado la pregunta es: ¿y, ahora, qué hacemos? Nuestro problema no es el delegado, nuestro problema es qué hacer con nuestro pasado. Ahora ya no se puede utilizar como coartada el miedo, porque el terrorismo no tiene poder para seguir amenazando.
El miedo que tenemos es la desazón de cada uno por la mala conciencia del pasado. Es más sencillo dejar pasar el tiempo, esperar de nuevo que la fiera se vaya calmando y que todos nos olvidemos de lo que pasó. Pero la bestia se niega no ya a renegar de su pasado, sino que sigue, con arrogancia, reivindicándolo.
Y eso nos pone a la sociedad vasca en un nuevo dilema, porque el silencio nuevo, un silencio que busca el olvido discreto, no va a ser posible; los de Batasuna no lo están permitiendo.
Para exorcizar este pasado colectivo un mínimo de ‘lustratio’ es necesaria. No se trata de pedir que organicemos procesiones de penitentes flagelándose. Pero algo sí tendremos que hacer (por cierto, todos los que critican la Transición española por no haber hecho ‘lustratio’, por no haber metido en la cárcel unos miles de franquistas y expulsado unos miles más de funcionarios, son los que ahora con más ardor defienden el olvido en la sociedad vasca, justicia transicional lo llaman).
Y mientras no seamos capaces de construir una frontera ética frente a los que siguen reivindicando el pasado, no vamos a poder pagar la penitencia mínima de nuestras culpas.
Me acuerdo de que en los primeros noventa, más de una vez, cuando algún general de la dictadura argentina entraba en un restaurante, todos los comensales se levantaban y se iban. Hasta que no llegue ese día aquí, hasta que, cuando invadan un espacio compartido imponiendo su pasado, no seamos capaces de levantarnos y dejarles solos en su miseria, hasta entonces la mala conciencia de nuestro pasado seguirá impidiendo que tengamos libertad, y seguiremos pagando con vergüenza oculta nuestros miedos.
Y el impedir que la chupinera lanzara con arrogancia su chupín, no ha sido una cuestión política, ni judicial, era ante todo una cuestión de decencia.
jueves, 15 de agosto de 2013
Metafísica de la elección
MANFRED NOLTE
El Correo 15/8/2013
Todo individuo aspira al bien de forma inquebrantable, de tal manera que se aloja en su propia genética inconsciente la incapacidad de aceptar cualquier forma de mal para sí mismo. Hasta el desventurado suicida que se quita la vida, abrumado por un cúmulo de contrariedades, no busca en la muerte sino el bien que le alivie de los conflictos que lo inmovilizan hasta el limite y que en su desatino juzga irremediables. Esta búsqueda del bien se traslada en la práctica a Ios fines a los que orienta su conducta. Al ordenarse hacia estos fines múltiples, plurales y en ocasiones contradictorios, el individuo busca acallar ese impulso innato alineado con sus intereses. Este trazo íntimo y primario de egoísmo está grabado a fuego en el instinto de supervivencia de los mortales.
Sucede que los limitados medios disponibles para lograr la satisfacción de los fines perseguidos no permiten al ser humano alcanzar todo cuanto desea. El contentamiento de todas las necesidades sentidas resulta sencillamente imposible. Por ello, en su proceder diario, los individuos se ven obligados a elegir entre aquellos medios y fines que se les presentan, de tal forma que el resultado de su decisión sea el mejor posible, es decir, el más congruente para encarar sus necesidades con los restringidos recursos a su alcance. Esta jerarquización de fines y la selección de los medios correspondientes constituye el objeto especifico de la actividad económica.
Lo anterior nos lleva de su mano al 'homo oeconomicus', un concepto injustamente criticado por diversos sectores de la academia sobre todo por razones morales, pero también por otras de índole lógica e incluso empírica. El 'hombre económico' es una representación teórica atribuida a Wilfredo Pareto según la cual el individuo basa sus decisiones en su propia función de utilidad personal, comportándose de forma racional ante los estímulos económicos que se le presentan, procesando adecuadamente la información de la que dispone y actuando en consecuencia.Con menor formalismo pero mayor expresividad aludía Adam Smith a la motivación última del individuo, en este caso del comerciante: «No es la benevolencia del carnicero, del cervecero o del panadero la que nos procura el alimento, sino la consideración de su propio interés. No invocamos sus sentimientos humanitarios sino su egoísmo. Ni les hablamos de nuestras necesidades, sino de sus ventajas». Quienes descalifican este planteamiento pasan por alto que los atributos de ese egoísmo complejo y superviviente entroncan de forma natural con las últimas raíces aludidas de su condición humana, de las que por mucho que desee nunca logrará despojarse. Volviendo al comienzo, el profesor Lionell Robbins, pone marco a la actividad económica cuando la describe como «aquella actividad humana que expresa una relación entre fines jerarquizados y medios escasos susceptibles de usos alternativos». Esta definición sienta las bases de la comprensión no solo del hecho sino también de la dinámica económica. Ampliando el razonamiento cabe sintetizar que la actividad económica surge cuando se dan simultáneamente cuatro condiciones. Una serie de fines deseados por el individuo. Que estos fines admitan una jerarquización. Que los medios sean escasos. Y que no haya destino concreto de un medio para un solo fin, sino que por el contrario, los medios sean susceptibles de múltiples usos y sea el sujeto humano el que deba indicar cuál es el uso concreto más conveniente en cada momento, es decir, el individuo ha de elegir el uso alternativo a que va a dedicar el bien.
De los cuatro requisitos, es este último el que otorga una dimensión trascendente o metafísica -aquello que Kant calificó de «necesidad inevitable»- al quehacer económico. La posibilidad de utilizar los medios escasos para destinos múltiples y alternativos pone en juego la libertad de decisión, la persecución del bien y el trazado de la propia carrera. Porque al elegir una acción con unos medios concretos y unos fines específicos abandona simultáneamente todas las demás acciones posibles.
Tomar decisiones es tan complejo como necesario. De ello se deriva la noción del coste inherente a su ejercicio. Un coste que se mide no en sí mismo o en el precio en que quepa evaluarlo sino en algo mucho más esencial que anida en el corazón de la conducta humana. El coste de lo que emprende en términos de todas las alternativas a las que renuncia, el costo en el que se incurre al tomar una decisión y no otra, aquello que -como seña, Mankiw- «sacrificamos para conseguir una cosa», es lo que el economista austriaco Friedrich Von Wieser llama 'costo de oportunidad'. El coste de oportunidad representa el valor de la mejor opción no realizada, o bien el coste de la opción que más valor hayamos dado de las que hemos renunciado. Tomar un camino significa que se renuncia al beneficio que ofrece el camino descartado.
Pero, ¿es cierto que el ejercicio libre de cualquier elección es siempre una decisión económica? Sin la menor duda. Y al ejercitarla en cualquier ámbito afirma sus designios en base a los costos sacrificados. Al elegir y renunciar, el hombre traza su misión. Detrás de la incontestable complejidad de la vida humana y de la existencia de necesidades diversas, la urgencia de establecer una coordinación entre ellas, la necesidad de soportarlas todas, y la obligatoriedad de establecer primacías, hacen del acto de elegir y descartar un magma que irradia al hombre todo y que lo catapulta a su senda inexorable. Queda patente que nada es igual a otra cosa ni tiene su misma importancia. «Estar en forma -explicaba Ortega- es que no nos de lo mismo una cosa que otra». El hombre advierte en todo momento que está obligado a elegir, tiene que descubrir cual es su auténtica necesidad, requiere acertar consigo mismo y resolverse a sus opciones. De ahí que la elección humana, siempre de espíritu económico, haga que solo el hombre -más allá de la satisfacción de sus necesidades- se granjee el rango de ser titular y acreedor de un destino, o sea, de su propio destino.
El Correo 15/8/2013
Todo individuo aspira al bien de forma inquebrantable, de tal manera que se aloja en su propia genética inconsciente la incapacidad de aceptar cualquier forma de mal para sí mismo. Hasta el desventurado suicida que se quita la vida, abrumado por un cúmulo de contrariedades, no busca en la muerte sino el bien que le alivie de los conflictos que lo inmovilizan hasta el limite y que en su desatino juzga irremediables. Esta búsqueda del bien se traslada en la práctica a Ios fines a los que orienta su conducta. Al ordenarse hacia estos fines múltiples, plurales y en ocasiones contradictorios, el individuo busca acallar ese impulso innato alineado con sus intereses. Este trazo íntimo y primario de egoísmo está grabado a fuego en el instinto de supervivencia de los mortales.
Sucede que los limitados medios disponibles para lograr la satisfacción de los fines perseguidos no permiten al ser humano alcanzar todo cuanto desea. El contentamiento de todas las necesidades sentidas resulta sencillamente imposible. Por ello, en su proceder diario, los individuos se ven obligados a elegir entre aquellos medios y fines que se les presentan, de tal forma que el resultado de su decisión sea el mejor posible, es decir, el más congruente para encarar sus necesidades con los restringidos recursos a su alcance. Esta jerarquización de fines y la selección de los medios correspondientes constituye el objeto especifico de la actividad económica.
Lo anterior nos lleva de su mano al 'homo oeconomicus', un concepto injustamente criticado por diversos sectores de la academia sobre todo por razones morales, pero también por otras de índole lógica e incluso empírica. El 'hombre económico' es una representación teórica atribuida a Wilfredo Pareto según la cual el individuo basa sus decisiones en su propia función de utilidad personal, comportándose de forma racional ante los estímulos económicos que se le presentan, procesando adecuadamente la información de la que dispone y actuando en consecuencia.Con menor formalismo pero mayor expresividad aludía Adam Smith a la motivación última del individuo, en este caso del comerciante: «No es la benevolencia del carnicero, del cervecero o del panadero la que nos procura el alimento, sino la consideración de su propio interés. No invocamos sus sentimientos humanitarios sino su egoísmo. Ni les hablamos de nuestras necesidades, sino de sus ventajas». Quienes descalifican este planteamiento pasan por alto que los atributos de ese egoísmo complejo y superviviente entroncan de forma natural con las últimas raíces aludidas de su condición humana, de las que por mucho que desee nunca logrará despojarse. Volviendo al comienzo, el profesor Lionell Robbins, pone marco a la actividad económica cuando la describe como «aquella actividad humana que expresa una relación entre fines jerarquizados y medios escasos susceptibles de usos alternativos». Esta definición sienta las bases de la comprensión no solo del hecho sino también de la dinámica económica. Ampliando el razonamiento cabe sintetizar que la actividad económica surge cuando se dan simultáneamente cuatro condiciones. Una serie de fines deseados por el individuo. Que estos fines admitan una jerarquización. Que los medios sean escasos. Y que no haya destino concreto de un medio para un solo fin, sino que por el contrario, los medios sean susceptibles de múltiples usos y sea el sujeto humano el que deba indicar cuál es el uso concreto más conveniente en cada momento, es decir, el individuo ha de elegir el uso alternativo a que va a dedicar el bien.
De los cuatro requisitos, es este último el que otorga una dimensión trascendente o metafísica -aquello que Kant calificó de «necesidad inevitable»- al quehacer económico. La posibilidad de utilizar los medios escasos para destinos múltiples y alternativos pone en juego la libertad de decisión, la persecución del bien y el trazado de la propia carrera. Porque al elegir una acción con unos medios concretos y unos fines específicos abandona simultáneamente todas las demás acciones posibles.
Tomar decisiones es tan complejo como necesario. De ello se deriva la noción del coste inherente a su ejercicio. Un coste que se mide no en sí mismo o en el precio en que quepa evaluarlo sino en algo mucho más esencial que anida en el corazón de la conducta humana. El coste de lo que emprende en términos de todas las alternativas a las que renuncia, el costo en el que se incurre al tomar una decisión y no otra, aquello que -como seña, Mankiw- «sacrificamos para conseguir una cosa», es lo que el economista austriaco Friedrich Von Wieser llama 'costo de oportunidad'. El coste de oportunidad representa el valor de la mejor opción no realizada, o bien el coste de la opción que más valor hayamos dado de las que hemos renunciado. Tomar un camino significa que se renuncia al beneficio que ofrece el camino descartado.
Pero, ¿es cierto que el ejercicio libre de cualquier elección es siempre una decisión económica? Sin la menor duda. Y al ejercitarla en cualquier ámbito afirma sus designios en base a los costos sacrificados. Al elegir y renunciar, el hombre traza su misión. Detrás de la incontestable complejidad de la vida humana y de la existencia de necesidades diversas, la urgencia de establecer una coordinación entre ellas, la necesidad de soportarlas todas, y la obligatoriedad de establecer primacías, hacen del acto de elegir y descartar un magma que irradia al hombre todo y que lo catapulta a su senda inexorable. Queda patente que nada es igual a otra cosa ni tiene su misma importancia. «Estar en forma -explicaba Ortega- es que no nos de lo mismo una cosa que otra». El hombre advierte en todo momento que está obligado a elegir, tiene que descubrir cual es su auténtica necesidad, requiere acertar consigo mismo y resolverse a sus opciones. De ahí que la elección humana, siempre de espíritu económico, haga que solo el hombre -más allá de la satisfacción de sus necesidades- se granjee el rango de ser titular y acreedor de un destino, o sea, de su propio destino.
domingo, 11 de agosto de 2013
Espejos del alma
José María Romera
El Correo 11/8/2013
Cuando se supone que tenemos a nuestro alcance más herramientas que nunca para conocer a los demás sin dejarnos llevar por las impresiones o los prejuicios, más crédito damos a la apariencia de quienes se nos cruzan en el camino. Con razón o sin ella, el rostro nos etiqueta, y su sentencia puede llegar a imponerse sobre las evaluaciones matizadas que derivan de nuestra conducta. Se ha podido comprobar que los profesores están predispuestos a considerar mejores estudiantes a los alumnos de aspecto más agradable. El cine nos sigue presentando al villano con facciones patibularias y a los héroes como dechados de belleza. Y de vez en cuando la actualidad ofrece muestras de un renacido lombrosianismo, como el de la testigo que en el juicio al parricida Bretón declaraba que «tenía cara de psicópata», o los de quienes creían ver el rostro del diablo en las fotos del siniestro 'monje shaolín' bilbaíno.
Fiarse de las apariencias, sean estas las 'pintas' en el vestir, los ademanes o los rasgos faciales, es uno de los medios que utiliza nuestro cerebro para situarse en el mundo y reaccionar a sus estímulos con los suficientes reflejos como para no llevarse sorpresas desagradables. Pero habría que plantearse si, cumplida esta primera función, no es conveniente revisar esas impresiones. «Imago animi vultus, et indices oculi», dijo Cicerón, a quien el adagio traduce como «la cara es el espejo del alma», olvidándose de la segunda proposición: «Y los ojos, sus intérpretes». Es decir, no deducimos, no obtenemos una información fiable, sino que simplemente interpretamos lo que la cara nos transmite.
El criterio de Daniel Kahneman (Pensar rápido, pensar despacio', Debate, 2013) nos pone sobre la pista: las impresiones inmediatas corresponden a mecanismos cerebrales intuitivos, de tipo I, a través de los cuales obtenemos respuestas ágiles aun a riesgo de que sean erróneas. Por eso es necesario el concurso del pensamiento de tipo II, racional y reflexivo, que maneja informaciones más completas y que nos garantiza una mayor grado de acierto en nuestra observación. Lo lógico sería pensar que el cerebro del tipo I se retira de la escena cuando, resuelta la urgencia, hay tiempo para sopesar las cosas poniéndolas en manos del fiable tipo II. Pues resulta que no siempre es así. Miles de años de lucha por la supervivencia se conjuran para mantenernos sujetos a las caras y a las señales corporales y hacernos seguir practicando esa fisiognómica natural que nos conduce a leer en ellas el carácter de los otros con la misma credulidad que el quiromante lee el futuro en las rayas de las manos.
Como recuerda Belén Altuna en 'Una historia moral del rostro' (Pretextos, 2010), «nuestra habilidad para hacer juicios y predicciones de actuación de más largo aliento basándonos en los rasgos faciales y en la forma de mirar de la persona que tenemos enfrente, es fruto de una tendencia instintiva universal, de clara utilidad evolutiva». Podrá replicarse que el tiempo hace cambiar las cosas, y que a medida que tratamos con una persona descubrimos en ella cualidades o defectos que desmienten la primera impresión basada en su aspecto. Con ser cierto, también está comprobado lo contrario. Es decir, que cuando la imagen visual repentina nos ha provocado sensaciones de agrado o desagrado, las sucesivas informaciones que vamos acumulando para ampliar la precaria información inicial son elegidas por nosotros de modo que tiendan a reforzar aquella.
Es lo que la psicología denomina el «sesgo de confirmación», en virtud del cual la mente escoge solo los datos que redundan en el esquema formado con anterioridad. Así que, donde se esperaría una intervención equilibrada del cerebro del tipo II, suele entrometerse de forma tramposa el del tipo I para afianzar la creencia de partida. Dado que el sistema intuitivo de la especie está diseñado para detectar amenazas y para percibir señales placenteras, donde el sesgo de confirmación actúa de forma más obstinada es en aquellas imágenes humanas que nos provocan rechazo o nos resultan fascinantes, lo que tal vez explique la creciente tendencia a la satanización del adversario político y a la idealización -mediante el 'efecto halo'- del ídolo deportivo o artístico.
¿Hasta qué punto somos responsables de nuestra cara, como decía Orwell de los mayores de cincuenta años (o Lincoln de los que ya han cumplido los treinta, según Borges)? La palabra 'cosmética' ('arte de aplicar productos al embellecimiento del cuerpo') viene de 'cosmos', es decir: orden. Mientras los Menos agraciados tratan de poner orden en el caos de su rostro, condenado a ser leído de forma sesgada, otros tienen la fortuna de mostrar una apariencia canónica que todavía surte efecto a los ojos de los otros. Así ha ocurrido siempre, y así parece que seguirá ocurriendo mientras el mundo sea mundo.
El Correo 11/8/2013
Cuando se supone que tenemos a nuestro alcance más herramientas que nunca para conocer a los demás sin dejarnos llevar por las impresiones o los prejuicios, más crédito damos a la apariencia de quienes se nos cruzan en el camino. Con razón o sin ella, el rostro nos etiqueta, y su sentencia puede llegar a imponerse sobre las evaluaciones matizadas que derivan de nuestra conducta. Se ha podido comprobar que los profesores están predispuestos a considerar mejores estudiantes a los alumnos de aspecto más agradable. El cine nos sigue presentando al villano con facciones patibularias y a los héroes como dechados de belleza. Y de vez en cuando la actualidad ofrece muestras de un renacido lombrosianismo, como el de la testigo que en el juicio al parricida Bretón declaraba que «tenía cara de psicópata», o los de quienes creían ver el rostro del diablo en las fotos del siniestro 'monje shaolín' bilbaíno.
Fiarse de las apariencias, sean estas las 'pintas' en el vestir, los ademanes o los rasgos faciales, es uno de los medios que utiliza nuestro cerebro para situarse en el mundo y reaccionar a sus estímulos con los suficientes reflejos como para no llevarse sorpresas desagradables. Pero habría que plantearse si, cumplida esta primera función, no es conveniente revisar esas impresiones. «Imago animi vultus, et indices oculi», dijo Cicerón, a quien el adagio traduce como «la cara es el espejo del alma», olvidándose de la segunda proposición: «Y los ojos, sus intérpretes». Es decir, no deducimos, no obtenemos una información fiable, sino que simplemente interpretamos lo que la cara nos transmite.
El criterio de Daniel Kahneman (Pensar rápido, pensar despacio', Debate, 2013) nos pone sobre la pista: las impresiones inmediatas corresponden a mecanismos cerebrales intuitivos, de tipo I, a través de los cuales obtenemos respuestas ágiles aun a riesgo de que sean erróneas. Por eso es necesario el concurso del pensamiento de tipo II, racional y reflexivo, que maneja informaciones más completas y que nos garantiza una mayor grado de acierto en nuestra observación. Lo lógico sería pensar que el cerebro del tipo I se retira de la escena cuando, resuelta la urgencia, hay tiempo para sopesar las cosas poniéndolas en manos del fiable tipo II. Pues resulta que no siempre es así. Miles de años de lucha por la supervivencia se conjuran para mantenernos sujetos a las caras y a las señales corporales y hacernos seguir practicando esa fisiognómica natural que nos conduce a leer en ellas el carácter de los otros con la misma credulidad que el quiromante lee el futuro en las rayas de las manos.
Como recuerda Belén Altuna en 'Una historia moral del rostro' (Pretextos, 2010), «nuestra habilidad para hacer juicios y predicciones de actuación de más largo aliento basándonos en los rasgos faciales y en la forma de mirar de la persona que tenemos enfrente, es fruto de una tendencia instintiva universal, de clara utilidad evolutiva». Podrá replicarse que el tiempo hace cambiar las cosas, y que a medida que tratamos con una persona descubrimos en ella cualidades o defectos que desmienten la primera impresión basada en su aspecto. Con ser cierto, también está comprobado lo contrario. Es decir, que cuando la imagen visual repentina nos ha provocado sensaciones de agrado o desagrado, las sucesivas informaciones que vamos acumulando para ampliar la precaria información inicial son elegidas por nosotros de modo que tiendan a reforzar aquella.
Es lo que la psicología denomina el «sesgo de confirmación», en virtud del cual la mente escoge solo los datos que redundan en el esquema formado con anterioridad. Así que, donde se esperaría una intervención equilibrada del cerebro del tipo II, suele entrometerse de forma tramposa el del tipo I para afianzar la creencia de partida. Dado que el sistema intuitivo de la especie está diseñado para detectar amenazas y para percibir señales placenteras, donde el sesgo de confirmación actúa de forma más obstinada es en aquellas imágenes humanas que nos provocan rechazo o nos resultan fascinantes, lo que tal vez explique la creciente tendencia a la satanización del adversario político y a la idealización -mediante el 'efecto halo'- del ídolo deportivo o artístico.
¿Hasta qué punto somos responsables de nuestra cara, como decía Orwell de los mayores de cincuenta años (o Lincoln de los que ya han cumplido los treinta, según Borges)? La palabra 'cosmética' ('arte de aplicar productos al embellecimiento del cuerpo') viene de 'cosmos', es decir: orden. Mientras los Menos agraciados tratan de poner orden en el caos de su rostro, condenado a ser leído de forma sesgada, otros tienen la fortuna de mostrar una apariencia canónica que todavía surte efecto a los ojos de los otros. Así ha ocurrido siempre, y así parece que seguirá ocurriendo mientras el mundo sea mundo.
sábado, 10 de agosto de 2013
La City sigue pescando en Gibraltar
FERNANDO PESCADOR
El Correo 10/8/2013
Hace ya bastantes años, durante uno de esos episodios periódicos en los que Gibraltar calienta los ánimos en Madrid y Londres, le pregunté a un ministro español de Exteriores, con el que mantenía una relación de confianza, si el Reino Unido quería sinceramente acabar con el problema de Gibraltar. «¡Qué va! - me contestó-. Van a por todas».
Nunca traicioné aquella confidencia que hoy se me antoja desbordada por los acontecimientos, pues es obvio que Londres, en lo de Gibraltar, sigue yendo a por todas. Me parece ocioso seguir actuando como guardián de un secreto que los hechos cotidianos han expuesto al crudo sol del sur peninsular. El Reino Unido no tiene voluntad alguna de solucionar el problema de Gibraltar. En realidad, no lo percibe como un problema, sino como una oportunidad que está explotando a conciencia.
El Peñón, en el siglo XIX y aún durante una parte del XX, era un baluarte de valor militar estratégico: le ayudaba al poder británico a controlar el Estrecho de Gibraltar, es decir, el acceso al Mediterráneo. Hoy, la moderna tecnología militar ha reducido el valor de esa plaza a una condición puramente testimonial que, sin embargo, rinde algunos servicios logísticos ocasionales, como la reparación de un submarino nuclear averiado, o propagandísticos, como la próxima visita de varias unidades de la Navy. De tiempo en tiempo, y nada más que por incordiar, algún miembro que otro de la familia real británica se deja caer por el lugar, provocando arreboles en la camarilla de caraduras que gestionan el enclave, en su condición de relés del auténtico poder que gobierna el enclave: la City londinense.
No se llamen ustedes a engaño. Gibraltar no es un atavismo evocado de tiempo en tiempo por el nacionalismo español, como espantajo para distraer la atención pública de asuntos más enjundiosos. No. Gibraltar forma parte, con las Islas Vírgenes, Guernesey, Jersey, Caimán y demás, de esa tupida telaraña que la City londinense ha tejido para atrapar el dinero negro del planeta que escapa a las demás fuerzas centrípetas concentradas en el mismo afán: Rusia, China, los paraísos fiscales estadounidenses, Singapur (que fue colonia británica), Macao... El Peñón ayuda al dinero negro del sur español y, muy probablemente, al de otras zonas del territorio nacional a escapar del fisco. Y lo hace con la misma combinación de sociedades-pantalla, cuentas opacas, intermediarios de confianza y demás parafernalia al uso en los paraísos fiscales que están esparcidos por el planeta, y que la reciente investigación del 'Offshore Leaks' ha ayudado a delimitar.
Muy por encima de las periódicas provocaciones que esa camarilla de descarados que se autoproclaman 'autoridades legítimas' del Peñón, como la invasión de espacios marítimos sobre los que el Reino Unido no tiene jurisdicción, la exhibición impúdica de tráficos ilegítimos y otras actividades directamente ligadas a la delincuencia pura y dura, para lo que Gibraltar les sirve a los británicos es para captar dinero negro español.
La talla del envite merece una consideración sosegada. Este país, su diplomacia, no puede quedara merced de las pequeñas maldades que los apéndices de Londres fabrican de vez en cuando para poner a las autoridades españolas contra las cuerdas de una opinión pública desorientada. Y esa opinión pública debe ser consciente de que las autoridades legítimas españolas han puesto toda la carne en el asador para resolver el problema en democracia: buscaron, por ejemplo, el formato de soberanía compartida, como contrapartida a la inclusión de Gibraltar en la directiva de Liberalización del Transporte Aéreo. Otro tanto sucedió cuando llegó la hora de definir las fronteras exteriores de la UE. No se produjeron las contrapartidas esperadas. Básicamente porque las autoridades del Peñón se negaron a cumplir con su parte, alegando que no estaban presentes cuando fueron asumidas. No tenían que estarlo porque Gibraltar es un territorio sin estatuto jurídico internacional, bajo administración británica, sometido a las cláusulas del Tratado de Utrech. El Gobierno de Zapatero, en un ejercicio de ingenuidad pasmosa, decidió darles cabida en lo que se denominaría Diálogo Tripartito (de Londres y Madrid más Gibraltar), en un intento de rara generosidad para salvar esas objeciones.
Los esfuerzos no han servido de nada, y Gibraltar sigue siendo un agujero negro cada vez más grande para los intereses españoles.
El Correo 10/8/2013
Hace ya bastantes años, durante uno de esos episodios periódicos en los que Gibraltar calienta los ánimos en Madrid y Londres, le pregunté a un ministro español de Exteriores, con el que mantenía una relación de confianza, si el Reino Unido quería sinceramente acabar con el problema de Gibraltar. «¡Qué va! - me contestó-. Van a por todas».
Nunca traicioné aquella confidencia que hoy se me antoja desbordada por los acontecimientos, pues es obvio que Londres, en lo de Gibraltar, sigue yendo a por todas. Me parece ocioso seguir actuando como guardián de un secreto que los hechos cotidianos han expuesto al crudo sol del sur peninsular. El Reino Unido no tiene voluntad alguna de solucionar el problema de Gibraltar. En realidad, no lo percibe como un problema, sino como una oportunidad que está explotando a conciencia.
El Peñón, en el siglo XIX y aún durante una parte del XX, era un baluarte de valor militar estratégico: le ayudaba al poder británico a controlar el Estrecho de Gibraltar, es decir, el acceso al Mediterráneo. Hoy, la moderna tecnología militar ha reducido el valor de esa plaza a una condición puramente testimonial que, sin embargo, rinde algunos servicios logísticos ocasionales, como la reparación de un submarino nuclear averiado, o propagandísticos, como la próxima visita de varias unidades de la Navy. De tiempo en tiempo, y nada más que por incordiar, algún miembro que otro de la familia real británica se deja caer por el lugar, provocando arreboles en la camarilla de caraduras que gestionan el enclave, en su condición de relés del auténtico poder que gobierna el enclave: la City londinense.
No se llamen ustedes a engaño. Gibraltar no es un atavismo evocado de tiempo en tiempo por el nacionalismo español, como espantajo para distraer la atención pública de asuntos más enjundiosos. No. Gibraltar forma parte, con las Islas Vírgenes, Guernesey, Jersey, Caimán y demás, de esa tupida telaraña que la City londinense ha tejido para atrapar el dinero negro del planeta que escapa a las demás fuerzas centrípetas concentradas en el mismo afán: Rusia, China, los paraísos fiscales estadounidenses, Singapur (que fue colonia británica), Macao... El Peñón ayuda al dinero negro del sur español y, muy probablemente, al de otras zonas del territorio nacional a escapar del fisco. Y lo hace con la misma combinación de sociedades-pantalla, cuentas opacas, intermediarios de confianza y demás parafernalia al uso en los paraísos fiscales que están esparcidos por el planeta, y que la reciente investigación del 'Offshore Leaks' ha ayudado a delimitar.
Muy por encima de las periódicas provocaciones que esa camarilla de descarados que se autoproclaman 'autoridades legítimas' del Peñón, como la invasión de espacios marítimos sobre los que el Reino Unido no tiene jurisdicción, la exhibición impúdica de tráficos ilegítimos y otras actividades directamente ligadas a la delincuencia pura y dura, para lo que Gibraltar les sirve a los británicos es para captar dinero negro español.
La talla del envite merece una consideración sosegada. Este país, su diplomacia, no puede quedara merced de las pequeñas maldades que los apéndices de Londres fabrican de vez en cuando para poner a las autoridades españolas contra las cuerdas de una opinión pública desorientada. Y esa opinión pública debe ser consciente de que las autoridades legítimas españolas han puesto toda la carne en el asador para resolver el problema en democracia: buscaron, por ejemplo, el formato de soberanía compartida, como contrapartida a la inclusión de Gibraltar en la directiva de Liberalización del Transporte Aéreo. Otro tanto sucedió cuando llegó la hora de definir las fronteras exteriores de la UE. No se produjeron las contrapartidas esperadas. Básicamente porque las autoridades del Peñón se negaron a cumplir con su parte, alegando que no estaban presentes cuando fueron asumidas. No tenían que estarlo porque Gibraltar es un territorio sin estatuto jurídico internacional, bajo administración británica, sometido a las cláusulas del Tratado de Utrech. El Gobierno de Zapatero, en un ejercicio de ingenuidad pasmosa, decidió darles cabida en lo que se denominaría Diálogo Tripartito (de Londres y Madrid más Gibraltar), en un intento de rara generosidad para salvar esas objeciones.
Los esfuerzos no han servido de nada, y Gibraltar sigue siendo un agujero negro cada vez más grande para los intereses españoles.
sábado, 3 de agosto de 2013
¡Aúpa, mercaderes sin alma!
J. M. RUIZ SOROA
EL CORREO 3/8/2013
Europa está estancada porque los únicos que pueden construirla son de una calidad política cada vez más baja y de miras cada vez más limitadas
Como no podía dejar de ocurrir, el conflicto provocado por un sistema de ayudas de Estado a la construcción naval española que era contrario a lo permitido por la Unión Europea en esta materia ha dejado la enésima imprecación en contra de Bruselas. Ha sido esta vez el diputado general de Vizcaya el que ha calificado a los funcionarios comunitarios de «mercaderes sin alma», asumiendo y resumiendo así una inveterada tradición: tomar de Europa lo que nos aporta como si fuera algo que nos merecemos porque sí (por ejemplo una transferencia de fondos equivalente al 0,8% anual de nuestro PIB durante más de veinte años) y calificar en cambio a los burócratas europeos (porque sólo los europeos son 'burócratas', los de aquí son solícitos servidores del bien común) de élite desalmada atenta sólo a las exigencias del mercado cuando nos recuerdan que las reglas comunes han de cumplirse.
Y lo malo de esta tradición es que no la practican únicamente los políticos nacionales, sino que los medios la asumen sin dudar como marco comprensivo y explicativo de esa misma Europa y de sus relaciones con los Estados miembros, con sus regiones y con sus ciudadanos, de manera que la consolidan en la mente del público. Según se nos cuenta, de Bruselas sólo llegan frías exigencias económicas para acabar con nuestros cultivos, nuestros agricultores, nuestros astilleros, nuestras vacas o nuestro Concierto, cosas todas ellas que se supone prosperarían felices sin sus reglas. Y últimamente, desde que la teutona ésa aliada con los mercados se ha hecho cargo de su dirección, llegan además órdenes tajantes para terminar con el Estado de bienestar y dedicamos a la flagelación colectiva por, nuestras supuestas culpas. «Piove, porca Europa», esa es la idea.
Este canon de comprensión va incluso acompañado de un diagnóstico preciso acerca de las causas del mal: Europa se ha convertido en lo que es por una razón muy sencilla, porque fue construida por élites políticas funcionalistas (neoliberales avant la lettre), que dieron de lado a la ciudadanía, olvidándose además de los pueblos que la componen. Europa fracasa hoy porque arrastra un grave déficit democrático, el de haber sido edificada al margen del calor y del aliento popular que le hubiera dado -se predica- una solidez a prueba de crisis. Fruto del trabajo de élites (y la de élite es una palabra peyorativa) -preocupadas sólo por armonizar mercados e instituciones, corno si de ello pudiera nacer una ciudadanía común vigorosa, Europa ahora languidece. Y sólo la ciudadanía, la integración en su estructura del calor y la virtud ciudadana podrán repararla y refrescarla.
¿Me permiten poner en duda este canon? ¿Me permiten insinuar que quizás las cosas no son así y, más aún, nunca fueron así? ¿Me permiten recordar -como ejemplo- que la Constitución federal de Estados Unidos de 1789 nunca fue puesta a votación popular porque sus promotores -las élites del momento- sabían que sería rechazada por los ciudadanos? ¿Creen de verdad que alguna vez existió alguna forma viable de construir Europa que no fuera la de las élites y los mercaderes? ¿Han pensado qué sería de Europa -de la poca Europa que tenemos todavía- si la dejásemos al albur de unos ciudadanos que la aplauden cuando les transfiere fondos y la critican acerbamente cuando les exige restricciones? ¿De verdad es la democratización intensiva y extensiva la solución a los males de un proyecto estancado?
Propongo humildemente otra explicación: Europa está estancada porque los únicos que pueden construirla, las élites político-burocráticas nacionales, son de una calidad política cada vez más baja y de miras cada vez más limitadas. Porque esas élites están demasiado atadas al corto plazo de los horizontes electorales inmediatos de su país y carecen de la autonomía necesaria para impulsar un proyecto federal (las que creen en él, que no son muchas). Porque las estructuras político-burocráticas nacionales se resisten denodadamente a perder sus parcelas de poder e influencia, los nichos donde prosperan todavía. Porque muchos mercaderes contemporáneos no acaban de ver claro cuál es la opción más favorable para sus intereses, la de un solo país -y un solo mercado- grande y exigente, o mejor la de prosperar enquistados en la colusión con las pequeñas estructuras nacionales. Porque la política real se vuelve cada vez más local y aldeana mientras los retos son cada vez más globales. Y todo esto no lo va a arreglar la ciudadanía por sí sola, sino sólo un cambio en los mecanismos de selección de las élites, de sus incentivos y de su independencia de los humores ciudadanos. El reto no es edificar una Europa democrática, sino edificar una Europa eficaz. La democracia vendrá luego.
Puede sonar a herejía, pero lo que precisamos hoy con urgencia son más mercaderes sin alma, más funcionarios sin corazón, más burócratas fríos al timón. Como aquellos que tuvimos en Europa hace ya muchos años y que nos legaron uno de los experimentos más conseguidos del siglo XX. Para terminarlo de una vez. Porque, en el fondo, esos seres que llaman 'sin alma' Son como Shylock, el mercader judío de Shakespeare. que al final tenía sangre, pasiones y afecciones, aunque también autointerés e inteligencia. Lo que nos sobra son políticos compasivos y complacientes con su público.
EL CORREO 3/8/2013
Europa está estancada porque los únicos que pueden construirla son de una calidad política cada vez más baja y de miras cada vez más limitadas
Como no podía dejar de ocurrir, el conflicto provocado por un sistema de ayudas de Estado a la construcción naval española que era contrario a lo permitido por la Unión Europea en esta materia ha dejado la enésima imprecación en contra de Bruselas. Ha sido esta vez el diputado general de Vizcaya el que ha calificado a los funcionarios comunitarios de «mercaderes sin alma», asumiendo y resumiendo así una inveterada tradición: tomar de Europa lo que nos aporta como si fuera algo que nos merecemos porque sí (por ejemplo una transferencia de fondos equivalente al 0,8% anual de nuestro PIB durante más de veinte años) y calificar en cambio a los burócratas europeos (porque sólo los europeos son 'burócratas', los de aquí son solícitos servidores del bien común) de élite desalmada atenta sólo a las exigencias del mercado cuando nos recuerdan que las reglas comunes han de cumplirse.
Y lo malo de esta tradición es que no la practican únicamente los políticos nacionales, sino que los medios la asumen sin dudar como marco comprensivo y explicativo de esa misma Europa y de sus relaciones con los Estados miembros, con sus regiones y con sus ciudadanos, de manera que la consolidan en la mente del público. Según se nos cuenta, de Bruselas sólo llegan frías exigencias económicas para acabar con nuestros cultivos, nuestros agricultores, nuestros astilleros, nuestras vacas o nuestro Concierto, cosas todas ellas que se supone prosperarían felices sin sus reglas. Y últimamente, desde que la teutona ésa aliada con los mercados se ha hecho cargo de su dirección, llegan además órdenes tajantes para terminar con el Estado de bienestar y dedicamos a la flagelación colectiva por, nuestras supuestas culpas. «Piove, porca Europa», esa es la idea.
Este canon de comprensión va incluso acompañado de un diagnóstico preciso acerca de las causas del mal: Europa se ha convertido en lo que es por una razón muy sencilla, porque fue construida por élites políticas funcionalistas (neoliberales avant la lettre), que dieron de lado a la ciudadanía, olvidándose además de los pueblos que la componen. Europa fracasa hoy porque arrastra un grave déficit democrático, el de haber sido edificada al margen del calor y del aliento popular que le hubiera dado -se predica- una solidez a prueba de crisis. Fruto del trabajo de élites (y la de élite es una palabra peyorativa) -preocupadas sólo por armonizar mercados e instituciones, corno si de ello pudiera nacer una ciudadanía común vigorosa, Europa ahora languidece. Y sólo la ciudadanía, la integración en su estructura del calor y la virtud ciudadana podrán repararla y refrescarla.
¿Me permiten poner en duda este canon? ¿Me permiten insinuar que quizás las cosas no son así y, más aún, nunca fueron así? ¿Me permiten recordar -como ejemplo- que la Constitución federal de Estados Unidos de 1789 nunca fue puesta a votación popular porque sus promotores -las élites del momento- sabían que sería rechazada por los ciudadanos? ¿Creen de verdad que alguna vez existió alguna forma viable de construir Europa que no fuera la de las élites y los mercaderes? ¿Han pensado qué sería de Europa -de la poca Europa que tenemos todavía- si la dejásemos al albur de unos ciudadanos que la aplauden cuando les transfiere fondos y la critican acerbamente cuando les exige restricciones? ¿De verdad es la democratización intensiva y extensiva la solución a los males de un proyecto estancado?
Propongo humildemente otra explicación: Europa está estancada porque los únicos que pueden construirla, las élites político-burocráticas nacionales, son de una calidad política cada vez más baja y de miras cada vez más limitadas. Porque esas élites están demasiado atadas al corto plazo de los horizontes electorales inmediatos de su país y carecen de la autonomía necesaria para impulsar un proyecto federal (las que creen en él, que no son muchas). Porque las estructuras político-burocráticas nacionales se resisten denodadamente a perder sus parcelas de poder e influencia, los nichos donde prosperan todavía. Porque muchos mercaderes contemporáneos no acaban de ver claro cuál es la opción más favorable para sus intereses, la de un solo país -y un solo mercado- grande y exigente, o mejor la de prosperar enquistados en la colusión con las pequeñas estructuras nacionales. Porque la política real se vuelve cada vez más local y aldeana mientras los retos son cada vez más globales. Y todo esto no lo va a arreglar la ciudadanía por sí sola, sino sólo un cambio en los mecanismos de selección de las élites, de sus incentivos y de su independencia de los humores ciudadanos. El reto no es edificar una Europa democrática, sino edificar una Europa eficaz. La democracia vendrá luego.
Puede sonar a herejía, pero lo que precisamos hoy con urgencia son más mercaderes sin alma, más funcionarios sin corazón, más burócratas fríos al timón. Como aquellos que tuvimos en Europa hace ya muchos años y que nos legaron uno de los experimentos más conseguidos del siglo XX. Para terminarlo de una vez. Porque, en el fondo, esos seres que llaman 'sin alma' Son como Shylock, el mercader judío de Shakespeare. que al final tenía sangre, pasiones y afecciones, aunque también autointerés e inteligencia. Lo que nos sobra son políticos compasivos y complacientes con su público.
viernes, 2 de agosto de 2013
La politiquita nacional
EL CORREO 02/08/13
MANUEL MONTERO
Algo falla en nuestro ordenamiento si puede suceder que un parlamento autonómico se cargue las decisiones de las Cortes
Se cumplen en 2013 los 500 años de ‘El Príncipe’ de Maquiavelo, los principios políticos de la modernidad. No parece que el aniversario deba ser celebrado con pasión en España, pese a que el autor encontrara aquí, en Fernando el Católico, alguno de los modelos que le inspiraron. Eso era entonces. Salvo en el alejamiento de la ética, hoy la política española se sitúa en las antípodas. No daría para grandes tratados, ni para pequeños, a no ser del tipo ‘La política al alcance de los niños’. Cualquier síntoma de madurez queda reprimido inmediatamente y sustituido por melindres autocompasivos. Los principios en los que se inspira la política española no parecen de este mundo. Hay uno que destaca: el principio de inocencia. Aquí todo el mundo es inocente. Los males nos llegan desde fuera –la crisis, los recortes, las necesidades de reformas– y aquí bastante hacemos con paliarlos. La política consiste en evocar el mundo mágico que construiríamos si nos dejaran solos y, como no puede ser, en culpabilizar a la banca, a la Unión Europea y a cualquiera al que podamos cargar el mochuelo. Lo que sea, con tal de sentirnos inocentes.
La inocencia compulsiva no se utiliza sólo para culpar al mundo exterior. Guía también la política interior. Los poderes locales o autonómicos, virtuosos, hacen sus solicitudes a los centrales. Como no está el horno para bollos o hay discrepancias, llega la respuesta negativa o el silencio. Qué más queremos. Se presenta el desaire como un ultraje a la inocencia y vale todo: ir hacia el abismo porque España nos roba, declararse del todo defraudado (con lo que gusta en el País Vasco sentirse defraudado) o el modelo andaluz, que no tiene desperdicio: la Junta hace proyectos para incumplir leyes a aprobar por las Cortes, presentadas como una suerte de afrenta. Ha pasado estas semanas con los proyectos nonatos de Wert. Son manifiestamente mejorables, pero algo falla en nuestro ordenamiento si puede suceder que un parlamento autonómico se cargue las decisiones de las Cortes. Se nos va el dinero en hacer leyes y en evitar que se apliquen. La inocencia colectiva nos sale cara.
Otro de los principios antimaquiavélicos de la política española es consecuencia de lo anterior. Consiste en la culpabilidad ajena, complemento de la inocencia propia. Sostiene que los propios nunca han roto un plato y los demás salen de casa con un mazo para cargarse vajillas completas. La idea es simple, pero funciona. Ninguna de las fallas la provocaron los nuestros. Si intervinieron en algo fue con buena intención, lo que les absuelve. La crisis nos vino de fuera y ZP bastante hizo: si erró fue por exceso de bondad, por no querer que hubiese crisis o porque le impusieron medidas: la política española se basa en la idea de que uno llega al mando no para gobernar sino para demostrar su magnanimidad. Los chicos del PP tres cuartos de lo mismo, pues todo es responsabilidad de los predecesores. El ideal del político español es que se las pongan como a Fernando VII.
Inocencia ambiental, culpabilidad ajena… hay un tercer principio simplón que imprime carácter a la política española: la improvisación. En general, nuestros gobernantes llegan al Gobierno sin repajolera idea de lo que van a hacer. En las campañas se limitan a presentarse como un cruce de Robin Hood, El Cid y Blancanieves, con algún lema infantiloide, «súmate al cambio», «ganarse el futuro». Da la impresión de que ni analizan lo que hay ni preparan acciones de gobierno. Se vio al llegar el PP, que a lo mejor se había creído la tontería de que con ellos todo se enderezaría. La imagen de improvisación es continua, sea en los impuestos que iban a bajar y suben, sea en educación, que inventan sobre la marcha, sea en lo demás (si es que hay). Nada de lo que están haciendo lo habían dicho. No lo ocultaron. Ni habían pensado en ello, convencidos de que siendo tan listos algo se les ocurriría.
Las ocurrencias tienen sólo una consecuencia, la deseada, y no otras: este es otro de los principios pintorescos con que se construye nuestra política. Si saltan ‘efectos colaterales’ y resultan dañinos no se lo suelen endosar al que impulsó el proyecto, pues lo hizo con buena intención. Si la memoria histórica genera broncas y gastos sin cuento es porque no nos hemos percatado de que se trataba de arreglar el pasado, como si tuviera arreglo. Si negociar con terroristas les da alas –que se las da– se debe a que no han entendido que vamos cargados de buenas intenciones y ganas de perdonar. Financiar bancos caídos y desahuciar parados puede tener su lógica neoliberal, pero a la fuerza produce cabreo social, además de otros males: no cabe sorprenderse de este daño colateral, que tenía que haber estado descontado, con las medidas oportunas para que no sucediese. Para eso están en el poder.
¿Para eso están? A lo mejor no es lo que piensan y en realidad están para lucir su natural compasivo: en esto nadie gana al político español, más bueno que el pan. Deja siempre clara su solidaridad con el humilde, por quien lo hace todo. Por eso la política nacional se desplaza hacia la sensiblería. Todos compiten por demostrar que son de buena pasta.
‘El Príncipe’ trata del poder, pues para Maquiavelo la política era la forma de alcanzarlo y conservarlo. Al parecer, entre nosotros es otra cosa. Consiste en jugar a políticos y demostrar que los otros son peores. Se cree que siempre ganan los buenos, por lo que basta demostrar que lo son los nuestros. Por eso no es necesario elaborar proyectos. Basta ofrecer una especial sensibilidad social.
MANUEL MONTERO
Algo falla en nuestro ordenamiento si puede suceder que un parlamento autonómico se cargue las decisiones de las Cortes
Se cumplen en 2013 los 500 años de ‘El Príncipe’ de Maquiavelo, los principios políticos de la modernidad. No parece que el aniversario deba ser celebrado con pasión en España, pese a que el autor encontrara aquí, en Fernando el Católico, alguno de los modelos que le inspiraron. Eso era entonces. Salvo en el alejamiento de la ética, hoy la política española se sitúa en las antípodas. No daría para grandes tratados, ni para pequeños, a no ser del tipo ‘La política al alcance de los niños’. Cualquier síntoma de madurez queda reprimido inmediatamente y sustituido por melindres autocompasivos. Los principios en los que se inspira la política española no parecen de este mundo. Hay uno que destaca: el principio de inocencia. Aquí todo el mundo es inocente. Los males nos llegan desde fuera –la crisis, los recortes, las necesidades de reformas– y aquí bastante hacemos con paliarlos. La política consiste en evocar el mundo mágico que construiríamos si nos dejaran solos y, como no puede ser, en culpabilizar a la banca, a la Unión Europea y a cualquiera al que podamos cargar el mochuelo. Lo que sea, con tal de sentirnos inocentes.
La inocencia compulsiva no se utiliza sólo para culpar al mundo exterior. Guía también la política interior. Los poderes locales o autonómicos, virtuosos, hacen sus solicitudes a los centrales. Como no está el horno para bollos o hay discrepancias, llega la respuesta negativa o el silencio. Qué más queremos. Se presenta el desaire como un ultraje a la inocencia y vale todo: ir hacia el abismo porque España nos roba, declararse del todo defraudado (con lo que gusta en el País Vasco sentirse defraudado) o el modelo andaluz, que no tiene desperdicio: la Junta hace proyectos para incumplir leyes a aprobar por las Cortes, presentadas como una suerte de afrenta. Ha pasado estas semanas con los proyectos nonatos de Wert. Son manifiestamente mejorables, pero algo falla en nuestro ordenamiento si puede suceder que un parlamento autonómico se cargue las decisiones de las Cortes. Se nos va el dinero en hacer leyes y en evitar que se apliquen. La inocencia colectiva nos sale cara.
Otro de los principios antimaquiavélicos de la política española es consecuencia de lo anterior. Consiste en la culpabilidad ajena, complemento de la inocencia propia. Sostiene que los propios nunca han roto un plato y los demás salen de casa con un mazo para cargarse vajillas completas. La idea es simple, pero funciona. Ninguna de las fallas la provocaron los nuestros. Si intervinieron en algo fue con buena intención, lo que les absuelve. La crisis nos vino de fuera y ZP bastante hizo: si erró fue por exceso de bondad, por no querer que hubiese crisis o porque le impusieron medidas: la política española se basa en la idea de que uno llega al mando no para gobernar sino para demostrar su magnanimidad. Los chicos del PP tres cuartos de lo mismo, pues todo es responsabilidad de los predecesores. El ideal del político español es que se las pongan como a Fernando VII.
Inocencia ambiental, culpabilidad ajena… hay un tercer principio simplón que imprime carácter a la política española: la improvisación. En general, nuestros gobernantes llegan al Gobierno sin repajolera idea de lo que van a hacer. En las campañas se limitan a presentarse como un cruce de Robin Hood, El Cid y Blancanieves, con algún lema infantiloide, «súmate al cambio», «ganarse el futuro». Da la impresión de que ni analizan lo que hay ni preparan acciones de gobierno. Se vio al llegar el PP, que a lo mejor se había creído la tontería de que con ellos todo se enderezaría. La imagen de improvisación es continua, sea en los impuestos que iban a bajar y suben, sea en educación, que inventan sobre la marcha, sea en lo demás (si es que hay). Nada de lo que están haciendo lo habían dicho. No lo ocultaron. Ni habían pensado en ello, convencidos de que siendo tan listos algo se les ocurriría.
Las ocurrencias tienen sólo una consecuencia, la deseada, y no otras: este es otro de los principios pintorescos con que se construye nuestra política. Si saltan ‘efectos colaterales’ y resultan dañinos no se lo suelen endosar al que impulsó el proyecto, pues lo hizo con buena intención. Si la memoria histórica genera broncas y gastos sin cuento es porque no nos hemos percatado de que se trataba de arreglar el pasado, como si tuviera arreglo. Si negociar con terroristas les da alas –que se las da– se debe a que no han entendido que vamos cargados de buenas intenciones y ganas de perdonar. Financiar bancos caídos y desahuciar parados puede tener su lógica neoliberal, pero a la fuerza produce cabreo social, además de otros males: no cabe sorprenderse de este daño colateral, que tenía que haber estado descontado, con las medidas oportunas para que no sucediese. Para eso están en el poder.
¿Para eso están? A lo mejor no es lo que piensan y en realidad están para lucir su natural compasivo: en esto nadie gana al político español, más bueno que el pan. Deja siempre clara su solidaridad con el humilde, por quien lo hace todo. Por eso la política nacional se desplaza hacia la sensiblería. Todos compiten por demostrar que son de buena pasta.
‘El Príncipe’ trata del poder, pues para Maquiavelo la política era la forma de alcanzarlo y conservarlo. Al parecer, entre nosotros es otra cosa. Consiste en jugar a políticos y demostrar que los otros son peores. Se cree que siempre ganan los buenos, por lo que basta demostrar que lo son los nuestros. Por eso no es necesario elaborar proyectos. Basta ofrecer una especial sensibilidad social.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)