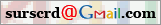JAVIER TAJADURA TEJADA / Profesor Titular de Derecho Constitucional de la UPV-EHU, EL CORREO 31/03/13
· La reinserción no puede entenderse como una excarcelación anticipada; en ese caso la pena dejaría de cumplir sus funciones de prevención y retribución.
El cese de la violencia terrorista de ETA ha provocado la apertura de un debate sobre el futuro de sus presos. En ese debate ocupa un lugar central el concepto de ‘reinserción’ de los condenados a penas privativas de libertad. En muchas ocasiones el concepto se utiliza en un sentido difícilmente compatible con los principios básicos de un Estado de Derecho. En las intervenciones de algunos dirigentes políticos, en las crónicas de algunos periodistas, e incluso en las conversaciones de la calle parece identificarse la ‘reinserción’ con la ‘excarcelación’ de los terroristas. Como si la reinserción fuera una suerte de alternativa a la ejecución de la pena y no una función de la misma, y que, como tal, presupone precisamente su cumplimiento íntegro. Conviene salir al paso de este error y explicar brevemente cuáles son, desde la perspectiva del Estado de derecho, las funciones que deben cumplir todas las penas privativas de libertad.
El ejercicio del ‘ius puniendi’, el derecho de perseguir y castigar los delitos, está vinculado históricamente al surgimiento mismo del Estado. Por ello Weber pudo definirlo con acierto como el titular del monopolio de la violencia física legítima. Todos los individuos renuncian a la posibilidad de recurrir a la venganza privada, a cambio de que el Estado asuma como función propia la de castigar las ofensas y violaciones de derechos que unos particulares realicen contra otros. En sus inicios, el ‘ius puniendi’ del Estado se caracterizó por su arbitrariedad y por su brutalidad, y hubo que esperar al triunfo de las ideas ilustradas, y a la consolidación del Estado Constitucional, para que encontrara en la dignidad de la persona humana un límite infranqueable. En ese contexto las penas se limitan, no teniendo cabida aquellas que sean inhumanas o degradantes, y, en todo caso, se impone el principio de proporcionalidad. No puede merecer el mismo castigo un robo que un asesinato, ni tampoco un asesinato que veinte. Los delitos más graves exigen las penas más graves: privación de libertad por un largo periodo de tiempo.
Estas penas privativas de libertad cumplen varias funciones. La primera de ellas es la de ‘prevención general’ o función ejemplarizante de la pena, que pretende mostrar a la sociedad las consecuencias que se derivan de determinadas conductas. Dicho coloquialmente, que robar o asesinar no sale gratis. Junto a esta función, la pena cumple otra denominada de ‘prevención especial’ que tiene por objeto disuadir a los concretos sujetos que podrían incurrir en esas conductas. Si el asesinato terrorista está hoy castigado con 40 años de prisión, la función de la pena es desalentar la comisión de ese tipo de delitos y expresar la reprobación que para la sociedad merece esa conducta. La tercera función de la pena, de importancia fundamental, es la ‘retributiva’, exigida por el valor Justicia que preside el Estado de derecho. Esto quiere decir que la pena es un castigo para quien, a pesar de todo lo anterior, decide cometer y comete el delito en cuestión. Un castigo que debe cumplir para saldar una deuda no sólo con las víctimas sino con toda la sociedad. Razón por la que el perdón de la víctima es una cuestión privada irrelevante. Desde esta óptica, el castigo tiene que ser proporcionado a la gravedad del delito. Y aunque no siempre es fácil determinar la pena justa, en el caso del asesinato, por su especial gravedad, nadie discute que la pena debe ser la máxima de las previstas. Por último, y es aquí donde entra en juego la reinserción, la pena debe contribuir a que el delincuente, tras su cumplimiento de la condena, pueda reintegrarse en la sociedad. Esta función de la pena aparece expresamente recogida en el artículo 25 de la Constitución. Ahora bien, el hecho de que las demás no lo estén no quiere decir que no existan. Los tribunales Supremo y Constitucional han recordado siempre que tan importante como la función resocializadora de la pena lo son todas las otras anteriormente expuestas.
En este contexto, cuando se dice que la pena debe conducir a la reinserción del preso lo que se quiere decir es que tras su cumplimiento (20, 30 o 40 años) el recluso debiera poder integrarse con normalidad en la sociedad. En el caso de un terrorista ello supone que al salir de prisión se haya desvinculado de la organización terrorista a la que perteneciera y repudiado su anterior actividad criminal. Pero la reinserción en ningún modo puede entenderse como una excarcelación anticipada puesto que en ese caso la pena dejaría de cumplir sus funciones de prevención y retribución. Por otro lado, la pena no siempre logra cumplir la función de reinserción, y el terrorista puede abandonar la cárcel tras cumplir su condena, sin haberse resocializado. De ahí la importancia de articular programas de reinserción en las prisiones para intentar lograr ese objetivo. La pena debe contribuir a que el recluso llegue a la conclusión de que el delito cometido fue un acto tan deplorable como injustificable. A esa conclusión puede llegar antes o después, o bien, no alcanzarla nunca. Pero ello no exime al delincuente de la obligación de cumplir su pena íntegramente.
La exigencia del cumplimiento íntegro de las penas impuestas (en los casos de delitos de la mayor gravedad: asesinato) no obedece en modo alguno a turbios e innobles deseos de venganza sino a razones elementales de Justicia. Por ello, el rechazo a la reinserción de un asesino –concebida como su excarcelación anticipada– no es un acto de venganza sino de Justicia. La excarcelación, por el contrario, supone la subversión de principios básicos del Estado de derecho: el respeto a la legalidad penal y el cumplimiento de las sentencias judiciales. Y a mayor abundamiento, la renuncia por parte del Estado a garantizar una Justicia en la que se fundamenta la legitimidad de su existencia.
domingo, 31 de marzo de 2013
sábado, 23 de marzo de 2013
El desprecio a la democracia
MANUEL MONTERO El Correo 23/3/2013
Lo peor es el aire complaciente que adopta el desestabilizador, como de superioridad moral por tener la panacea, la ultrasolución
En nuestra vida pública está muy extendido el desprecio a la democracia. No sólo la vilipendian elementos antisistema, que por otra parte son jaleados y usados como ariete en el juego electoral. También arremeten contra ella políticos 'del régimen', que paradójicamente la vilipendian en nombre de la democracia, de la que se sienten depositarios.
Los casos más flagrantes se dan hoy cuando el nacionalismo se saca de la manga su 'derecho a decidir' y lo presenta como el no va más de la democracia, así se rompan las reglas del juego. Lo peor es el aire complaciente que adopta el desestabilizador, como de superioridad moral por tener la panacea, la ultrasolución, la verdadera democracia.
Y abundan las expresiones que menosprecian la democracia, que al decir de sindicalistas y progres varios no lo es en manos de este Gobierno, al que tachan de ilegítimo. «Y antidemocrático». Los recortes lo invalidan, aseguran. Que incumplan el programa no sirve sólo para la crítica, sino para desacreditar todo el sistema.
No sólo desde la izquierda. Desde la derecha se dio parecido trato al Gobierno socialista. El PP ponía el grito en el cielo por las medidas que hoy aplica y alguna dirigente concluía que «con este Gobierno la democracia está en un serio peligro». En este clima se tildaba a ZP de antidemócrata por convivir con la corrupción, por el endeudamiento, por tratos de favor a los suyos, etc. Nada muy distinto a lo de hoy tras la vuelta de la tortilla.
Frente a la democracia parlamentaria se exalta la presión de la calle, a la que con frecuencia los medios de comunicación consideran algo así como la expresión de la voluntad popular, una 'autenticidad' que no suelen discutir los parlamentarios (el PSOE llegó a proponer el 'escaño 351' para que la representase, dando por bueno que no lo consiguen los diputados elegidos). Y suele presentarse a la Constitución como un yugo insoportable -cuya reforma drástica nos librará de todas las penurias-, echando por la borda más de treinta años de funcionamiento democrático. Todo es fatal, el Senado, el Congreso, la monarquía, los partidos, los concejales, los alcaldes... El cuestionamiento general de nuestro sistema político es uno de los efectos preocupantes de la crisis económica.
No sólo se critica la situación actual. El repudio alcanza a la democracia como sistema de convivencia y tolerancia. Véase, por ejemplo, el brote de republicanismo populista que inunda manifestaciones y los mítines de algunos partidos. No suele ir asociado a peticiones de más democracia, sino de una democracia sectaria -valga el oxímoron- en la que la derecha y gente reaccionaria sería pasada por la piedra o al menos apartada. Están convencidos de que monopolizan la democracia y de que ésta requiere la liquidación política del adversario. Una aberración.
Dos notas acompañan al desprecio a la democracia característico de la democracia española.
Primero: para muchos sectores lo importante no cola convivencia sino la victoria. Las rupturas independentistas, por ejemplo, no se argumentan sugiriendo que así mejoraría la concordia social, sino en función del triunfo de idearios propios a los que se atribuye -cualquiera sabe por qué- la rara virtud de llevarnos al reino de la justicia histórica y, por ende, a una especie de dicha general.
Segundo: nuestros partidos suelen identificar la democracia con su acceso al poder. En el sentir de todos, la democracia da en auténtica cuando están en el Gobierno. En caso contrario éste es un trilero y ha perdido el apoyo popular. De ahí que en la oposición todos los partidos se deslicen hacia la sal gruesa, el populismo y la descalificación tremendista del gobierno por tomar las medidas que ellos mismos tomaron en el poder o tomarán cuando lleguen.
El menosprecio de la democracia se ha agudizado con la crisis, pero no es una novedad. Lo encontramos ya en la transición, que nos llevó de la dictadura a la democracia en un plazo breve y de forma eficaz, por mucho que hoy la crítica a la democracia se extienda también a la transición como su proceso fundacional.
Pues bien: los programas de los partidos que hicieron la transición sorprenden por el escaso valor que daban a la democracia. Se daba por supuesto que centro y derecha no eran partidarios, pero extraña el reducido peso que tenía en los discursos antifranquistas. En lo fundamental, sus propuestas presentaban contundentes alternativas sociales, económicas y nacionalistas al sistema capitalista o al modelo territorial. La democracia aparecía como el medio de llegar a tales cambios, un mero instrumento. Algunos textos socialistas o nacionalistas expresaban reticencias respecto a «la democracia formal», asociada a una mera expresión política del capitalismo.
Las opciones antifranquistas no exaltaban los valores democráticos. Hablaban sobre todo de cambios drásticos del sistema, hacia la liberación social o hacia la liberación nacional, como si el criterio para evaluar los cambios políticos no fuese la superación democrática de la dictadura sino los avances socialistas y/o nacionalistas.
El ciudadano no estaba por la labor de las grandes transformaciones y los partidos tuvieron que adaptarse. Pero el sistema constitucional careció de políticos valedores de los principios democráticos, que sólo los mencionan a la defensiva. Así, a medida que unos partidos socialmente aislados se enseñorearon del espacio público afloró su menosprecio de la convivencia. Estalla cuando la crisis enturbia la esperanza en el futuro, lo que hace que valga todo.
Lo peor es el aire complaciente que adopta el desestabilizador, como de superioridad moral por tener la panacea, la ultrasolución
En nuestra vida pública está muy extendido el desprecio a la democracia. No sólo la vilipendian elementos antisistema, que por otra parte son jaleados y usados como ariete en el juego electoral. También arremeten contra ella políticos 'del régimen', que paradójicamente la vilipendian en nombre de la democracia, de la que se sienten depositarios.
Los casos más flagrantes se dan hoy cuando el nacionalismo se saca de la manga su 'derecho a decidir' y lo presenta como el no va más de la democracia, así se rompan las reglas del juego. Lo peor es el aire complaciente que adopta el desestabilizador, como de superioridad moral por tener la panacea, la ultrasolución, la verdadera democracia.
Y abundan las expresiones que menosprecian la democracia, que al decir de sindicalistas y progres varios no lo es en manos de este Gobierno, al que tachan de ilegítimo. «Y antidemocrático». Los recortes lo invalidan, aseguran. Que incumplan el programa no sirve sólo para la crítica, sino para desacreditar todo el sistema.
No sólo desde la izquierda. Desde la derecha se dio parecido trato al Gobierno socialista. El PP ponía el grito en el cielo por las medidas que hoy aplica y alguna dirigente concluía que «con este Gobierno la democracia está en un serio peligro». En este clima se tildaba a ZP de antidemócrata por convivir con la corrupción, por el endeudamiento, por tratos de favor a los suyos, etc. Nada muy distinto a lo de hoy tras la vuelta de la tortilla.
Frente a la democracia parlamentaria se exalta la presión de la calle, a la que con frecuencia los medios de comunicación consideran algo así como la expresión de la voluntad popular, una 'autenticidad' que no suelen discutir los parlamentarios (el PSOE llegó a proponer el 'escaño 351' para que la representase, dando por bueno que no lo consiguen los diputados elegidos). Y suele presentarse a la Constitución como un yugo insoportable -cuya reforma drástica nos librará de todas las penurias-, echando por la borda más de treinta años de funcionamiento democrático. Todo es fatal, el Senado, el Congreso, la monarquía, los partidos, los concejales, los alcaldes... El cuestionamiento general de nuestro sistema político es uno de los efectos preocupantes de la crisis económica.
No sólo se critica la situación actual. El repudio alcanza a la democracia como sistema de convivencia y tolerancia. Véase, por ejemplo, el brote de republicanismo populista que inunda manifestaciones y los mítines de algunos partidos. No suele ir asociado a peticiones de más democracia, sino de una democracia sectaria -valga el oxímoron- en la que la derecha y gente reaccionaria sería pasada por la piedra o al menos apartada. Están convencidos de que monopolizan la democracia y de que ésta requiere la liquidación política del adversario. Una aberración.
Dos notas acompañan al desprecio a la democracia característico de la democracia española.
Primero: para muchos sectores lo importante no cola convivencia sino la victoria. Las rupturas independentistas, por ejemplo, no se argumentan sugiriendo que así mejoraría la concordia social, sino en función del triunfo de idearios propios a los que se atribuye -cualquiera sabe por qué- la rara virtud de llevarnos al reino de la justicia histórica y, por ende, a una especie de dicha general.
Segundo: nuestros partidos suelen identificar la democracia con su acceso al poder. En el sentir de todos, la democracia da en auténtica cuando están en el Gobierno. En caso contrario éste es un trilero y ha perdido el apoyo popular. De ahí que en la oposición todos los partidos se deslicen hacia la sal gruesa, el populismo y la descalificación tremendista del gobierno por tomar las medidas que ellos mismos tomaron en el poder o tomarán cuando lleguen.
El menosprecio de la democracia se ha agudizado con la crisis, pero no es una novedad. Lo encontramos ya en la transición, que nos llevó de la dictadura a la democracia en un plazo breve y de forma eficaz, por mucho que hoy la crítica a la democracia se extienda también a la transición como su proceso fundacional.
Pues bien: los programas de los partidos que hicieron la transición sorprenden por el escaso valor que daban a la democracia. Se daba por supuesto que centro y derecha no eran partidarios, pero extraña el reducido peso que tenía en los discursos antifranquistas. En lo fundamental, sus propuestas presentaban contundentes alternativas sociales, económicas y nacionalistas al sistema capitalista o al modelo territorial. La democracia aparecía como el medio de llegar a tales cambios, un mero instrumento. Algunos textos socialistas o nacionalistas expresaban reticencias respecto a «la democracia formal», asociada a una mera expresión política del capitalismo.
Las opciones antifranquistas no exaltaban los valores democráticos. Hablaban sobre todo de cambios drásticos del sistema, hacia la liberación social o hacia la liberación nacional, como si el criterio para evaluar los cambios políticos no fuese la superación democrática de la dictadura sino los avances socialistas y/o nacionalistas.
El ciudadano no estaba por la labor de las grandes transformaciones y los partidos tuvieron que adaptarse. Pero el sistema constitucional careció de políticos valedores de los principios democráticos, que sólo los mencionan a la defensiva. Así, a medida que unos partidos socialmente aislados se enseñorearon del espacio público afloró su menosprecio de la convivencia. Estalla cuando la crisis enturbia la esperanza en el futuro, lo que hace que valga todo.
martes, 19 de marzo de 2013
Explicación, justificación… y tomarnos por tontos
J. M. RUIZ SOROA
EL CORREO 19/03/13
Sabemos que la sociedad ha decidido, de manera callada y bovina, «pasar página cuanto antes». Y para ello nada mejor que abstracciones tipo ‘conflicto’, ‘violencia’ y ‘diálogo’
Dice Laura Mintegi que cuando proclamó en el Parlamento que la violencia de ETA tenía un origen y sentido políticos se situaba sólo en el «contexto de explicación» de un hecho histórico, y no en el «contexto de justificación» de ese mismo hecho. Dice que ella sólo estaba explicando objetivamente un acontecimiento histórico, no estaba justificándolo ni perdonándolo. Y en principio, qué duda cabe, es una distinción totalmente correcta: una cosa es explicar racionalmente el acaecimiento de un hecho y otra muy distinta es enjuiciar moralmente ese mismo hecho. Así que un aplauso para la capacidad dialéctica de la señora Mintegi.
Ahora bien, también sucede que la cuestión implicada por el uso de esta distinción no es tan sencilla ni simple como ella pretende. Por una sencilla razón: porque su afirmación se produjo en un ámbito muy concreto, es decir, en el seno de una conversación humana (política) acerca de ETA. Ese es el contexto hermenéutico que otorga sentido y permite comprender la afirmación de Laura Mintegi, porque implica que, cuando se hablaba de ETA, ella recurrió de inmediato a una explicación objetiva de su existencia y actuación pero, mediante tal recurso, se negó implícitamente a entrar en el terreno de la justificación o condena moral de ese hecho. De manera que utilizó el recurso al «contexto de explicación» para no tener que entrar en el «contexto de (in)justificación», lo cual constituye uno de los trucos dialécticos más fáciles y baratos de nuestra época y de nuestra sociedad vascas ante la realidad de la violencia. «Tout comprendre, c’est tout pardonner», sería la cita obligada en este caso, aunque Laura Mintegi la transformase en «explico todo, no juzgo nada». Limitarse a explicar es una manera de justificar. Más inteligente y taimada, eso sí, pero no menos obscena.
Más aún, si profundizamos un poco en las palabras de la propia Mintegi vemos enseguida que su supuesta «explicación objetiva de un hecho» está construida con unas palabras y conceptos que no son objetivos ellos mismos, sino que están tan trufados de ideología que predeterminan el resultado (moral) de la explicación (fáctica). En concreto, ya de entrada ella utiliza siempre el términoconcepto de ‘violencia’, no el de ‘crimen’ o ‘delito’, lo que implica una opción ideológica a favor de la abstracción tal que permite llegar a juicios asépticos que oculten tanto las responsabilidades personales como las víctimas humanas. Igual opción ideológica entraña el equiparar desde el comienzo la violencia de ETA con la violencia del Estado y el Gobierno españoles, equiparación presentada también como un «hecho objetivo», cuando en realidad es una patente opción ideológica.
Estos planteamientos pretendidamente ‘objetivos’ y ‘abstractos’ llevan a un resultado predeterminado: la responsabilidad colectiva o, lo que es lo mismo, la irresponsabilidad de los criminales. Porque, como escribió Kolakowski, proclamar la responsabilidad de la sociedad por un hecho es tanto como declarar que nadie es responsable de ese hecho. ‘Todos’ es .. ‘nadie’. Por eso Laura Mintegi llega rauda a la inevitable conclusión: «toda violencia es el resultado de un fracaso colectivo», dice. Y ya puesta, se desliza alegre por las generalidades del mejor buenismo de los solucion a conflictos: ese fracaso colectivo se debe a que «no fuimos capaces –¡todos!– de solucionar el conflicto con el diálogo». ¡Precioso! La culpa no es del asesino, sino de todos los que no quisieron dialogar con él para solucionar su conflicto, víctima incluida.
¿Es esto una ‘explicación’? ¿No es más bien una ‘justificación’ encubierta y vergonzante de quienes todavía no han sido capaces de salir del universo mental que los creó, el de la violencia como partera de la solución definitiva? Antes era la justificación directa, ahora la indirecta, lo que parece que no va a llegar nunca es la condena o, por lo menos, la autocrítica moral y política.
Hace tiempo, por lo menos desde Kant, que sabemos que la culpa (esa palabra tan aborrecida en nuestra modernidad desprejuiciada) es la brújula moral del ser humano. Sabemos cuándo obramos mal porque sentimos vergüenza de lo que hacemos. Si suprimimos el sentimiento de culpa –y la consiguiente asunción de responsabilidad– nos trasladamos a un mundo no humano, a un mundo sin sentido. Los patriotas vascos siguen empeñados en no querer sentir culpa por lo sucedido, por eso el mundo que nos venden es un mundo carente de sentido moral, un mundo maravilloso en que el crimen nunca ocurrió porque todo venía fáusticamente predeterminado por el conflicto ancestral. Fuimos todos, no fue nadie …¡Puf!
Somos muchos ya los que no nos hacemos ninguna ilusión en este terreno. Sabemos que la sociedad que nos rodea ha decidido mayoritariamente y hace tiempo, de manera callada y bovina, que «hay que mirar para adelante» y «pasar página cuanto antes». Y que, para ello, nada mejor que la música de las abstracciones tipo ‘conflicto’, ‘violencia’ y ‘diálogo’ con que nos aturden los pegapalabras locales e internacionales.
Lo único que nos solivianta un tanto, aunque sólo sea a veces, es que además nos tomen por tontos.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)