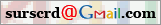MANUEL CRUZ
EL PAÍS 24/09/13
El soberanismo ambiguo catalán ha dado paso al secesionismo inequívoco. Como consecuencia de este salto político, la solución a todos los problemas sociales queda aplazada al día después de la independencia
La espuma de los acontecimientos a menudo impide que percibamos las corrientes profundas que definen el signo de los procesos o, si se prefiere, los árboles de la actualidad suelen provocar que nuestra mirada pierda la perspectiva acerca de las características del bosque por el que deambulamos. Si aplicamos esta cautela a la situación que se vive en Cataluña, sin gran dificultad comprobaríamos que muchos de los episodios que han tenido lugar en el transcurso del último año, sorprendentes y novedosos para algunos, constituyen el efecto o consecuencia casi inevitable de premisas que nunca dejaron de estar presentes y operativas.
Acaso la que convendría plantear en primer lugar sería una premisa que el discurso nacionalista nunca ha dejado de dar por descontada, a saber, que toda nación debe tener un Estado, de forma que incluso la misma expresión “nación sin Estado” lo que en realidad estaría señalando es una carencia, una falta profunda. Y aunque es cierto que de semejante convencimiento no siempre se ha desprendido programáticamente la exigencia inmediata de aquél (no habría más que recordar el largo mandato de Pujol), sí que ha señalado de manera inequívoca la dirección del proceso, el horizonte último al que apuntaban incluso los sectores más gradualistas del nacionalismo y que explicaba que sus reivindicaciones nunca parecieran tener fin.
Dicha premisa, planteada como un principio general de carácter histórico, casi prepolítico, ha funcionado como una auténtica trampa para osos en la que han ido cayendo casi todo el resto de partidos, pero en especial —para lo que me interesa plantear aquí— los de izquierda. El unanimismo, al que siempre ha sido tan proclive el nacionalismo catalán (a condición de que la unanimidad lo tomara a él como eje: del pal de paller a la casa gran del catalanisme), ha ido adoptando diversas apariencias, aunque sin variar su esencia última. El reclamo del ideal del autogobierno (¿quién se atrevería a sostener que está en contra de semejante ideal tan obviamente benéfico?), cuyo límite nunca se explicitaba, ha ido sirviendo para que el nacionalismo fuera dando pasos en la dirección señalada sin encontrar la menor resistencia por parte de quienes se la deberían haber presentado y que, por el contrario, parecían entusiasmados por ser acogidos a la derecha del Gran Padre Transversal.
Resulta preocupante el seguidismo de los partidos de izquierda respecto al nacionalismo
Así, el eslogan que durante buena parte de la democracia en Cataluña se repetía era el de que todos los “partidos eran catalanistas”, todos estaban por fer pais. Más tarde, durante el proceso de elaboración del Estatut, se puso en primer plano, como una reivindicación asimismo unánime, la condición de nación que le correspondía a Cataluña (reivindicación que, algunos lo recordarán, en aquel momento los propios nacionalistas pretendían presentar, con dudosa lealtad constitucional, como políticamente inocua). De ahí hemos pasado, en la presente legislatura, a la reciente declaración del Parlament catalán en la que los partidos de izquierda apoyaron que se proclamara que el pueblo catalán era sujeto soberano para decidir su futuro. El desplazamiento terminológico, en apariencia inane para el menos avisado, tenía una intención inequívoca: del catalanismo al nacionalismo y de ahí, al soberanismo.
Alguien podrá argumentar, no sin parte de razón, que estar por el derecho a decidir no es sinónimo de decidir una determinada cosa (personas hay que tienen ganas de dejar clara en una votación su rechazo al independentismo). Así la dirección del PSC ha intentado clarificar este punto señalando que su posición oficial es estar a favor de una consulta pactada, en la cual, llegado el caso, votarían no a la independencia. Pero no cabe olvidar que, a su izquierda, a estas alturas el ciudadano no sabe qué propondría la dirección de ICV que se votara en un hipotético referéndum de autodeterminación o que, dentro del mismo PSC, continúa habiendo sectores que parecen dispuestos a seguir acompañando a los sectores nacionalistas hasta el final, lo sitúen estos donde lo sitúen. Una corriente interna de este partido, autodenominada “Avancem”, hizo público recientemente un documento en el que se distanciaba de las propuestas de la dirección, declarando estar a favor de un Estado catalán “independiente o no”. (La especificación final debió hacer que muchos lectores de la noticia recordaran el famoso chiste del humorista Eugenio acerca de las ovejas blancas y negras).
Recuperando el hilo de nuestro discurso, el nacionalismo ya ha dado el paso que faltaba y ha decidido transitar desde un soberanismo que todavía dejaba margen a una cierta ambigüedad (si no hubiera entre qué escoger, no habría decisión posible) al secesionismo más inequívoco. La consecuencia ha sido que el espacio político catalán se ha ido achicando de manera vertiginosa. Y de la misma forma que, durante años, solo cabía ser catalanista o nacionalista, el mensaje con el que ahora se nos bombardea desde los medios de comunicación públicos catalanes es que no hay vida política fuera del secesionismo. Tal vez fuera más propio decir que en las tinieblas exteriores al independentismo solo habitan la irrelevancia pública o, peor aún, el españolismo más rancio y casposo. Que nadie considere estas últimas palabras como una exageración. Era precisamente el actual conseller de cultura (sí, de cultura, han leído bien) del gobierno catalán el que hace pocos días dejaba caer, en un discurso que por cierto llevaba escrito, la afirmación de que solo se pueden oponer a la creación del Estado catalán “los autoritarios, los jerárquicos y los predemócratas o los que confunden España con su finca particular”.
La ilusión no es un valor en sí misma ni la instancia para decidir entre opciones políticas
Este secesionismo independentista, pretendiendo presentarse como algo prepolítico (o suprapolítico), lo que en realidad reedita es la vieja tesis conservadora de la obsolescencia de las ideologías, de la superación del antagonismo entre derechas e izquierdas, en este caso por apelación a una instancia superior jerárquicamente en la escala de los valores como es la nación (ya saben: “ni derecha ni izquierda: ¡Cataluña!”). Este genuino vaciado de política no es en absoluto inocente: gracias a él, el gobierno catalán está consiguiendo rehuir todas las críticas que se le plantean (por ejemplo, a sus políticas sociales) a base de aplazar al día después de la independencia, identificada con la plenitud nacional catalana (Artur Mas dixit), la solución taumatúrgica de todos los problemas. De ahí que resulte preocupante el ruinoso seguidismo practicado por los partidos de izquierda catalanes en relación con el nacionalismo no solo durante todos estos años sino, muy en especial, en los últimos tiempos. Sin que sea de recibo argumentar, para intentar maquillar o neutralizar este carácter conservador del programa independentista, el valor político que representa el hecho de que dicha corriente haya conseguido movilizar, insuflando ilusión, a amplios sectores de la sociedad catalana.
Entiéndaseme bien: sin duda ha sido así, pero resulta obligado plantearse el valor político de dicha movilización o, si se prefiere, el contenido de la ilusión en cuanto tal. Quienes tanto se complacen en señalar el carácter histórico de cuanto está ocurriendo, o dibujan analogías extravagantes con determinados momentos del pasado (por ejemplo, con los procesos de descolonización del Imperio Español), no deberían ser tan hipersensibles cuando se les advierte de paralelismos históricos mucho más pertinentes. Cualesquiera intransigentes, fanáticos e intolerantes (de los cruzados medievales a los jóvenes españoles que se alistaban voluntarios en la División Azul, pasando por todos los ejemplos que se les puedan ocurrir) se sienten ilusionadísimos ante la expectativa de alcanzar sus objetivos, pero a nadie en su sano juicio se le ocurriría sumarse a su causa solo por ello.
Con otras palabras, ni la ilusión es un valor en sí mismo ni, menos aún, constituye la instancia última con la que dirimir entre diversas opciones programáticas. La política es discusión racional sobre fines colectivos en la plaza pública. No cabe, sin contradicción, apelar constantemente a la necesidad de la política y, al mismo tiempo, optar por la irracionalidad de la ilusión sin más. Porque si la indiferencia es mala, el unanimismo acrítico es, sin el menor género de dudas, mucho peor.
Manuel Cruz es catedrático de filosofía contemporánea en la Universidad de Barcelona. Autor del libro Filósofo de guardia (RBA).
martes, 24 de septiembre de 2013
lunes, 23 de septiembre de 2013
Catalanes por libre
MANUEL MONTERO
EL CORREO 23/09/13
Si en España los nacionalistas catalanes hubiesen sufrido el mismo trato que ellos han dado a los catalanes que no son nacionalistas hubiese sido tildado como un Estado opresor
La cuestión de Cataluña muta de farsa a docudrama, a medida que sus dirigentes tropiezan en las zancadillas que se han puesto a sí mismos, al improvisar agitaciones de camino incierto. Pero lo más sorprendente de esta historia no es la ligereza con que los catalanistas plantean la independencia como la panacea, la solución de todos sus males. Tampoco ese frenesí que los coloca todo el rato al borde del paroxismo agitando banderas, como si la secesión fuese sólo una cuestión de efervescencia colectiva. Lo verdaderamente raro es la manera en que la política española afronta la cuestión: a la defensiva, acomplejada, sin argumentos. Actúa como si se sintiese culpable y la excitación catalanista constituyese la más profunda autenticidad política.
No hay novedad. Siempre ha sido así, al menos desde la transición. Si fuese cierta la presunción de un litigio «entre Cataluña y España», por emplear la dicotomía nacionalista – que empieza a usarse en el resto de España; el otro día la utilizó un ministro–, no sería un debate político entre dos partes, sino un discurso cada vez más ofendido y radical frente al silencio pétreo de la contraparte, en este esquema la ofensora. Si ofende, no será por lo que dice. Los agraviados tienen que echar mano de imaginarios, históricos o actuales, o indignarse por cualquier expresión que no les trate con el respeto que creen debido: pues en esta óptica son la parte honorable y la otra la vergonzante. Por lo que se ve, esta idea catalanista la comparte buena parte de la política española.
El esquema ha funcionado durante las tres últimas décadas y a lo mejor explica cómo hemos llegado a las columnas humanas que se unen para separar. Desde que se hizo la Constitución los partidos nacionales han rehuido cualquier debate y actuado como si a los nacionalistas les asistiese la razón democrática– como si Cataluña o el País Vasco se ajustasen a la ficción de una rotunda voluntad independentista, que fuese la única legítima–, tuviesen un plus de autenticidad y sólo cupiesen apaños, a ver si así se aplaca la fiera. Como si la unidad política fuese una impostura, a sostener mediante cualquier cesión que satisficiese para siempre al nacionalista, un empeño vano, pues el objetivo nacionalista no es un acomodo definitivo en España (malo, bueno o mejor) sino navegar por libre, se le ofrezca el puerto que se le ofrezca. Ha contribuido a la política acomplejada la periódica necesidad –cuando no hay mayoría absoluta– de que PP o PSOE tengan que contar con los votos nacionalistas para formar gobierno. Ha llevado a dar por buena cualquier política cultural o a hablar catalán en la intimidad.
Pero hay más y tiene que ver con la conformación ideológica de la política española. Por parte del centroderecha está la ausencia de un discurso nacional que no sea rancio y esencialista: hablar de la sacrosanta unidad de la patria milenaria contra los enemigos traidores puede enardecer a los exaltados, pero suena a dislate en una sociedad democrática que se sostiene sobre la voluntad popular. No tiene un discurso, pues no puede considerarse que lo sea la mera alusión a que lo impide la Constitución, sin argumentos de mayor calado.
El discurso de la izquierda, en las antípodas, contribuye al desbarre. A fuerza de oponerse al concepto conservador de nación española rompió con la misma idea, si alguna vez la compartió. A finales del franquismo creía que los nacionalistas –con ellos, las ‘fuerzas de progreso’– expresaban las verdaderas ansias populares. Todo se arreglaría sin sustos ni problemas, apelando a la buena voluntad de los progresistas. Tal buenismo evanescente no ha desaparecido en la izquierda española. Estos días se oye la propuesta socialista de incluir el derecho a decidir – o sea, la autodeterminaciónen la Constitución. Al margen de que sería un caso único en las constituciones democráticas, el supuesto de que así llegaría la concordia no tiene un pase y está reñido con la experiencia.
Ante esta vaciedad ideológica los nacionalismos han tenido campo libre. Su gran éxito: lograron que la autonomía no se concibiese como un espacio común para la diversidad. Sus estatutos han funcionado no como un logro compartido sino como conquistas nacionalistas y el punto de partida para la construcción de nuevos Estados-nación que socavasen los pluralismos internos.
Los grandes sacrificados de esta historia son quienes en las autonomías preindependientes no se ajustan a los cánones nacionalistas. Quedaron sujetos a la conversión, ante la complacencia (o asentimiento) de los partidos nacionales. Y eso que vienen a representar en torno a la mitad de los futuros independizados, a los que se va convenciendo de su ilegitimidad de origen. Por decirlo de otra forma: si en España los nacionalistas catalanes hubiesen sufrido el mismo trato que los nacionalistas catalanes han dado a los catalanes que no son nacionalistas hubiese sido tildado con razón como un Estado tiránico y opresor. No es todo culpa catalanista. La tienen también los partidos nacionales que consideran que la cuestión es vidriosa y mejor no menealla, a ver si se enmienda sola.
Hay un problema central que nunca han afrontado PP y PSOE. Dieron por bueno que las autonomías nacionalistas no se construyesen para la convivencia entre distintas opciones identitarias, sino como la ocasión de que los nacionalismos desarrollasen las suyas, en detrimento de las diferentes. En el docudrama catalán hay distintas responsabilidades: por activa y por pasiva. Hay pecados por acción y por omisión.
EL CORREO 23/09/13
Si en España los nacionalistas catalanes hubiesen sufrido el mismo trato que ellos han dado a los catalanes que no son nacionalistas hubiese sido tildado como un Estado opresor
La cuestión de Cataluña muta de farsa a docudrama, a medida que sus dirigentes tropiezan en las zancadillas que se han puesto a sí mismos, al improvisar agitaciones de camino incierto. Pero lo más sorprendente de esta historia no es la ligereza con que los catalanistas plantean la independencia como la panacea, la solución de todos sus males. Tampoco ese frenesí que los coloca todo el rato al borde del paroxismo agitando banderas, como si la secesión fuese sólo una cuestión de efervescencia colectiva. Lo verdaderamente raro es la manera en que la política española afronta la cuestión: a la defensiva, acomplejada, sin argumentos. Actúa como si se sintiese culpable y la excitación catalanista constituyese la más profunda autenticidad política.
No hay novedad. Siempre ha sido así, al menos desde la transición. Si fuese cierta la presunción de un litigio «entre Cataluña y España», por emplear la dicotomía nacionalista – que empieza a usarse en el resto de España; el otro día la utilizó un ministro–, no sería un debate político entre dos partes, sino un discurso cada vez más ofendido y radical frente al silencio pétreo de la contraparte, en este esquema la ofensora. Si ofende, no será por lo que dice. Los agraviados tienen que echar mano de imaginarios, históricos o actuales, o indignarse por cualquier expresión que no les trate con el respeto que creen debido: pues en esta óptica son la parte honorable y la otra la vergonzante. Por lo que se ve, esta idea catalanista la comparte buena parte de la política española.
El esquema ha funcionado durante las tres últimas décadas y a lo mejor explica cómo hemos llegado a las columnas humanas que se unen para separar. Desde que se hizo la Constitución los partidos nacionales han rehuido cualquier debate y actuado como si a los nacionalistas les asistiese la razón democrática– como si Cataluña o el País Vasco se ajustasen a la ficción de una rotunda voluntad independentista, que fuese la única legítima–, tuviesen un plus de autenticidad y sólo cupiesen apaños, a ver si así se aplaca la fiera. Como si la unidad política fuese una impostura, a sostener mediante cualquier cesión que satisficiese para siempre al nacionalista, un empeño vano, pues el objetivo nacionalista no es un acomodo definitivo en España (malo, bueno o mejor) sino navegar por libre, se le ofrezca el puerto que se le ofrezca. Ha contribuido a la política acomplejada la periódica necesidad –cuando no hay mayoría absoluta– de que PP o PSOE tengan que contar con los votos nacionalistas para formar gobierno. Ha llevado a dar por buena cualquier política cultural o a hablar catalán en la intimidad.
Pero hay más y tiene que ver con la conformación ideológica de la política española. Por parte del centroderecha está la ausencia de un discurso nacional que no sea rancio y esencialista: hablar de la sacrosanta unidad de la patria milenaria contra los enemigos traidores puede enardecer a los exaltados, pero suena a dislate en una sociedad democrática que se sostiene sobre la voluntad popular. No tiene un discurso, pues no puede considerarse que lo sea la mera alusión a que lo impide la Constitución, sin argumentos de mayor calado.
El discurso de la izquierda, en las antípodas, contribuye al desbarre. A fuerza de oponerse al concepto conservador de nación española rompió con la misma idea, si alguna vez la compartió. A finales del franquismo creía que los nacionalistas –con ellos, las ‘fuerzas de progreso’– expresaban las verdaderas ansias populares. Todo se arreglaría sin sustos ni problemas, apelando a la buena voluntad de los progresistas. Tal buenismo evanescente no ha desaparecido en la izquierda española. Estos días se oye la propuesta socialista de incluir el derecho a decidir – o sea, la autodeterminaciónen la Constitución. Al margen de que sería un caso único en las constituciones democráticas, el supuesto de que así llegaría la concordia no tiene un pase y está reñido con la experiencia.
Ante esta vaciedad ideológica los nacionalismos han tenido campo libre. Su gran éxito: lograron que la autonomía no se concibiese como un espacio común para la diversidad. Sus estatutos han funcionado no como un logro compartido sino como conquistas nacionalistas y el punto de partida para la construcción de nuevos Estados-nación que socavasen los pluralismos internos.
Los grandes sacrificados de esta historia son quienes en las autonomías preindependientes no se ajustan a los cánones nacionalistas. Quedaron sujetos a la conversión, ante la complacencia (o asentimiento) de los partidos nacionales. Y eso que vienen a representar en torno a la mitad de los futuros independizados, a los que se va convenciendo de su ilegitimidad de origen. Por decirlo de otra forma: si en España los nacionalistas catalanes hubiesen sufrido el mismo trato que los nacionalistas catalanes han dado a los catalanes que no son nacionalistas hubiese sido tildado con razón como un Estado tiránico y opresor. No es todo culpa catalanista. La tienen también los partidos nacionales que consideran que la cuestión es vidriosa y mejor no menealla, a ver si se enmienda sola.
Hay un problema central que nunca han afrontado PP y PSOE. Dieron por bueno que las autonomías nacionalistas no se construyesen para la convivencia entre distintas opciones identitarias, sino como la ocasión de que los nacionalismos desarrollasen las suyas, en detrimento de las diferentes. En el docudrama catalán hay distintas responsabilidades: por activa y por pasiva. Hay pecados por acción y por omisión.
martes, 17 de septiembre de 2013
Las formas de la desigualdad
José María Ruiz Soroa
El País 17/9/2013
La riqueza actual no conecta con la propiedad, sino con la burocracia. En el otro extremo están los trabajadores que carecen de una retribución digna porque las sociedades no los necesitan para crecer
Escribía el sociólogo Barrington Moore que la desigualdad ha sido un hecho universal en las sociedades humanas dotadas de escritura. Por ello, lo más interesante de este fenómeno no es tanto su pura constatación, ni siquiera la medición del grado cuantitativo que alcanza, sino el estudio de las formas concretas que adopta la desigualdad en cada sociedad y época concretas, así como los principios que cada cultura utiliza para legitimarlas a los ojos de sus miembros.
Dado que la desigualdad económica ha vuelto a ser un tema de actualidad, resulta conveniente analizar las formas más llamativas que adopta esa desigualdad hoy en día en una sociedad europea como la española. Porque si la desigualdad es una constante, las desigualdades son distintas: si hablamos solo de la primera de una manera genérica corremos el riesgo de recaer en clichés manidos que poco aportan a la comprensión de la realidad, por muy cargados de emoción que estén. Así sucedía hace poco en este diario con un autor que celebraba el redescubrimiento de que en la sociedad existen las clases que Marx estudió en su momento. Un hallazgo de más que dudoso valor.
Aquí queremos contextualizar en su particular diversidad dos de las más llamativas desigualdades económicas que tienen lugar entre nosotros. La primera, la de ese reducido estrato social que acapara una porción de renta descomunal por relación a su tamaño numérico, los que se suelen denominar como “upper-class”, y que en lenguaje más popular son “los ricos”. La segunda, la del amplísimo estrato de los que están excluidos del trabajo suficientemente remunerado, bien por hallarse en paro bien por poseer empleos que no proporcionan un nivel de vida digno.
Con respecto a los ricos, hay que empezar con la constatación bastante obvia de que el siglo XXI es en materia de desigualdad una época weberiana, no una marxista. Vamos, que la riqueza no conecta con la propiedad sino con la burocracia, en concreto con la organización gestora de los conglomerados empresariales y financieros. Como Max Weber anunció, el uso exclusivista de la información por parte de quienes se sitúan en lo más alto de las burocracias es lo que les permite fundar su poder, en este caso el de apropiación privilegiada de rentas. El capitalismo actual es un capitalismo de gestores, no de propietarios. La propiedad de los conglomerados empresariales o financieros se disemina entre los muchos, pero esos muchos desinteresados confían la gestión a los pocos. Es un fenómeno económico conocido que ya Adam Smith anotaba con preocupación en sus albores como posible fuente de “insensatez, negligencia y derroche”, palabras que suenan a conocido después lo ocurrido anteayer en el pistoletazo de salida de la crisis.
El gobierno corporativo se materializa en una relación de agencia descompensada, en la que el agente domina al principal y es capaz de imponer sus propios intereses particulares a los del conjunto que se le ha confiado, no digamos al de sus pasivos propietarios. Las empresas son burocracias, como los partidos políticos, y por ello están sometidas a las mismas leyes de hierro de la oligarquía de control. Y no se percibe, de momento, manera de desactivarlas desde la propia economía.
De esta forma concreta de desigualdad económica interesa destacar dos aspectos: por un lado, la proximidad amistosa de la élite managerialprivada con la élite político-burocrática, una interpenetración (¿complicidad?) que contribuye a sostener el andamiaje con el que los gestores desvían en su favor las rentas de situación correspondientes. Porque solo desde la política podría controlarse esta forma de saqueo organizada. Pero la política no percibe incentivos concretos para intervenir autoritariamente en ese mundo, algo que, por otro lado, le generaría dificultades sin cuento en el corto plazo.
El otro aspecto es el de la legitimación social, es decir, los valores socialmente difusos que permiten a este estrato obtener unos rendimientos tan descomunales sin mayor oposición. Las sociedades occidentales aceptan hoy sin mayor cuestionamiento (también los medios creadores de opinión son dirigidos por gestores) la idea de que los conocimientos o habilidades especiales de un individuo legitiman sin más su renta superior, y además no poseen ningún criterio sobre sus límites (¿cuántos cientos de miles de euros debe ganar un cirujano cardiovascular o un gestor habilidoso de fondos?). Se cree, con inexplicable ingenuidad, que hay un mercado que lo determina adecuadamente.
Esta aceptación acrítica de esta desigualdad concreta implica que no se percibe que el éxito individual es en gran parte el fruto de una previa organización social muy compleja, de manera que el mérito (si de tal hay que hablar) es social y no individual. De nada le valdría a Ronaldo su peculiar habilidad con la pierna si no se hubiera desarrollado la sociedad en que crece. Pero es que, además, existe una peculiar tautología en la explicación social funcionalista de la desigualdadmanagerial: las élites afirman que su alta retribución se debe al hecho de que desarrollan una actividad especialmente necesaria y apreciada, pero la única prueba de ello es el hecho de que reciben una retribución muy alta. Una circularidad argumentativa carente de corroboración externa. Y es que el darwinismo siempre fue una explicación “excesiva” en lo social, pues justifica cualquier desigualdad existente por el simple hecho de existir.
Por su parte, la exclusión económica de la parte de población que carece de empleo retribuido dignamente obedece sin duda a razones económicas conectadas a la exposición a una globalización acelerada. Quienes no pueden situarse en Occidente en un nicho particular de trabajos protegidos de la competencia mundial, ven desplomarse su retribución o su empleabilidad, que tiende a igualarse a la de sus homólogos orientales, y engrosan las filas de un estrato nuevo: la de quienes, aun trabajando, no podrán vivir. Dicho de otra forma, parece bastante cierto que las sociedades desarrolladas no pueden dar trabajo aceptable a todos sus miembros: la contradicción fundamental es que todos necesitan trabajar para vivir, pero que la sociedad no necesita del trabajo de todos para crecer.
El frío dato globalizador oculta, además, unas contradicciones de segundo orden que son tan llamativas como deliberadamente ocultadas: las que operan entre generaciones o, si se prefiere, entre el tiempo presente y el futuro. Las sociedades europeas son de hecho unos sistemas económicos depredadores del futuro, y quienes viven razonablemente bien en ellas lo hacen a costa de la exclusión de las generaciones más jóvenes. El sistema económico está organizado para sostener el estatus de los perceptores de rentas medias mediante ayudas públicas cuyo coste está diferido al futuro. De manera que la mayor parte de las generaciones jóvenes nunca vivirán como sus precedentes, pero financiarán la prosperidad actual de estos. Esta es una contradicción que ninguna ideología política de las existentes está capacitada para asumir y desarrollar, por lo que se la ignora tanto en la práctica política como en el discurso público. Por otro lado, no resulta difícil mantener engañada a la generación más joven mediante el uso de utopías críticas sobre el sistema económico en general.
La crisis económica actual y su difícil salida está emborronando ese hecho: nunca habrá ya buenos trabajos para todos porque nunca se precisará de tanto trabajo humano. Y si eso es así, la única salida social posible es romper la conexión hasta hoy ineluctable entre trabajo y supervivencia. La sociedad deberá garantizar la vida digna a todos con independencia de que trabajen o no. Algo que implica un cambio revolucionario, no tanto en la práctica económica (en donde en realidad se consumen ya hoy enormes esfuerzos fiscales para mantener trabajos no necesarios), como en las mentes. Resultará muy difícil (y tendrá consecuencias sociales probablemente insospechadas) avanzar en una desvinculación manifiesta entre trabajo y vida. El paradigma del ser humano ha sido el del homo laborans durante la mayor parte de su existencia en la tierra, y cambiar la conciencia de esa mismidad costará más que cambiar la realidad objetiva misma. Y, sin embargo, no parecen existir muchas alternativas.
José María Ruiz Soroa, es abogado.
El País 17/9/2013
La riqueza actual no conecta con la propiedad, sino con la burocracia. En el otro extremo están los trabajadores que carecen de una retribución digna porque las sociedades no los necesitan para crecer
Escribía el sociólogo Barrington Moore que la desigualdad ha sido un hecho universal en las sociedades humanas dotadas de escritura. Por ello, lo más interesante de este fenómeno no es tanto su pura constatación, ni siquiera la medición del grado cuantitativo que alcanza, sino el estudio de las formas concretas que adopta la desigualdad en cada sociedad y época concretas, así como los principios que cada cultura utiliza para legitimarlas a los ojos de sus miembros.
Dado que la desigualdad económica ha vuelto a ser un tema de actualidad, resulta conveniente analizar las formas más llamativas que adopta esa desigualdad hoy en día en una sociedad europea como la española. Porque si la desigualdad es una constante, las desigualdades son distintas: si hablamos solo de la primera de una manera genérica corremos el riesgo de recaer en clichés manidos que poco aportan a la comprensión de la realidad, por muy cargados de emoción que estén. Así sucedía hace poco en este diario con un autor que celebraba el redescubrimiento de que en la sociedad existen las clases que Marx estudió en su momento. Un hallazgo de más que dudoso valor.
Aquí queremos contextualizar en su particular diversidad dos de las más llamativas desigualdades económicas que tienen lugar entre nosotros. La primera, la de ese reducido estrato social que acapara una porción de renta descomunal por relación a su tamaño numérico, los que se suelen denominar como “upper-class”, y que en lenguaje más popular son “los ricos”. La segunda, la del amplísimo estrato de los que están excluidos del trabajo suficientemente remunerado, bien por hallarse en paro bien por poseer empleos que no proporcionan un nivel de vida digno.
Con respecto a los ricos, hay que empezar con la constatación bastante obvia de que el siglo XXI es en materia de desigualdad una época weberiana, no una marxista. Vamos, que la riqueza no conecta con la propiedad sino con la burocracia, en concreto con la organización gestora de los conglomerados empresariales y financieros. Como Max Weber anunció, el uso exclusivista de la información por parte de quienes se sitúan en lo más alto de las burocracias es lo que les permite fundar su poder, en este caso el de apropiación privilegiada de rentas. El capitalismo actual es un capitalismo de gestores, no de propietarios. La propiedad de los conglomerados empresariales o financieros se disemina entre los muchos, pero esos muchos desinteresados confían la gestión a los pocos. Es un fenómeno económico conocido que ya Adam Smith anotaba con preocupación en sus albores como posible fuente de “insensatez, negligencia y derroche”, palabras que suenan a conocido después lo ocurrido anteayer en el pistoletazo de salida de la crisis.
El gobierno corporativo se materializa en una relación de agencia descompensada, en la que el agente domina al principal y es capaz de imponer sus propios intereses particulares a los del conjunto que se le ha confiado, no digamos al de sus pasivos propietarios. Las empresas son burocracias, como los partidos políticos, y por ello están sometidas a las mismas leyes de hierro de la oligarquía de control. Y no se percibe, de momento, manera de desactivarlas desde la propia economía.
De esta forma concreta de desigualdad económica interesa destacar dos aspectos: por un lado, la proximidad amistosa de la élite managerialprivada con la élite político-burocrática, una interpenetración (¿complicidad?) que contribuye a sostener el andamiaje con el que los gestores desvían en su favor las rentas de situación correspondientes. Porque solo desde la política podría controlarse esta forma de saqueo organizada. Pero la política no percibe incentivos concretos para intervenir autoritariamente en ese mundo, algo que, por otro lado, le generaría dificultades sin cuento en el corto plazo.
El otro aspecto es el de la legitimación social, es decir, los valores socialmente difusos que permiten a este estrato obtener unos rendimientos tan descomunales sin mayor oposición. Las sociedades occidentales aceptan hoy sin mayor cuestionamiento (también los medios creadores de opinión son dirigidos por gestores) la idea de que los conocimientos o habilidades especiales de un individuo legitiman sin más su renta superior, y además no poseen ningún criterio sobre sus límites (¿cuántos cientos de miles de euros debe ganar un cirujano cardiovascular o un gestor habilidoso de fondos?). Se cree, con inexplicable ingenuidad, que hay un mercado que lo determina adecuadamente.
Esta aceptación acrítica de esta desigualdad concreta implica que no se percibe que el éxito individual es en gran parte el fruto de una previa organización social muy compleja, de manera que el mérito (si de tal hay que hablar) es social y no individual. De nada le valdría a Ronaldo su peculiar habilidad con la pierna si no se hubiera desarrollado la sociedad en que crece. Pero es que, además, existe una peculiar tautología en la explicación social funcionalista de la desigualdadmanagerial: las élites afirman que su alta retribución se debe al hecho de que desarrollan una actividad especialmente necesaria y apreciada, pero la única prueba de ello es el hecho de que reciben una retribución muy alta. Una circularidad argumentativa carente de corroboración externa. Y es que el darwinismo siempre fue una explicación “excesiva” en lo social, pues justifica cualquier desigualdad existente por el simple hecho de existir.
Por su parte, la exclusión económica de la parte de población que carece de empleo retribuido dignamente obedece sin duda a razones económicas conectadas a la exposición a una globalización acelerada. Quienes no pueden situarse en Occidente en un nicho particular de trabajos protegidos de la competencia mundial, ven desplomarse su retribución o su empleabilidad, que tiende a igualarse a la de sus homólogos orientales, y engrosan las filas de un estrato nuevo: la de quienes, aun trabajando, no podrán vivir. Dicho de otra forma, parece bastante cierto que las sociedades desarrolladas no pueden dar trabajo aceptable a todos sus miembros: la contradicción fundamental es que todos necesitan trabajar para vivir, pero que la sociedad no necesita del trabajo de todos para crecer.
El frío dato globalizador oculta, además, unas contradicciones de segundo orden que son tan llamativas como deliberadamente ocultadas: las que operan entre generaciones o, si se prefiere, entre el tiempo presente y el futuro. Las sociedades europeas son de hecho unos sistemas económicos depredadores del futuro, y quienes viven razonablemente bien en ellas lo hacen a costa de la exclusión de las generaciones más jóvenes. El sistema económico está organizado para sostener el estatus de los perceptores de rentas medias mediante ayudas públicas cuyo coste está diferido al futuro. De manera que la mayor parte de las generaciones jóvenes nunca vivirán como sus precedentes, pero financiarán la prosperidad actual de estos. Esta es una contradicción que ninguna ideología política de las existentes está capacitada para asumir y desarrollar, por lo que se la ignora tanto en la práctica política como en el discurso público. Por otro lado, no resulta difícil mantener engañada a la generación más joven mediante el uso de utopías críticas sobre el sistema económico en general.
La crisis económica actual y su difícil salida está emborronando ese hecho: nunca habrá ya buenos trabajos para todos porque nunca se precisará de tanto trabajo humano. Y si eso es así, la única salida social posible es romper la conexión hasta hoy ineluctable entre trabajo y supervivencia. La sociedad deberá garantizar la vida digna a todos con independencia de que trabajen o no. Algo que implica un cambio revolucionario, no tanto en la práctica económica (en donde en realidad se consumen ya hoy enormes esfuerzos fiscales para mantener trabajos no necesarios), como en las mentes. Resultará muy difícil (y tendrá consecuencias sociales probablemente insospechadas) avanzar en una desvinculación manifiesta entre trabajo y vida. El paradigma del ser humano ha sido el del homo laborans durante la mayor parte de su existencia en la tierra, y cambiar la conciencia de esa mismidad costará más que cambiar la realidad objetiva misma. Y, sin embargo, no parecen existir muchas alternativas.
José María Ruiz Soroa, es abogado.
sábado, 7 de septiembre de 2013
El político y el personaje
JAVIER ZARZALEJOS
EL CORREO 07/09/13
Obama ha embarrancado en el conflicto sirio. Su actuación resume las contradicciones de un político que solo se siente cómodo en el terreno de la retórica.
En torno a todo político relevante se construye un personaje pero rara vez ambos coinciden. Unas veces, el personaje construido a base de prejuicios y percepciones distorsionadas no hace justicia al político; otras es el político el que no está a la altura de su propio personaje. Esto último parece que le está ocurriendo a Obama: un político que se está revelando muy por debajo del personaje erigido en el altar de los héroes. Nadie negará a Obama una capacidad de movilización y de persuasión poco comunes. Tampoco, un discurso atractivo, regenerador y sugestivo. Obama vino a cumplir los deseos de recuperación de la hegemonía política del progresismo buenista y multicultural e hizo emerger en su favor una realidad torpemente ignorada por la derecha norteamericana de la era post-Bush que vio reducida su audiencia electoral a un segmento integrado mayoritariamente por hombres, blancos, adultos, de diversas denominaciones cristianas pero no católicos y estrictamente monoculturales anglófonos.
La exitosa demonización de su antecesor, George Bush, más allá de la dimensión política de éste, hizo que Obama devolviera a la izquierda urbana de Europa y Estados Unidos la arrogante convicción en su superioridad moral. Los europeos tuvieron la sensación de que por primera vez también ellos, de alguna manera, habían votado en las elecciones presidenciales y Europa celebró, con satisfacción visible aunque con lógica dudosa, que fuera elegido el presidente de los Estados Unidos al que Europa menos importaba. El fin de una era de conflictos, la reforma social interna en vez de la reconfiguración del orden internacional, la liquidación de guerras heredadas, el restablecimiento del prestigio de los Estados Unidos, el ‘poder suave’ frente al militarismo, han sido reclamos atrayentes para los ciudadanos de una potencia cansada. El problema de Obama es que es precisamente él quien ya no encaja en su propio relato. No se trata de que sea mejor o peor. La cuestión es previa. Se trata simplemente de que es humano y eso no se acepta fácilmente por quienes en las urnas y en los medios lo encumbraron en un ejercicio de mitomanía adolescente impropio de la racionalidad crítica de un sistema democrático.
Obama ha embarrancado en el conflicto sirio. Su actuación en este grave asunto viene a resumir todas las contradicciones de un político que sólo se siente cómodo en el terreno de la retórica que, sin duda, domina. Es verdad que el mundo occidental en general, y los Estados Unidos en particular, se muestran cansados y escépticos ante la perspectiva del uso de la fuerza y entienden que Afganistán, Iraq o Libia no avalan nuevas iniciativas de esta naturaleza. Pero es en esas circunstancias donde los liderazgos deben ejercer capacidad de persuasión, eficacia explicativa y definición estratégica, si es que la administración americana esta convencida de que hay que golpear al régimen de Assad.
Y el liderazgo que está exhibiendo Obama es perfectamente descriptible hasta el punto de que ahora el problema no es tanto qué le ocurre a Assad –que ya sabe que no tienen intención de derrocarle– sino en qué posición queda la presidencia de los Estados Unidos. Vote lo que vote el Congreso, Obama ha transferido su propia y estricta responsabilidad a otros, en este caso al Legislativo. Si se salva de una derrota en el Capitolio, será por el apoyo de los republicanos y después de generar un importante lío para trasladar al Congreso la responsabilidad de decidir, en una huida hacia delante y a modo de disculpa, el presidente de los Estados Unidos afirma que no es su credibilidad la que está en juego sino la de la ‘comunidad internacional’. Pero aunque no le guste, es su credibilidad la que se encuentra comprometida y no sólo porque los americanos no quieran nuevas intervenciones sino porque el propio presidente se encuentra atrapado en la retórica que tanto contribuyó a auparle hasta la Casa Blanca.
Haber clamado en su día por la legalidad internacional y ni siquiera mencionar a la ONU en estas circunstancias es un juego mas bien difícil de entender porque el hecho de que Rusia y China bloqueen el Consejo de Seguridad es todo menos una novedad. Censurar el ‘unilateralismo’ de otros y al mismo tiempo estar dispuesto a actuar con el magro acompañamiento del Gobierno islamista de Turquía y el socialista de Francia, tampoco parece convincente. Reunir pruebas que demuestran la responsabilidad del régimen de Assad en el uso de armas químicas y renunciar a su derrocamiento es otra de las preguntas sin respuesta consistente. Y si se considera que el de Assad ya no es un régimen sino uno de los bandos en una guerra civil, que el otro bando con creciente presencia de yihadistas sea el beneficiario de una acción de castigo norteamericana obliga a Obama a prever que entre los que hoy piden el castigo a Assad están muchos de los que, llegada la ocasión, recordarán escandalizados que fue Estados Unidos el que armó a Al-Qaeda en Siria, como ya ocurrió con la ayuda que se prestó a la resistencia afgana contra los soviéticos.
Pero no intervenir también tiene su precio. Las amenazas y los riesgos no desaparecen porque se quieran ignorar. Existen y nos afectan. Seguramente a Obama le gustaría que Estados Unidos fuera menos necesario de lo que es. A Europa, no digamos. Unos y otros están convencidos de que así, cultivando su ‘soft power’, viviría n más tranquilos. El problema de esta vocación de balneario es que fuera hay quienes siguen decididos a perturbar esa apacible ensoñación.
EL CORREO 07/09/13
Obama ha embarrancado en el conflicto sirio. Su actuación resume las contradicciones de un político que solo se siente cómodo en el terreno de la retórica.
En torno a todo político relevante se construye un personaje pero rara vez ambos coinciden. Unas veces, el personaje construido a base de prejuicios y percepciones distorsionadas no hace justicia al político; otras es el político el que no está a la altura de su propio personaje. Esto último parece que le está ocurriendo a Obama: un político que se está revelando muy por debajo del personaje erigido en el altar de los héroes. Nadie negará a Obama una capacidad de movilización y de persuasión poco comunes. Tampoco, un discurso atractivo, regenerador y sugestivo. Obama vino a cumplir los deseos de recuperación de la hegemonía política del progresismo buenista y multicultural e hizo emerger en su favor una realidad torpemente ignorada por la derecha norteamericana de la era post-Bush que vio reducida su audiencia electoral a un segmento integrado mayoritariamente por hombres, blancos, adultos, de diversas denominaciones cristianas pero no católicos y estrictamente monoculturales anglófonos.
La exitosa demonización de su antecesor, George Bush, más allá de la dimensión política de éste, hizo que Obama devolviera a la izquierda urbana de Europa y Estados Unidos la arrogante convicción en su superioridad moral. Los europeos tuvieron la sensación de que por primera vez también ellos, de alguna manera, habían votado en las elecciones presidenciales y Europa celebró, con satisfacción visible aunque con lógica dudosa, que fuera elegido el presidente de los Estados Unidos al que Europa menos importaba. El fin de una era de conflictos, la reforma social interna en vez de la reconfiguración del orden internacional, la liquidación de guerras heredadas, el restablecimiento del prestigio de los Estados Unidos, el ‘poder suave’ frente al militarismo, han sido reclamos atrayentes para los ciudadanos de una potencia cansada. El problema de Obama es que es precisamente él quien ya no encaja en su propio relato. No se trata de que sea mejor o peor. La cuestión es previa. Se trata simplemente de que es humano y eso no se acepta fácilmente por quienes en las urnas y en los medios lo encumbraron en un ejercicio de mitomanía adolescente impropio de la racionalidad crítica de un sistema democrático.
Obama ha embarrancado en el conflicto sirio. Su actuación en este grave asunto viene a resumir todas las contradicciones de un político que sólo se siente cómodo en el terreno de la retórica que, sin duda, domina. Es verdad que el mundo occidental en general, y los Estados Unidos en particular, se muestran cansados y escépticos ante la perspectiva del uso de la fuerza y entienden que Afganistán, Iraq o Libia no avalan nuevas iniciativas de esta naturaleza. Pero es en esas circunstancias donde los liderazgos deben ejercer capacidad de persuasión, eficacia explicativa y definición estratégica, si es que la administración americana esta convencida de que hay que golpear al régimen de Assad.
Y el liderazgo que está exhibiendo Obama es perfectamente descriptible hasta el punto de que ahora el problema no es tanto qué le ocurre a Assad –que ya sabe que no tienen intención de derrocarle– sino en qué posición queda la presidencia de los Estados Unidos. Vote lo que vote el Congreso, Obama ha transferido su propia y estricta responsabilidad a otros, en este caso al Legislativo. Si se salva de una derrota en el Capitolio, será por el apoyo de los republicanos y después de generar un importante lío para trasladar al Congreso la responsabilidad de decidir, en una huida hacia delante y a modo de disculpa, el presidente de los Estados Unidos afirma que no es su credibilidad la que está en juego sino la de la ‘comunidad internacional’. Pero aunque no le guste, es su credibilidad la que se encuentra comprometida y no sólo porque los americanos no quieran nuevas intervenciones sino porque el propio presidente se encuentra atrapado en la retórica que tanto contribuyó a auparle hasta la Casa Blanca.
Haber clamado en su día por la legalidad internacional y ni siquiera mencionar a la ONU en estas circunstancias es un juego mas bien difícil de entender porque el hecho de que Rusia y China bloqueen el Consejo de Seguridad es todo menos una novedad. Censurar el ‘unilateralismo’ de otros y al mismo tiempo estar dispuesto a actuar con el magro acompañamiento del Gobierno islamista de Turquía y el socialista de Francia, tampoco parece convincente. Reunir pruebas que demuestran la responsabilidad del régimen de Assad en el uso de armas químicas y renunciar a su derrocamiento es otra de las preguntas sin respuesta consistente. Y si se considera que el de Assad ya no es un régimen sino uno de los bandos en una guerra civil, que el otro bando con creciente presencia de yihadistas sea el beneficiario de una acción de castigo norteamericana obliga a Obama a prever que entre los que hoy piden el castigo a Assad están muchos de los que, llegada la ocasión, recordarán escandalizados que fue Estados Unidos el que armó a Al-Qaeda en Siria, como ya ocurrió con la ayuda que se prestó a la resistencia afgana contra los soviéticos.
Pero no intervenir también tiene su precio. Las amenazas y los riesgos no desaparecen porque se quieran ignorar. Existen y nos afectan. Seguramente a Obama le gustaría que Estados Unidos fuera menos necesario de lo que es. A Europa, no digamos. Unos y otros están convencidos de que así, cultivando su ‘soft power’, viviría n más tranquilos. El problema de esta vocación de balneario es que fuera hay quienes siguen decididos a perturbar esa apacible ensoñación.
jueves, 29 de agosto de 2013
Lo mejor de nosotros
José María Romera
El Correo 4/8/2013
Al oír el estrépito del tren descarrilado, los vecinos de la localidad gallega de Angrois abandonaron los preparativos de la fiesta del patrón y se lanzaron a las vías para socorrer a las víctimas. No fueron solo unos pocos valientes. Antes de que llegaran los servicios de emergencia ya estaban como un solo hombre rompiendo las ventanillas de los vagones volcados para rescatar a los supervivientes, trasladando heridos en sus brazos, cubriendo piadosamente los cadáveres con mantas y ofreciendo consuelo a los afligidos sin pensar que sus propias vidas podían estar en riesgo. En medio de aquel panorama infernal de horror y muerte, pusieron uno de esos toques de hermosura que nos redimen del pesimismo cuando el mal irrumpe en la vida de forma tan implacable. Es como si nos vinieran a decir que no todo está perdido, y que dentro de nuestro cinismo narcisista los humanos conservamos un fondo de nobleza que sale a la superficie en las situaciones extremas.
¿Qué empuja a la gente a actuar así cuando podría hacer lo contrario, es decir, huir sin pensarlo del lugar del espanto? ¿Por qué el impulso altruista se impone sobre el instinto de conservación? Dentro del abanico de las emociones positivas hay una, la llamada 'elevación', ligada a los mecanismos de supervivencia, que nos inclina a hacer el bien por la sola satisfacción de hacerlo, sin esperar recompensa alguna, primando la generosidad sobre cualquier otra actitud. Aunque la elevación puede activarse en situaciones diversas, cuando irrumpe de manera más nítida y arrolladora es en las catástrofes colectivas, donde es frecuente encontrar a personas habitualmente miedosas transformadas en samaritanos llenos de coraje. Ayudar nos eleva unos palmos sobre el suelo, y también nos eleva ser testigos de cómo otros ayudan a los demás. Por eso tendemos a construir relatos embellecidos de los acontecimientos altruistas, tanto más edificantes cuantas mayores dosis de esfuerzo, valor o grandeza carguemos en la narración de la gesta.
Hay que admitir que estas historias nos fascinan no tanto por lo que dicen de sus protagonistas sino porque indirectamente nos dejan en buen lugar a nosotros mismos, como miembros de una misma especie. Y, en particular, como seres anónimos identificados con esos otros ciudadanos de a pie que, a diferencia de los políticos, se guían por los buenos sentimientos. En el recientemente publicado 'Manual del dictador. Por qué la mala conducta es casi siempre una buena política' (Siruela, 2013) los politólogos Bruce Bueno de Mesquita y Alastair Smith han dejado cortas las impresiones de Maquiavelo acerca del poder y vienen a demostrar que las organizaciones políticas precisan de la maldad para tener éxito. Es una contribución académica al mito popular del gobernante odioso, contra el que emerge esta otra imagen del buen ciudadano capaz de comportarse con la máxima dignidad en los momentos difíciles. Si el espectáculo de la actualidad nos aturde con su continua exhibición de deformidades humanas, ¿cómo resistirse a la tentación de crear modelos opuestos sacándolos además de la vida cotidiana donde residimos la mayoría? Frente a villanos como Berlusconi o Bárcenas y monstruos como José Bretón o Ariel Castro, que muestran la parte más bellaca de la condición humana, ¿cómo no volver la mirada hacia estos seres ejemplares que nos recuerdan hasta qué punto seríamos capaces de darlo todo por los demás? Lo que ocurre es que, no contentos con valorar los hechos en su exacta dimensión ya de por sí honrosa, tendemos a magnificarlos rodeándolos de méritos añadidos. La corriente laudatoria del individuo común y corriente que de pronto alcanza la excelencia está llevando a presentar como modelos singulares de civismo y solidaridad a personas que se limitan a cumplir con deberes elementales como devolver una cartera extraviada a su dueño, sofocar las llamas de un incendio o pedir una ambulancia para el vecino accidentado. El uso indiscriminado y algo gratuito de la palabra 'héroe' ha elevado a la categoría de gesta cualquier acto de empatía espontánea. Tan necesitados debemos de estar de soplos de confianza en el ser humano que damos el mismo peso a una buena acción que a una gesta sobrehumana.
En cualquier caso, actuaciones colectivas e individuales como las del 24 de julio en Angrois animan a creer en las tesis de Pinker ('Los ángeles que llevamos dentro', Paidós, 2012) acerca del progreso moral de una humanidad que se aleja de la violencia y, con todos sus altibajos en el trayecto, va acercándose a la bondad. Que no es poca cosa. En otras catástrofes -sin ir más lejos, y en el mismo orden de desgracias, el accidente ferroviario en Brétigny diez días antes- hubo quienes, en vez de dejarse llevar por el impulso de ayuda, optaron por el pillaje. Ellos sí que no podrán decir como los héroes o simples buenas gentes de Angrois: «Hicimos lo que teníamos que hacer».
LA CITA Henry-Lotás Mencken «El altruismo descansa en la evidencia de que es muy engorroso tener gente desgraciada al lado de uno»
El Correo 4/8/2013
Al oír el estrépito del tren descarrilado, los vecinos de la localidad gallega de Angrois abandonaron los preparativos de la fiesta del patrón y se lanzaron a las vías para socorrer a las víctimas. No fueron solo unos pocos valientes. Antes de que llegaran los servicios de emergencia ya estaban como un solo hombre rompiendo las ventanillas de los vagones volcados para rescatar a los supervivientes, trasladando heridos en sus brazos, cubriendo piadosamente los cadáveres con mantas y ofreciendo consuelo a los afligidos sin pensar que sus propias vidas podían estar en riesgo. En medio de aquel panorama infernal de horror y muerte, pusieron uno de esos toques de hermosura que nos redimen del pesimismo cuando el mal irrumpe en la vida de forma tan implacable. Es como si nos vinieran a decir que no todo está perdido, y que dentro de nuestro cinismo narcisista los humanos conservamos un fondo de nobleza que sale a la superficie en las situaciones extremas.
¿Qué empuja a la gente a actuar así cuando podría hacer lo contrario, es decir, huir sin pensarlo del lugar del espanto? ¿Por qué el impulso altruista se impone sobre el instinto de conservación? Dentro del abanico de las emociones positivas hay una, la llamada 'elevación', ligada a los mecanismos de supervivencia, que nos inclina a hacer el bien por la sola satisfacción de hacerlo, sin esperar recompensa alguna, primando la generosidad sobre cualquier otra actitud. Aunque la elevación puede activarse en situaciones diversas, cuando irrumpe de manera más nítida y arrolladora es en las catástrofes colectivas, donde es frecuente encontrar a personas habitualmente miedosas transformadas en samaritanos llenos de coraje. Ayudar nos eleva unos palmos sobre el suelo, y también nos eleva ser testigos de cómo otros ayudan a los demás. Por eso tendemos a construir relatos embellecidos de los acontecimientos altruistas, tanto más edificantes cuantas mayores dosis de esfuerzo, valor o grandeza carguemos en la narración de la gesta.
Hay que admitir que estas historias nos fascinan no tanto por lo que dicen de sus protagonistas sino porque indirectamente nos dejan en buen lugar a nosotros mismos, como miembros de una misma especie. Y, en particular, como seres anónimos identificados con esos otros ciudadanos de a pie que, a diferencia de los políticos, se guían por los buenos sentimientos. En el recientemente publicado 'Manual del dictador. Por qué la mala conducta es casi siempre una buena política' (Siruela, 2013) los politólogos Bruce Bueno de Mesquita y Alastair Smith han dejado cortas las impresiones de Maquiavelo acerca del poder y vienen a demostrar que las organizaciones políticas precisan de la maldad para tener éxito. Es una contribución académica al mito popular del gobernante odioso, contra el que emerge esta otra imagen del buen ciudadano capaz de comportarse con la máxima dignidad en los momentos difíciles. Si el espectáculo de la actualidad nos aturde con su continua exhibición de deformidades humanas, ¿cómo resistirse a la tentación de crear modelos opuestos sacándolos además de la vida cotidiana donde residimos la mayoría? Frente a villanos como Berlusconi o Bárcenas y monstruos como José Bretón o Ariel Castro, que muestran la parte más bellaca de la condición humana, ¿cómo no volver la mirada hacia estos seres ejemplares que nos recuerdan hasta qué punto seríamos capaces de darlo todo por los demás? Lo que ocurre es que, no contentos con valorar los hechos en su exacta dimensión ya de por sí honrosa, tendemos a magnificarlos rodeándolos de méritos añadidos. La corriente laudatoria del individuo común y corriente que de pronto alcanza la excelencia está llevando a presentar como modelos singulares de civismo y solidaridad a personas que se limitan a cumplir con deberes elementales como devolver una cartera extraviada a su dueño, sofocar las llamas de un incendio o pedir una ambulancia para el vecino accidentado. El uso indiscriminado y algo gratuito de la palabra 'héroe' ha elevado a la categoría de gesta cualquier acto de empatía espontánea. Tan necesitados debemos de estar de soplos de confianza en el ser humano que damos el mismo peso a una buena acción que a una gesta sobrehumana.
En cualquier caso, actuaciones colectivas e individuales como las del 24 de julio en Angrois animan a creer en las tesis de Pinker ('Los ángeles que llevamos dentro', Paidós, 2012) acerca del progreso moral de una humanidad que se aleja de la violencia y, con todos sus altibajos en el trayecto, va acercándose a la bondad. Que no es poca cosa. En otras catástrofes -sin ir más lejos, y en el mismo orden de desgracias, el accidente ferroviario en Brétigny diez días antes- hubo quienes, en vez de dejarse llevar por el impulso de ayuda, optaron por el pillaje. Ellos sí que no podrán decir como los héroes o simples buenas gentes de Angrois: «Hicimos lo que teníamos que hacer».
LA CITA Henry-Lotás Mencken «El altruismo descansa en la evidencia de que es muy engorroso tener gente desgraciada al lado de uno»
miércoles, 21 de agosto de 2013
La mala conciencia
ANDONI UNZALU GARAIGORDOBIL
EL CORREO 21/08/13
El sábado pasado la pregonera de la Aste Nagusia de Bilbao espetó desde el balcón: «Estoy harta. ¡Basta ya!». Una alusión que todo el mundo entendió (y muchos de los que estaban en la plaza aplaudieron). El delegado del Gobierno había intentado politizar las fiestas y eso no se podía consentir.
Y lo decía sin inmutarse desde el balcón. Sólo tenía que mirar hacia abajo. Y sí, los que siempre politizan las fiestas, los vampiros que quieren seguir chupando la sangre ajena, estaban allí con sus gritos y pancartas. Hace falta mucho tiempo, muchos miedos pasados, una enajenación colectiva de la conciencia para que una ceguera tan rotunda se instale en muchos de nuestros ciudadanos.
Y me acuerdo de la frase de Burke: «Para que triunfe el mal, sólo es necesario que los buenos no hagan nada». Si cada vez que quieren algo nos asustamos todos y nos ponemos como locos buscando una salida que les guste (que es exactamente lo que ha pasado en Bilbao), no vamos a terminar nunca con esta historia
Y en tantos años de dejación de la conciencia y miedo hemos creado un argumentario elemental para justificar nuestra propia cobardía. El que más me gusta es el de que «no es una política inteligente». Bueno, ¿y lo inteligente qué sería?
El lehendakari Patxi López dice a menudo que en Euskadi ha habido personas que mataban al que pensaba diferente, personas y grupos que les daban amparo y personas que cerraron los ojos de la conciencia para no ver lo que pasaba. Y tiene razón. En Euskadi ha habido mucha gente que decidió que mejor dejarlo pasar y no crearse problemas.
Durante demasiado tiempo, ETA y los grupos que la han apoyado han extendido un terror oculto. No sólo el miedo a un atentado, están también los comercios sojuzgados por la violencia al por menor ejercida por los militantes que se creían con el amparo de la ‘organización’. Pero ese miedo ha colonizado de forma especial, con lenguaje posmoderno y de pseudo izquierdas, a los grupos culturales y deportivos. Cuando mayoritariamente la sociedad vasca ha dimitido, sólo una minoría resuelta y, sobre todo, el derecho es lo que nos ha salvado.
A mí me duele en el alma tener que reconocer que fue un señor pequeño de bigote, con tics autoritarios, el que mandó parar, aunque es verdad que Zapatero tuvo los reflejos de sumarse. Y los lectores se acordarán de las cosas que se decían. Tampoco entonces «era inteligente ilegalizar Batasuna».
Y, sin embargo, cuando todo se oculta, cuando los responsables han dimitido, sólo la aplicación de la ley tiene el efecto pedagógico de volver a reivindicar los valores democráticos en la sociedad. Cuando actúa la justicia es consecuencia de un fracaso social y político. Lo fue entonces y lo es ahora. El delegado del Gobierno no debería tener que actuar.
Lo de la chupinera no debería haber pasado nunca, ni lo de los carteles, ni las manifestaciones que se incrustan en las fiestas, en el Azoka de Durango y un largo, etc. Debería haber sido la propia sociedad vasca la que debería haber impedido todo eso. Pero no, no ha pasado. Y ése es el problema que seguimos teniendo en Euskadi. No que un delegado que se cree un Quijote moderno ande todos los días yendo a los tribunales.
Cuando en una sociedad ha habido grupos significativos que han apoyado el terrorismo, grupos muy numerosos que han preferido no ver; cuando, por fin, el terrorismo ha sido derrotado la pregunta es: ¿y, ahora, qué hacemos? Nuestro problema no es el delegado, nuestro problema es qué hacer con nuestro pasado. Ahora ya no se puede utilizar como coartada el miedo, porque el terrorismo no tiene poder para seguir amenazando.
El miedo que tenemos es la desazón de cada uno por la mala conciencia del pasado. Es más sencillo dejar pasar el tiempo, esperar de nuevo que la fiera se vaya calmando y que todos nos olvidemos de lo que pasó. Pero la bestia se niega no ya a renegar de su pasado, sino que sigue, con arrogancia, reivindicándolo.
Y eso nos pone a la sociedad vasca en un nuevo dilema, porque el silencio nuevo, un silencio que busca el olvido discreto, no va a ser posible; los de Batasuna no lo están permitiendo.
Para exorcizar este pasado colectivo un mínimo de ‘lustratio’ es necesaria. No se trata de pedir que organicemos procesiones de penitentes flagelándose. Pero algo sí tendremos que hacer (por cierto, todos los que critican la Transición española por no haber hecho ‘lustratio’, por no haber metido en la cárcel unos miles de franquistas y expulsado unos miles más de funcionarios, son los que ahora con más ardor defienden el olvido en la sociedad vasca, justicia transicional lo llaman).
Y mientras no seamos capaces de construir una frontera ética frente a los que siguen reivindicando el pasado, no vamos a poder pagar la penitencia mínima de nuestras culpas.
Me acuerdo de que en los primeros noventa, más de una vez, cuando algún general de la dictadura argentina entraba en un restaurante, todos los comensales se levantaban y se iban. Hasta que no llegue ese día aquí, hasta que, cuando invadan un espacio compartido imponiendo su pasado, no seamos capaces de levantarnos y dejarles solos en su miseria, hasta entonces la mala conciencia de nuestro pasado seguirá impidiendo que tengamos libertad, y seguiremos pagando con vergüenza oculta nuestros miedos.
Y el impedir que la chupinera lanzara con arrogancia su chupín, no ha sido una cuestión política, ni judicial, era ante todo una cuestión de decencia.
EL CORREO 21/08/13
El sábado pasado la pregonera de la Aste Nagusia de Bilbao espetó desde el balcón: «Estoy harta. ¡Basta ya!». Una alusión que todo el mundo entendió (y muchos de los que estaban en la plaza aplaudieron). El delegado del Gobierno había intentado politizar las fiestas y eso no se podía consentir.
Y lo decía sin inmutarse desde el balcón. Sólo tenía que mirar hacia abajo. Y sí, los que siempre politizan las fiestas, los vampiros que quieren seguir chupando la sangre ajena, estaban allí con sus gritos y pancartas. Hace falta mucho tiempo, muchos miedos pasados, una enajenación colectiva de la conciencia para que una ceguera tan rotunda se instale en muchos de nuestros ciudadanos.
Y me acuerdo de la frase de Burke: «Para que triunfe el mal, sólo es necesario que los buenos no hagan nada». Si cada vez que quieren algo nos asustamos todos y nos ponemos como locos buscando una salida que les guste (que es exactamente lo que ha pasado en Bilbao), no vamos a terminar nunca con esta historia
Y en tantos años de dejación de la conciencia y miedo hemos creado un argumentario elemental para justificar nuestra propia cobardía. El que más me gusta es el de que «no es una política inteligente». Bueno, ¿y lo inteligente qué sería?
El lehendakari Patxi López dice a menudo que en Euskadi ha habido personas que mataban al que pensaba diferente, personas y grupos que les daban amparo y personas que cerraron los ojos de la conciencia para no ver lo que pasaba. Y tiene razón. En Euskadi ha habido mucha gente que decidió que mejor dejarlo pasar y no crearse problemas.
Durante demasiado tiempo, ETA y los grupos que la han apoyado han extendido un terror oculto. No sólo el miedo a un atentado, están también los comercios sojuzgados por la violencia al por menor ejercida por los militantes que se creían con el amparo de la ‘organización’. Pero ese miedo ha colonizado de forma especial, con lenguaje posmoderno y de pseudo izquierdas, a los grupos culturales y deportivos. Cuando mayoritariamente la sociedad vasca ha dimitido, sólo una minoría resuelta y, sobre todo, el derecho es lo que nos ha salvado.
A mí me duele en el alma tener que reconocer que fue un señor pequeño de bigote, con tics autoritarios, el que mandó parar, aunque es verdad que Zapatero tuvo los reflejos de sumarse. Y los lectores se acordarán de las cosas que se decían. Tampoco entonces «era inteligente ilegalizar Batasuna».
Y, sin embargo, cuando todo se oculta, cuando los responsables han dimitido, sólo la aplicación de la ley tiene el efecto pedagógico de volver a reivindicar los valores democráticos en la sociedad. Cuando actúa la justicia es consecuencia de un fracaso social y político. Lo fue entonces y lo es ahora. El delegado del Gobierno no debería tener que actuar.
Lo de la chupinera no debería haber pasado nunca, ni lo de los carteles, ni las manifestaciones que se incrustan en las fiestas, en el Azoka de Durango y un largo, etc. Debería haber sido la propia sociedad vasca la que debería haber impedido todo eso. Pero no, no ha pasado. Y ése es el problema que seguimos teniendo en Euskadi. No que un delegado que se cree un Quijote moderno ande todos los días yendo a los tribunales.
Cuando en una sociedad ha habido grupos significativos que han apoyado el terrorismo, grupos muy numerosos que han preferido no ver; cuando, por fin, el terrorismo ha sido derrotado la pregunta es: ¿y, ahora, qué hacemos? Nuestro problema no es el delegado, nuestro problema es qué hacer con nuestro pasado. Ahora ya no se puede utilizar como coartada el miedo, porque el terrorismo no tiene poder para seguir amenazando.
El miedo que tenemos es la desazón de cada uno por la mala conciencia del pasado. Es más sencillo dejar pasar el tiempo, esperar de nuevo que la fiera se vaya calmando y que todos nos olvidemos de lo que pasó. Pero la bestia se niega no ya a renegar de su pasado, sino que sigue, con arrogancia, reivindicándolo.
Y eso nos pone a la sociedad vasca en un nuevo dilema, porque el silencio nuevo, un silencio que busca el olvido discreto, no va a ser posible; los de Batasuna no lo están permitiendo.
Para exorcizar este pasado colectivo un mínimo de ‘lustratio’ es necesaria. No se trata de pedir que organicemos procesiones de penitentes flagelándose. Pero algo sí tendremos que hacer (por cierto, todos los que critican la Transición española por no haber hecho ‘lustratio’, por no haber metido en la cárcel unos miles de franquistas y expulsado unos miles más de funcionarios, son los que ahora con más ardor defienden el olvido en la sociedad vasca, justicia transicional lo llaman).
Y mientras no seamos capaces de construir una frontera ética frente a los que siguen reivindicando el pasado, no vamos a poder pagar la penitencia mínima de nuestras culpas.
Me acuerdo de que en los primeros noventa, más de una vez, cuando algún general de la dictadura argentina entraba en un restaurante, todos los comensales se levantaban y se iban. Hasta que no llegue ese día aquí, hasta que, cuando invadan un espacio compartido imponiendo su pasado, no seamos capaces de levantarnos y dejarles solos en su miseria, hasta entonces la mala conciencia de nuestro pasado seguirá impidiendo que tengamos libertad, y seguiremos pagando con vergüenza oculta nuestros miedos.
Y el impedir que la chupinera lanzara con arrogancia su chupín, no ha sido una cuestión política, ni judicial, era ante todo una cuestión de decencia.
jueves, 15 de agosto de 2013
Metafísica de la elección
MANFRED NOLTE
El Correo 15/8/2013
Todo individuo aspira al bien de forma inquebrantable, de tal manera que se aloja en su propia genética inconsciente la incapacidad de aceptar cualquier forma de mal para sí mismo. Hasta el desventurado suicida que se quita la vida, abrumado por un cúmulo de contrariedades, no busca en la muerte sino el bien que le alivie de los conflictos que lo inmovilizan hasta el limite y que en su desatino juzga irremediables. Esta búsqueda del bien se traslada en la práctica a Ios fines a los que orienta su conducta. Al ordenarse hacia estos fines múltiples, plurales y en ocasiones contradictorios, el individuo busca acallar ese impulso innato alineado con sus intereses. Este trazo íntimo y primario de egoísmo está grabado a fuego en el instinto de supervivencia de los mortales.
Sucede que los limitados medios disponibles para lograr la satisfacción de los fines perseguidos no permiten al ser humano alcanzar todo cuanto desea. El contentamiento de todas las necesidades sentidas resulta sencillamente imposible. Por ello, en su proceder diario, los individuos se ven obligados a elegir entre aquellos medios y fines que se les presentan, de tal forma que el resultado de su decisión sea el mejor posible, es decir, el más congruente para encarar sus necesidades con los restringidos recursos a su alcance. Esta jerarquización de fines y la selección de los medios correspondientes constituye el objeto especifico de la actividad económica.
Lo anterior nos lleva de su mano al 'homo oeconomicus', un concepto injustamente criticado por diversos sectores de la academia sobre todo por razones morales, pero también por otras de índole lógica e incluso empírica. El 'hombre económico' es una representación teórica atribuida a Wilfredo Pareto según la cual el individuo basa sus decisiones en su propia función de utilidad personal, comportándose de forma racional ante los estímulos económicos que se le presentan, procesando adecuadamente la información de la que dispone y actuando en consecuencia.Con menor formalismo pero mayor expresividad aludía Adam Smith a la motivación última del individuo, en este caso del comerciante: «No es la benevolencia del carnicero, del cervecero o del panadero la que nos procura el alimento, sino la consideración de su propio interés. No invocamos sus sentimientos humanitarios sino su egoísmo. Ni les hablamos de nuestras necesidades, sino de sus ventajas». Quienes descalifican este planteamiento pasan por alto que los atributos de ese egoísmo complejo y superviviente entroncan de forma natural con las últimas raíces aludidas de su condición humana, de las que por mucho que desee nunca logrará despojarse. Volviendo al comienzo, el profesor Lionell Robbins, pone marco a la actividad económica cuando la describe como «aquella actividad humana que expresa una relación entre fines jerarquizados y medios escasos susceptibles de usos alternativos». Esta definición sienta las bases de la comprensión no solo del hecho sino también de la dinámica económica. Ampliando el razonamiento cabe sintetizar que la actividad económica surge cuando se dan simultáneamente cuatro condiciones. Una serie de fines deseados por el individuo. Que estos fines admitan una jerarquización. Que los medios sean escasos. Y que no haya destino concreto de un medio para un solo fin, sino que por el contrario, los medios sean susceptibles de múltiples usos y sea el sujeto humano el que deba indicar cuál es el uso concreto más conveniente en cada momento, es decir, el individuo ha de elegir el uso alternativo a que va a dedicar el bien.
De los cuatro requisitos, es este último el que otorga una dimensión trascendente o metafísica -aquello que Kant calificó de «necesidad inevitable»- al quehacer económico. La posibilidad de utilizar los medios escasos para destinos múltiples y alternativos pone en juego la libertad de decisión, la persecución del bien y el trazado de la propia carrera. Porque al elegir una acción con unos medios concretos y unos fines específicos abandona simultáneamente todas las demás acciones posibles.
Tomar decisiones es tan complejo como necesario. De ello se deriva la noción del coste inherente a su ejercicio. Un coste que se mide no en sí mismo o en el precio en que quepa evaluarlo sino en algo mucho más esencial que anida en el corazón de la conducta humana. El coste de lo que emprende en términos de todas las alternativas a las que renuncia, el costo en el que se incurre al tomar una decisión y no otra, aquello que -como seña, Mankiw- «sacrificamos para conseguir una cosa», es lo que el economista austriaco Friedrich Von Wieser llama 'costo de oportunidad'. El coste de oportunidad representa el valor de la mejor opción no realizada, o bien el coste de la opción que más valor hayamos dado de las que hemos renunciado. Tomar un camino significa que se renuncia al beneficio que ofrece el camino descartado.
Pero, ¿es cierto que el ejercicio libre de cualquier elección es siempre una decisión económica? Sin la menor duda. Y al ejercitarla en cualquier ámbito afirma sus designios en base a los costos sacrificados. Al elegir y renunciar, el hombre traza su misión. Detrás de la incontestable complejidad de la vida humana y de la existencia de necesidades diversas, la urgencia de establecer una coordinación entre ellas, la necesidad de soportarlas todas, y la obligatoriedad de establecer primacías, hacen del acto de elegir y descartar un magma que irradia al hombre todo y que lo catapulta a su senda inexorable. Queda patente que nada es igual a otra cosa ni tiene su misma importancia. «Estar en forma -explicaba Ortega- es que no nos de lo mismo una cosa que otra». El hombre advierte en todo momento que está obligado a elegir, tiene que descubrir cual es su auténtica necesidad, requiere acertar consigo mismo y resolverse a sus opciones. De ahí que la elección humana, siempre de espíritu económico, haga que solo el hombre -más allá de la satisfacción de sus necesidades- se granjee el rango de ser titular y acreedor de un destino, o sea, de su propio destino.
El Correo 15/8/2013
Todo individuo aspira al bien de forma inquebrantable, de tal manera que se aloja en su propia genética inconsciente la incapacidad de aceptar cualquier forma de mal para sí mismo. Hasta el desventurado suicida que se quita la vida, abrumado por un cúmulo de contrariedades, no busca en la muerte sino el bien que le alivie de los conflictos que lo inmovilizan hasta el limite y que en su desatino juzga irremediables. Esta búsqueda del bien se traslada en la práctica a Ios fines a los que orienta su conducta. Al ordenarse hacia estos fines múltiples, plurales y en ocasiones contradictorios, el individuo busca acallar ese impulso innato alineado con sus intereses. Este trazo íntimo y primario de egoísmo está grabado a fuego en el instinto de supervivencia de los mortales.
Sucede que los limitados medios disponibles para lograr la satisfacción de los fines perseguidos no permiten al ser humano alcanzar todo cuanto desea. El contentamiento de todas las necesidades sentidas resulta sencillamente imposible. Por ello, en su proceder diario, los individuos se ven obligados a elegir entre aquellos medios y fines que se les presentan, de tal forma que el resultado de su decisión sea el mejor posible, es decir, el más congruente para encarar sus necesidades con los restringidos recursos a su alcance. Esta jerarquización de fines y la selección de los medios correspondientes constituye el objeto especifico de la actividad económica.
Lo anterior nos lleva de su mano al 'homo oeconomicus', un concepto injustamente criticado por diversos sectores de la academia sobre todo por razones morales, pero también por otras de índole lógica e incluso empírica. El 'hombre económico' es una representación teórica atribuida a Wilfredo Pareto según la cual el individuo basa sus decisiones en su propia función de utilidad personal, comportándose de forma racional ante los estímulos económicos que se le presentan, procesando adecuadamente la información de la que dispone y actuando en consecuencia.Con menor formalismo pero mayor expresividad aludía Adam Smith a la motivación última del individuo, en este caso del comerciante: «No es la benevolencia del carnicero, del cervecero o del panadero la que nos procura el alimento, sino la consideración de su propio interés. No invocamos sus sentimientos humanitarios sino su egoísmo. Ni les hablamos de nuestras necesidades, sino de sus ventajas». Quienes descalifican este planteamiento pasan por alto que los atributos de ese egoísmo complejo y superviviente entroncan de forma natural con las últimas raíces aludidas de su condición humana, de las que por mucho que desee nunca logrará despojarse. Volviendo al comienzo, el profesor Lionell Robbins, pone marco a la actividad económica cuando la describe como «aquella actividad humana que expresa una relación entre fines jerarquizados y medios escasos susceptibles de usos alternativos». Esta definición sienta las bases de la comprensión no solo del hecho sino también de la dinámica económica. Ampliando el razonamiento cabe sintetizar que la actividad económica surge cuando se dan simultáneamente cuatro condiciones. Una serie de fines deseados por el individuo. Que estos fines admitan una jerarquización. Que los medios sean escasos. Y que no haya destino concreto de un medio para un solo fin, sino que por el contrario, los medios sean susceptibles de múltiples usos y sea el sujeto humano el que deba indicar cuál es el uso concreto más conveniente en cada momento, es decir, el individuo ha de elegir el uso alternativo a que va a dedicar el bien.
De los cuatro requisitos, es este último el que otorga una dimensión trascendente o metafísica -aquello que Kant calificó de «necesidad inevitable»- al quehacer económico. La posibilidad de utilizar los medios escasos para destinos múltiples y alternativos pone en juego la libertad de decisión, la persecución del bien y el trazado de la propia carrera. Porque al elegir una acción con unos medios concretos y unos fines específicos abandona simultáneamente todas las demás acciones posibles.
Tomar decisiones es tan complejo como necesario. De ello se deriva la noción del coste inherente a su ejercicio. Un coste que se mide no en sí mismo o en el precio en que quepa evaluarlo sino en algo mucho más esencial que anida en el corazón de la conducta humana. El coste de lo que emprende en términos de todas las alternativas a las que renuncia, el costo en el que se incurre al tomar una decisión y no otra, aquello que -como seña, Mankiw- «sacrificamos para conseguir una cosa», es lo que el economista austriaco Friedrich Von Wieser llama 'costo de oportunidad'. El coste de oportunidad representa el valor de la mejor opción no realizada, o bien el coste de la opción que más valor hayamos dado de las que hemos renunciado. Tomar un camino significa que se renuncia al beneficio que ofrece el camino descartado.
Pero, ¿es cierto que el ejercicio libre de cualquier elección es siempre una decisión económica? Sin la menor duda. Y al ejercitarla en cualquier ámbito afirma sus designios en base a los costos sacrificados. Al elegir y renunciar, el hombre traza su misión. Detrás de la incontestable complejidad de la vida humana y de la existencia de necesidades diversas, la urgencia de establecer una coordinación entre ellas, la necesidad de soportarlas todas, y la obligatoriedad de establecer primacías, hacen del acto de elegir y descartar un magma que irradia al hombre todo y que lo catapulta a su senda inexorable. Queda patente que nada es igual a otra cosa ni tiene su misma importancia. «Estar en forma -explicaba Ortega- es que no nos de lo mismo una cosa que otra». El hombre advierte en todo momento que está obligado a elegir, tiene que descubrir cual es su auténtica necesidad, requiere acertar consigo mismo y resolverse a sus opciones. De ahí que la elección humana, siempre de espíritu económico, haga que solo el hombre -más allá de la satisfacción de sus necesidades- se granjee el rango de ser titular y acreedor de un destino, o sea, de su propio destino.
domingo, 11 de agosto de 2013
Espejos del alma
José María Romera
El Correo 11/8/2013
Cuando se supone que tenemos a nuestro alcance más herramientas que nunca para conocer a los demás sin dejarnos llevar por las impresiones o los prejuicios, más crédito damos a la apariencia de quienes se nos cruzan en el camino. Con razón o sin ella, el rostro nos etiqueta, y su sentencia puede llegar a imponerse sobre las evaluaciones matizadas que derivan de nuestra conducta. Se ha podido comprobar que los profesores están predispuestos a considerar mejores estudiantes a los alumnos de aspecto más agradable. El cine nos sigue presentando al villano con facciones patibularias y a los héroes como dechados de belleza. Y de vez en cuando la actualidad ofrece muestras de un renacido lombrosianismo, como el de la testigo que en el juicio al parricida Bretón declaraba que «tenía cara de psicópata», o los de quienes creían ver el rostro del diablo en las fotos del siniestro 'monje shaolín' bilbaíno.
Fiarse de las apariencias, sean estas las 'pintas' en el vestir, los ademanes o los rasgos faciales, es uno de los medios que utiliza nuestro cerebro para situarse en el mundo y reaccionar a sus estímulos con los suficientes reflejos como para no llevarse sorpresas desagradables. Pero habría que plantearse si, cumplida esta primera función, no es conveniente revisar esas impresiones. «Imago animi vultus, et indices oculi», dijo Cicerón, a quien el adagio traduce como «la cara es el espejo del alma», olvidándose de la segunda proposición: «Y los ojos, sus intérpretes». Es decir, no deducimos, no obtenemos una información fiable, sino que simplemente interpretamos lo que la cara nos transmite.
El criterio de Daniel Kahneman (Pensar rápido, pensar despacio', Debate, 2013) nos pone sobre la pista: las impresiones inmediatas corresponden a mecanismos cerebrales intuitivos, de tipo I, a través de los cuales obtenemos respuestas ágiles aun a riesgo de que sean erróneas. Por eso es necesario el concurso del pensamiento de tipo II, racional y reflexivo, que maneja informaciones más completas y que nos garantiza una mayor grado de acierto en nuestra observación. Lo lógico sería pensar que el cerebro del tipo I se retira de la escena cuando, resuelta la urgencia, hay tiempo para sopesar las cosas poniéndolas en manos del fiable tipo II. Pues resulta que no siempre es así. Miles de años de lucha por la supervivencia se conjuran para mantenernos sujetos a las caras y a las señales corporales y hacernos seguir practicando esa fisiognómica natural que nos conduce a leer en ellas el carácter de los otros con la misma credulidad que el quiromante lee el futuro en las rayas de las manos.
Como recuerda Belén Altuna en 'Una historia moral del rostro' (Pretextos, 2010), «nuestra habilidad para hacer juicios y predicciones de actuación de más largo aliento basándonos en los rasgos faciales y en la forma de mirar de la persona que tenemos enfrente, es fruto de una tendencia instintiva universal, de clara utilidad evolutiva». Podrá replicarse que el tiempo hace cambiar las cosas, y que a medida que tratamos con una persona descubrimos en ella cualidades o defectos que desmienten la primera impresión basada en su aspecto. Con ser cierto, también está comprobado lo contrario. Es decir, que cuando la imagen visual repentina nos ha provocado sensaciones de agrado o desagrado, las sucesivas informaciones que vamos acumulando para ampliar la precaria información inicial son elegidas por nosotros de modo que tiendan a reforzar aquella.
Es lo que la psicología denomina el «sesgo de confirmación», en virtud del cual la mente escoge solo los datos que redundan en el esquema formado con anterioridad. Así que, donde se esperaría una intervención equilibrada del cerebro del tipo II, suele entrometerse de forma tramposa el del tipo I para afianzar la creencia de partida. Dado que el sistema intuitivo de la especie está diseñado para detectar amenazas y para percibir señales placenteras, donde el sesgo de confirmación actúa de forma más obstinada es en aquellas imágenes humanas que nos provocan rechazo o nos resultan fascinantes, lo que tal vez explique la creciente tendencia a la satanización del adversario político y a la idealización -mediante el 'efecto halo'- del ídolo deportivo o artístico.
¿Hasta qué punto somos responsables de nuestra cara, como decía Orwell de los mayores de cincuenta años (o Lincoln de los que ya han cumplido los treinta, según Borges)? La palabra 'cosmética' ('arte de aplicar productos al embellecimiento del cuerpo') viene de 'cosmos', es decir: orden. Mientras los Menos agraciados tratan de poner orden en el caos de su rostro, condenado a ser leído de forma sesgada, otros tienen la fortuna de mostrar una apariencia canónica que todavía surte efecto a los ojos de los otros. Así ha ocurrido siempre, y así parece que seguirá ocurriendo mientras el mundo sea mundo.
El Correo 11/8/2013
Cuando se supone que tenemos a nuestro alcance más herramientas que nunca para conocer a los demás sin dejarnos llevar por las impresiones o los prejuicios, más crédito damos a la apariencia de quienes se nos cruzan en el camino. Con razón o sin ella, el rostro nos etiqueta, y su sentencia puede llegar a imponerse sobre las evaluaciones matizadas que derivan de nuestra conducta. Se ha podido comprobar que los profesores están predispuestos a considerar mejores estudiantes a los alumnos de aspecto más agradable. El cine nos sigue presentando al villano con facciones patibularias y a los héroes como dechados de belleza. Y de vez en cuando la actualidad ofrece muestras de un renacido lombrosianismo, como el de la testigo que en el juicio al parricida Bretón declaraba que «tenía cara de psicópata», o los de quienes creían ver el rostro del diablo en las fotos del siniestro 'monje shaolín' bilbaíno.
Fiarse de las apariencias, sean estas las 'pintas' en el vestir, los ademanes o los rasgos faciales, es uno de los medios que utiliza nuestro cerebro para situarse en el mundo y reaccionar a sus estímulos con los suficientes reflejos como para no llevarse sorpresas desagradables. Pero habría que plantearse si, cumplida esta primera función, no es conveniente revisar esas impresiones. «Imago animi vultus, et indices oculi», dijo Cicerón, a quien el adagio traduce como «la cara es el espejo del alma», olvidándose de la segunda proposición: «Y los ojos, sus intérpretes». Es decir, no deducimos, no obtenemos una información fiable, sino que simplemente interpretamos lo que la cara nos transmite.
El criterio de Daniel Kahneman (Pensar rápido, pensar despacio', Debate, 2013) nos pone sobre la pista: las impresiones inmediatas corresponden a mecanismos cerebrales intuitivos, de tipo I, a través de los cuales obtenemos respuestas ágiles aun a riesgo de que sean erróneas. Por eso es necesario el concurso del pensamiento de tipo II, racional y reflexivo, que maneja informaciones más completas y que nos garantiza una mayor grado de acierto en nuestra observación. Lo lógico sería pensar que el cerebro del tipo I se retira de la escena cuando, resuelta la urgencia, hay tiempo para sopesar las cosas poniéndolas en manos del fiable tipo II. Pues resulta que no siempre es así. Miles de años de lucha por la supervivencia se conjuran para mantenernos sujetos a las caras y a las señales corporales y hacernos seguir practicando esa fisiognómica natural que nos conduce a leer en ellas el carácter de los otros con la misma credulidad que el quiromante lee el futuro en las rayas de las manos.
Como recuerda Belén Altuna en 'Una historia moral del rostro' (Pretextos, 2010), «nuestra habilidad para hacer juicios y predicciones de actuación de más largo aliento basándonos en los rasgos faciales y en la forma de mirar de la persona que tenemos enfrente, es fruto de una tendencia instintiva universal, de clara utilidad evolutiva». Podrá replicarse que el tiempo hace cambiar las cosas, y que a medida que tratamos con una persona descubrimos en ella cualidades o defectos que desmienten la primera impresión basada en su aspecto. Con ser cierto, también está comprobado lo contrario. Es decir, que cuando la imagen visual repentina nos ha provocado sensaciones de agrado o desagrado, las sucesivas informaciones que vamos acumulando para ampliar la precaria información inicial son elegidas por nosotros de modo que tiendan a reforzar aquella.
Es lo que la psicología denomina el «sesgo de confirmación», en virtud del cual la mente escoge solo los datos que redundan en el esquema formado con anterioridad. Así que, donde se esperaría una intervención equilibrada del cerebro del tipo II, suele entrometerse de forma tramposa el del tipo I para afianzar la creencia de partida. Dado que el sistema intuitivo de la especie está diseñado para detectar amenazas y para percibir señales placenteras, donde el sesgo de confirmación actúa de forma más obstinada es en aquellas imágenes humanas que nos provocan rechazo o nos resultan fascinantes, lo que tal vez explique la creciente tendencia a la satanización del adversario político y a la idealización -mediante el 'efecto halo'- del ídolo deportivo o artístico.
¿Hasta qué punto somos responsables de nuestra cara, como decía Orwell de los mayores de cincuenta años (o Lincoln de los que ya han cumplido los treinta, según Borges)? La palabra 'cosmética' ('arte de aplicar productos al embellecimiento del cuerpo') viene de 'cosmos', es decir: orden. Mientras los Menos agraciados tratan de poner orden en el caos de su rostro, condenado a ser leído de forma sesgada, otros tienen la fortuna de mostrar una apariencia canónica que todavía surte efecto a los ojos de los otros. Así ha ocurrido siempre, y así parece que seguirá ocurriendo mientras el mundo sea mundo.
sábado, 10 de agosto de 2013
La City sigue pescando en Gibraltar
FERNANDO PESCADOR
El Correo 10/8/2013
Hace ya bastantes años, durante uno de esos episodios periódicos en los que Gibraltar calienta los ánimos en Madrid y Londres, le pregunté a un ministro español de Exteriores, con el que mantenía una relación de confianza, si el Reino Unido quería sinceramente acabar con el problema de Gibraltar. «¡Qué va! - me contestó-. Van a por todas».
Nunca traicioné aquella confidencia que hoy se me antoja desbordada por los acontecimientos, pues es obvio que Londres, en lo de Gibraltar, sigue yendo a por todas. Me parece ocioso seguir actuando como guardián de un secreto que los hechos cotidianos han expuesto al crudo sol del sur peninsular. El Reino Unido no tiene voluntad alguna de solucionar el problema de Gibraltar. En realidad, no lo percibe como un problema, sino como una oportunidad que está explotando a conciencia.
El Peñón, en el siglo XIX y aún durante una parte del XX, era un baluarte de valor militar estratégico: le ayudaba al poder británico a controlar el Estrecho de Gibraltar, es decir, el acceso al Mediterráneo. Hoy, la moderna tecnología militar ha reducido el valor de esa plaza a una condición puramente testimonial que, sin embargo, rinde algunos servicios logísticos ocasionales, como la reparación de un submarino nuclear averiado, o propagandísticos, como la próxima visita de varias unidades de la Navy. De tiempo en tiempo, y nada más que por incordiar, algún miembro que otro de la familia real británica se deja caer por el lugar, provocando arreboles en la camarilla de caraduras que gestionan el enclave, en su condición de relés del auténtico poder que gobierna el enclave: la City londinense.
No se llamen ustedes a engaño. Gibraltar no es un atavismo evocado de tiempo en tiempo por el nacionalismo español, como espantajo para distraer la atención pública de asuntos más enjundiosos. No. Gibraltar forma parte, con las Islas Vírgenes, Guernesey, Jersey, Caimán y demás, de esa tupida telaraña que la City londinense ha tejido para atrapar el dinero negro del planeta que escapa a las demás fuerzas centrípetas concentradas en el mismo afán: Rusia, China, los paraísos fiscales estadounidenses, Singapur (que fue colonia británica), Macao... El Peñón ayuda al dinero negro del sur español y, muy probablemente, al de otras zonas del territorio nacional a escapar del fisco. Y lo hace con la misma combinación de sociedades-pantalla, cuentas opacas, intermediarios de confianza y demás parafernalia al uso en los paraísos fiscales que están esparcidos por el planeta, y que la reciente investigación del 'Offshore Leaks' ha ayudado a delimitar.
Muy por encima de las periódicas provocaciones que esa camarilla de descarados que se autoproclaman 'autoridades legítimas' del Peñón, como la invasión de espacios marítimos sobre los que el Reino Unido no tiene jurisdicción, la exhibición impúdica de tráficos ilegítimos y otras actividades directamente ligadas a la delincuencia pura y dura, para lo que Gibraltar les sirve a los británicos es para captar dinero negro español.
La talla del envite merece una consideración sosegada. Este país, su diplomacia, no puede quedara merced de las pequeñas maldades que los apéndices de Londres fabrican de vez en cuando para poner a las autoridades españolas contra las cuerdas de una opinión pública desorientada. Y esa opinión pública debe ser consciente de que las autoridades legítimas españolas han puesto toda la carne en el asador para resolver el problema en democracia: buscaron, por ejemplo, el formato de soberanía compartida, como contrapartida a la inclusión de Gibraltar en la directiva de Liberalización del Transporte Aéreo. Otro tanto sucedió cuando llegó la hora de definir las fronteras exteriores de la UE. No se produjeron las contrapartidas esperadas. Básicamente porque las autoridades del Peñón se negaron a cumplir con su parte, alegando que no estaban presentes cuando fueron asumidas. No tenían que estarlo porque Gibraltar es un territorio sin estatuto jurídico internacional, bajo administración británica, sometido a las cláusulas del Tratado de Utrech. El Gobierno de Zapatero, en un ejercicio de ingenuidad pasmosa, decidió darles cabida en lo que se denominaría Diálogo Tripartito (de Londres y Madrid más Gibraltar), en un intento de rara generosidad para salvar esas objeciones.
Los esfuerzos no han servido de nada, y Gibraltar sigue siendo un agujero negro cada vez más grande para los intereses españoles.
El Correo 10/8/2013
Hace ya bastantes años, durante uno de esos episodios periódicos en los que Gibraltar calienta los ánimos en Madrid y Londres, le pregunté a un ministro español de Exteriores, con el que mantenía una relación de confianza, si el Reino Unido quería sinceramente acabar con el problema de Gibraltar. «¡Qué va! - me contestó-. Van a por todas».
Nunca traicioné aquella confidencia que hoy se me antoja desbordada por los acontecimientos, pues es obvio que Londres, en lo de Gibraltar, sigue yendo a por todas. Me parece ocioso seguir actuando como guardián de un secreto que los hechos cotidianos han expuesto al crudo sol del sur peninsular. El Reino Unido no tiene voluntad alguna de solucionar el problema de Gibraltar. En realidad, no lo percibe como un problema, sino como una oportunidad que está explotando a conciencia.
El Peñón, en el siglo XIX y aún durante una parte del XX, era un baluarte de valor militar estratégico: le ayudaba al poder británico a controlar el Estrecho de Gibraltar, es decir, el acceso al Mediterráneo. Hoy, la moderna tecnología militar ha reducido el valor de esa plaza a una condición puramente testimonial que, sin embargo, rinde algunos servicios logísticos ocasionales, como la reparación de un submarino nuclear averiado, o propagandísticos, como la próxima visita de varias unidades de la Navy. De tiempo en tiempo, y nada más que por incordiar, algún miembro que otro de la familia real británica se deja caer por el lugar, provocando arreboles en la camarilla de caraduras que gestionan el enclave, en su condición de relés del auténtico poder que gobierna el enclave: la City londinense.
No se llamen ustedes a engaño. Gibraltar no es un atavismo evocado de tiempo en tiempo por el nacionalismo español, como espantajo para distraer la atención pública de asuntos más enjundiosos. No. Gibraltar forma parte, con las Islas Vírgenes, Guernesey, Jersey, Caimán y demás, de esa tupida telaraña que la City londinense ha tejido para atrapar el dinero negro del planeta que escapa a las demás fuerzas centrípetas concentradas en el mismo afán: Rusia, China, los paraísos fiscales estadounidenses, Singapur (que fue colonia británica), Macao... El Peñón ayuda al dinero negro del sur español y, muy probablemente, al de otras zonas del territorio nacional a escapar del fisco. Y lo hace con la misma combinación de sociedades-pantalla, cuentas opacas, intermediarios de confianza y demás parafernalia al uso en los paraísos fiscales que están esparcidos por el planeta, y que la reciente investigación del 'Offshore Leaks' ha ayudado a delimitar.
Muy por encima de las periódicas provocaciones que esa camarilla de descarados que se autoproclaman 'autoridades legítimas' del Peñón, como la invasión de espacios marítimos sobre los que el Reino Unido no tiene jurisdicción, la exhibición impúdica de tráficos ilegítimos y otras actividades directamente ligadas a la delincuencia pura y dura, para lo que Gibraltar les sirve a los británicos es para captar dinero negro español.
La talla del envite merece una consideración sosegada. Este país, su diplomacia, no puede quedara merced de las pequeñas maldades que los apéndices de Londres fabrican de vez en cuando para poner a las autoridades españolas contra las cuerdas de una opinión pública desorientada. Y esa opinión pública debe ser consciente de que las autoridades legítimas españolas han puesto toda la carne en el asador para resolver el problema en democracia: buscaron, por ejemplo, el formato de soberanía compartida, como contrapartida a la inclusión de Gibraltar en la directiva de Liberalización del Transporte Aéreo. Otro tanto sucedió cuando llegó la hora de definir las fronteras exteriores de la UE. No se produjeron las contrapartidas esperadas. Básicamente porque las autoridades del Peñón se negaron a cumplir con su parte, alegando que no estaban presentes cuando fueron asumidas. No tenían que estarlo porque Gibraltar es un territorio sin estatuto jurídico internacional, bajo administración británica, sometido a las cláusulas del Tratado de Utrech. El Gobierno de Zapatero, en un ejercicio de ingenuidad pasmosa, decidió darles cabida en lo que se denominaría Diálogo Tripartito (de Londres y Madrid más Gibraltar), en un intento de rara generosidad para salvar esas objeciones.
Los esfuerzos no han servido de nada, y Gibraltar sigue siendo un agujero negro cada vez más grande para los intereses españoles.
sábado, 3 de agosto de 2013
¡Aúpa, mercaderes sin alma!
J. M. RUIZ SOROA
EL CORREO 3/8/2013
Europa está estancada porque los únicos que pueden construirla son de una calidad política cada vez más baja y de miras cada vez más limitadas
Como no podía dejar de ocurrir, el conflicto provocado por un sistema de ayudas de Estado a la construcción naval española que era contrario a lo permitido por la Unión Europea en esta materia ha dejado la enésima imprecación en contra de Bruselas. Ha sido esta vez el diputado general de Vizcaya el que ha calificado a los funcionarios comunitarios de «mercaderes sin alma», asumiendo y resumiendo así una inveterada tradición: tomar de Europa lo que nos aporta como si fuera algo que nos merecemos porque sí (por ejemplo una transferencia de fondos equivalente al 0,8% anual de nuestro PIB durante más de veinte años) y calificar en cambio a los burócratas europeos (porque sólo los europeos son 'burócratas', los de aquí son solícitos servidores del bien común) de élite desalmada atenta sólo a las exigencias del mercado cuando nos recuerdan que las reglas comunes han de cumplirse.
Y lo malo de esta tradición es que no la practican únicamente los políticos nacionales, sino que los medios la asumen sin dudar como marco comprensivo y explicativo de esa misma Europa y de sus relaciones con los Estados miembros, con sus regiones y con sus ciudadanos, de manera que la consolidan en la mente del público. Según se nos cuenta, de Bruselas sólo llegan frías exigencias económicas para acabar con nuestros cultivos, nuestros agricultores, nuestros astilleros, nuestras vacas o nuestro Concierto, cosas todas ellas que se supone prosperarían felices sin sus reglas. Y últimamente, desde que la teutona ésa aliada con los mercados se ha hecho cargo de su dirección, llegan además órdenes tajantes para terminar con el Estado de bienestar y dedicamos a la flagelación colectiva por, nuestras supuestas culpas. «Piove, porca Europa», esa es la idea.
Este canon de comprensión va incluso acompañado de un diagnóstico preciso acerca de las causas del mal: Europa se ha convertido en lo que es por una razón muy sencilla, porque fue construida por élites políticas funcionalistas (neoliberales avant la lettre), que dieron de lado a la ciudadanía, olvidándose además de los pueblos que la componen. Europa fracasa hoy porque arrastra un grave déficit democrático, el de haber sido edificada al margen del calor y del aliento popular que le hubiera dado -se predica- una solidez a prueba de crisis. Fruto del trabajo de élites (y la de élite es una palabra peyorativa) -preocupadas sólo por armonizar mercados e instituciones, corno si de ello pudiera nacer una ciudadanía común vigorosa, Europa ahora languidece. Y sólo la ciudadanía, la integración en su estructura del calor y la virtud ciudadana podrán repararla y refrescarla.
¿Me permiten poner en duda este canon? ¿Me permiten insinuar que quizás las cosas no son así y, más aún, nunca fueron así? ¿Me permiten recordar -como ejemplo- que la Constitución federal de Estados Unidos de 1789 nunca fue puesta a votación popular porque sus promotores -las élites del momento- sabían que sería rechazada por los ciudadanos? ¿Creen de verdad que alguna vez existió alguna forma viable de construir Europa que no fuera la de las élites y los mercaderes? ¿Han pensado qué sería de Europa -de la poca Europa que tenemos todavía- si la dejásemos al albur de unos ciudadanos que la aplauden cuando les transfiere fondos y la critican acerbamente cuando les exige restricciones? ¿De verdad es la democratización intensiva y extensiva la solución a los males de un proyecto estancado?
Propongo humildemente otra explicación: Europa está estancada porque los únicos que pueden construirla, las élites político-burocráticas nacionales, son de una calidad política cada vez más baja y de miras cada vez más limitadas. Porque esas élites están demasiado atadas al corto plazo de los horizontes electorales inmediatos de su país y carecen de la autonomía necesaria para impulsar un proyecto federal (las que creen en él, que no son muchas). Porque las estructuras político-burocráticas nacionales se resisten denodadamente a perder sus parcelas de poder e influencia, los nichos donde prosperan todavía. Porque muchos mercaderes contemporáneos no acaban de ver claro cuál es la opción más favorable para sus intereses, la de un solo país -y un solo mercado- grande y exigente, o mejor la de prosperar enquistados en la colusión con las pequeñas estructuras nacionales. Porque la política real se vuelve cada vez más local y aldeana mientras los retos son cada vez más globales. Y todo esto no lo va a arreglar la ciudadanía por sí sola, sino sólo un cambio en los mecanismos de selección de las élites, de sus incentivos y de su independencia de los humores ciudadanos. El reto no es edificar una Europa democrática, sino edificar una Europa eficaz. La democracia vendrá luego.
Puede sonar a herejía, pero lo que precisamos hoy con urgencia son más mercaderes sin alma, más funcionarios sin corazón, más burócratas fríos al timón. Como aquellos que tuvimos en Europa hace ya muchos años y que nos legaron uno de los experimentos más conseguidos del siglo XX. Para terminarlo de una vez. Porque, en el fondo, esos seres que llaman 'sin alma' Son como Shylock, el mercader judío de Shakespeare. que al final tenía sangre, pasiones y afecciones, aunque también autointerés e inteligencia. Lo que nos sobra son políticos compasivos y complacientes con su público.
EL CORREO 3/8/2013
Europa está estancada porque los únicos que pueden construirla son de una calidad política cada vez más baja y de miras cada vez más limitadas
Como no podía dejar de ocurrir, el conflicto provocado por un sistema de ayudas de Estado a la construcción naval española que era contrario a lo permitido por la Unión Europea en esta materia ha dejado la enésima imprecación en contra de Bruselas. Ha sido esta vez el diputado general de Vizcaya el que ha calificado a los funcionarios comunitarios de «mercaderes sin alma», asumiendo y resumiendo así una inveterada tradición: tomar de Europa lo que nos aporta como si fuera algo que nos merecemos porque sí (por ejemplo una transferencia de fondos equivalente al 0,8% anual de nuestro PIB durante más de veinte años) y calificar en cambio a los burócratas europeos (porque sólo los europeos son 'burócratas', los de aquí son solícitos servidores del bien común) de élite desalmada atenta sólo a las exigencias del mercado cuando nos recuerdan que las reglas comunes han de cumplirse.
Y lo malo de esta tradición es que no la practican únicamente los políticos nacionales, sino que los medios la asumen sin dudar como marco comprensivo y explicativo de esa misma Europa y de sus relaciones con los Estados miembros, con sus regiones y con sus ciudadanos, de manera que la consolidan en la mente del público. Según se nos cuenta, de Bruselas sólo llegan frías exigencias económicas para acabar con nuestros cultivos, nuestros agricultores, nuestros astilleros, nuestras vacas o nuestro Concierto, cosas todas ellas que se supone prosperarían felices sin sus reglas. Y últimamente, desde que la teutona ésa aliada con los mercados se ha hecho cargo de su dirección, llegan además órdenes tajantes para terminar con el Estado de bienestar y dedicamos a la flagelación colectiva por, nuestras supuestas culpas. «Piove, porca Europa», esa es la idea.
Este canon de comprensión va incluso acompañado de un diagnóstico preciso acerca de las causas del mal: Europa se ha convertido en lo que es por una razón muy sencilla, porque fue construida por élites políticas funcionalistas (neoliberales avant la lettre), que dieron de lado a la ciudadanía, olvidándose además de los pueblos que la componen. Europa fracasa hoy porque arrastra un grave déficit democrático, el de haber sido edificada al margen del calor y del aliento popular que le hubiera dado -se predica- una solidez a prueba de crisis. Fruto del trabajo de élites (y la de élite es una palabra peyorativa) -preocupadas sólo por armonizar mercados e instituciones, corno si de ello pudiera nacer una ciudadanía común vigorosa, Europa ahora languidece. Y sólo la ciudadanía, la integración en su estructura del calor y la virtud ciudadana podrán repararla y refrescarla.
¿Me permiten poner en duda este canon? ¿Me permiten insinuar que quizás las cosas no son así y, más aún, nunca fueron así? ¿Me permiten recordar -como ejemplo- que la Constitución federal de Estados Unidos de 1789 nunca fue puesta a votación popular porque sus promotores -las élites del momento- sabían que sería rechazada por los ciudadanos? ¿Creen de verdad que alguna vez existió alguna forma viable de construir Europa que no fuera la de las élites y los mercaderes? ¿Han pensado qué sería de Europa -de la poca Europa que tenemos todavía- si la dejásemos al albur de unos ciudadanos que la aplauden cuando les transfiere fondos y la critican acerbamente cuando les exige restricciones? ¿De verdad es la democratización intensiva y extensiva la solución a los males de un proyecto estancado?
Propongo humildemente otra explicación: Europa está estancada porque los únicos que pueden construirla, las élites político-burocráticas nacionales, son de una calidad política cada vez más baja y de miras cada vez más limitadas. Porque esas élites están demasiado atadas al corto plazo de los horizontes electorales inmediatos de su país y carecen de la autonomía necesaria para impulsar un proyecto federal (las que creen en él, que no son muchas). Porque las estructuras político-burocráticas nacionales se resisten denodadamente a perder sus parcelas de poder e influencia, los nichos donde prosperan todavía. Porque muchos mercaderes contemporáneos no acaban de ver claro cuál es la opción más favorable para sus intereses, la de un solo país -y un solo mercado- grande y exigente, o mejor la de prosperar enquistados en la colusión con las pequeñas estructuras nacionales. Porque la política real se vuelve cada vez más local y aldeana mientras los retos son cada vez más globales. Y todo esto no lo va a arreglar la ciudadanía por sí sola, sino sólo un cambio en los mecanismos de selección de las élites, de sus incentivos y de su independencia de los humores ciudadanos. El reto no es edificar una Europa democrática, sino edificar una Europa eficaz. La democracia vendrá luego.
Puede sonar a herejía, pero lo que precisamos hoy con urgencia son más mercaderes sin alma, más funcionarios sin corazón, más burócratas fríos al timón. Como aquellos que tuvimos en Europa hace ya muchos años y que nos legaron uno de los experimentos más conseguidos del siglo XX. Para terminarlo de una vez. Porque, en el fondo, esos seres que llaman 'sin alma' Son como Shylock, el mercader judío de Shakespeare. que al final tenía sangre, pasiones y afecciones, aunque también autointerés e inteligencia. Lo que nos sobra son políticos compasivos y complacientes con su público.
viernes, 2 de agosto de 2013
La politiquita nacional
EL CORREO 02/08/13
MANUEL MONTERO
Algo falla en nuestro ordenamiento si puede suceder que un parlamento autonómico se cargue las decisiones de las Cortes
Se cumplen en 2013 los 500 años de ‘El Príncipe’ de Maquiavelo, los principios políticos de la modernidad. No parece que el aniversario deba ser celebrado con pasión en España, pese a que el autor encontrara aquí, en Fernando el Católico, alguno de los modelos que le inspiraron. Eso era entonces. Salvo en el alejamiento de la ética, hoy la política española se sitúa en las antípodas. No daría para grandes tratados, ni para pequeños, a no ser del tipo ‘La política al alcance de los niños’. Cualquier síntoma de madurez queda reprimido inmediatamente y sustituido por melindres autocompasivos. Los principios en los que se inspira la política española no parecen de este mundo. Hay uno que destaca: el principio de inocencia. Aquí todo el mundo es inocente. Los males nos llegan desde fuera –la crisis, los recortes, las necesidades de reformas– y aquí bastante hacemos con paliarlos. La política consiste en evocar el mundo mágico que construiríamos si nos dejaran solos y, como no puede ser, en culpabilizar a la banca, a la Unión Europea y a cualquiera al que podamos cargar el mochuelo. Lo que sea, con tal de sentirnos inocentes.
La inocencia compulsiva no se utiliza sólo para culpar al mundo exterior. Guía también la política interior. Los poderes locales o autonómicos, virtuosos, hacen sus solicitudes a los centrales. Como no está el horno para bollos o hay discrepancias, llega la respuesta negativa o el silencio. Qué más queremos. Se presenta el desaire como un ultraje a la inocencia y vale todo: ir hacia el abismo porque España nos roba, declararse del todo defraudado (con lo que gusta en el País Vasco sentirse defraudado) o el modelo andaluz, que no tiene desperdicio: la Junta hace proyectos para incumplir leyes a aprobar por las Cortes, presentadas como una suerte de afrenta. Ha pasado estas semanas con los proyectos nonatos de Wert. Son manifiestamente mejorables, pero algo falla en nuestro ordenamiento si puede suceder que un parlamento autonómico se cargue las decisiones de las Cortes. Se nos va el dinero en hacer leyes y en evitar que se apliquen. La inocencia colectiva nos sale cara.
Otro de los principios antimaquiavélicos de la política española es consecuencia de lo anterior. Consiste en la culpabilidad ajena, complemento de la inocencia propia. Sostiene que los propios nunca han roto un plato y los demás salen de casa con un mazo para cargarse vajillas completas. La idea es simple, pero funciona. Ninguna de las fallas la provocaron los nuestros. Si intervinieron en algo fue con buena intención, lo que les absuelve. La crisis nos vino de fuera y ZP bastante hizo: si erró fue por exceso de bondad, por no querer que hubiese crisis o porque le impusieron medidas: la política española se basa en la idea de que uno llega al mando no para gobernar sino para demostrar su magnanimidad. Los chicos del PP tres cuartos de lo mismo, pues todo es responsabilidad de los predecesores. El ideal del político español es que se las pongan como a Fernando VII.
Inocencia ambiental, culpabilidad ajena… hay un tercer principio simplón que imprime carácter a la política española: la improvisación. En general, nuestros gobernantes llegan al Gobierno sin repajolera idea de lo que van a hacer. En las campañas se limitan a presentarse como un cruce de Robin Hood, El Cid y Blancanieves, con algún lema infantiloide, «súmate al cambio», «ganarse el futuro». Da la impresión de que ni analizan lo que hay ni preparan acciones de gobierno. Se vio al llegar el PP, que a lo mejor se había creído la tontería de que con ellos todo se enderezaría. La imagen de improvisación es continua, sea en los impuestos que iban a bajar y suben, sea en educación, que inventan sobre la marcha, sea en lo demás (si es que hay). Nada de lo que están haciendo lo habían dicho. No lo ocultaron. Ni habían pensado en ello, convencidos de que siendo tan listos algo se les ocurriría.
Las ocurrencias tienen sólo una consecuencia, la deseada, y no otras: este es otro de los principios pintorescos con que se construye nuestra política. Si saltan ‘efectos colaterales’ y resultan dañinos no se lo suelen endosar al que impulsó el proyecto, pues lo hizo con buena intención. Si la memoria histórica genera broncas y gastos sin cuento es porque no nos hemos percatado de que se trataba de arreglar el pasado, como si tuviera arreglo. Si negociar con terroristas les da alas –que se las da– se debe a que no han entendido que vamos cargados de buenas intenciones y ganas de perdonar. Financiar bancos caídos y desahuciar parados puede tener su lógica neoliberal, pero a la fuerza produce cabreo social, además de otros males: no cabe sorprenderse de este daño colateral, que tenía que haber estado descontado, con las medidas oportunas para que no sucediese. Para eso están en el poder.
¿Para eso están? A lo mejor no es lo que piensan y en realidad están para lucir su natural compasivo: en esto nadie gana al político español, más bueno que el pan. Deja siempre clara su solidaridad con el humilde, por quien lo hace todo. Por eso la política nacional se desplaza hacia la sensiblería. Todos compiten por demostrar que son de buena pasta.
‘El Príncipe’ trata del poder, pues para Maquiavelo la política era la forma de alcanzarlo y conservarlo. Al parecer, entre nosotros es otra cosa. Consiste en jugar a políticos y demostrar que los otros son peores. Se cree que siempre ganan los buenos, por lo que basta demostrar que lo son los nuestros. Por eso no es necesario elaborar proyectos. Basta ofrecer una especial sensibilidad social.
MANUEL MONTERO
Algo falla en nuestro ordenamiento si puede suceder que un parlamento autonómico se cargue las decisiones de las Cortes
Se cumplen en 2013 los 500 años de ‘El Príncipe’ de Maquiavelo, los principios políticos de la modernidad. No parece que el aniversario deba ser celebrado con pasión en España, pese a que el autor encontrara aquí, en Fernando el Católico, alguno de los modelos que le inspiraron. Eso era entonces. Salvo en el alejamiento de la ética, hoy la política española se sitúa en las antípodas. No daría para grandes tratados, ni para pequeños, a no ser del tipo ‘La política al alcance de los niños’. Cualquier síntoma de madurez queda reprimido inmediatamente y sustituido por melindres autocompasivos. Los principios en los que se inspira la política española no parecen de este mundo. Hay uno que destaca: el principio de inocencia. Aquí todo el mundo es inocente. Los males nos llegan desde fuera –la crisis, los recortes, las necesidades de reformas– y aquí bastante hacemos con paliarlos. La política consiste en evocar el mundo mágico que construiríamos si nos dejaran solos y, como no puede ser, en culpabilizar a la banca, a la Unión Europea y a cualquiera al que podamos cargar el mochuelo. Lo que sea, con tal de sentirnos inocentes.
La inocencia compulsiva no se utiliza sólo para culpar al mundo exterior. Guía también la política interior. Los poderes locales o autonómicos, virtuosos, hacen sus solicitudes a los centrales. Como no está el horno para bollos o hay discrepancias, llega la respuesta negativa o el silencio. Qué más queremos. Se presenta el desaire como un ultraje a la inocencia y vale todo: ir hacia el abismo porque España nos roba, declararse del todo defraudado (con lo que gusta en el País Vasco sentirse defraudado) o el modelo andaluz, que no tiene desperdicio: la Junta hace proyectos para incumplir leyes a aprobar por las Cortes, presentadas como una suerte de afrenta. Ha pasado estas semanas con los proyectos nonatos de Wert. Son manifiestamente mejorables, pero algo falla en nuestro ordenamiento si puede suceder que un parlamento autonómico se cargue las decisiones de las Cortes. Se nos va el dinero en hacer leyes y en evitar que se apliquen. La inocencia colectiva nos sale cara.
Otro de los principios antimaquiavélicos de la política española es consecuencia de lo anterior. Consiste en la culpabilidad ajena, complemento de la inocencia propia. Sostiene que los propios nunca han roto un plato y los demás salen de casa con un mazo para cargarse vajillas completas. La idea es simple, pero funciona. Ninguna de las fallas la provocaron los nuestros. Si intervinieron en algo fue con buena intención, lo que les absuelve. La crisis nos vino de fuera y ZP bastante hizo: si erró fue por exceso de bondad, por no querer que hubiese crisis o porque le impusieron medidas: la política española se basa en la idea de que uno llega al mando no para gobernar sino para demostrar su magnanimidad. Los chicos del PP tres cuartos de lo mismo, pues todo es responsabilidad de los predecesores. El ideal del político español es que se las pongan como a Fernando VII.
Inocencia ambiental, culpabilidad ajena… hay un tercer principio simplón que imprime carácter a la política española: la improvisación. En general, nuestros gobernantes llegan al Gobierno sin repajolera idea de lo que van a hacer. En las campañas se limitan a presentarse como un cruce de Robin Hood, El Cid y Blancanieves, con algún lema infantiloide, «súmate al cambio», «ganarse el futuro». Da la impresión de que ni analizan lo que hay ni preparan acciones de gobierno. Se vio al llegar el PP, que a lo mejor se había creído la tontería de que con ellos todo se enderezaría. La imagen de improvisación es continua, sea en los impuestos que iban a bajar y suben, sea en educación, que inventan sobre la marcha, sea en lo demás (si es que hay). Nada de lo que están haciendo lo habían dicho. No lo ocultaron. Ni habían pensado en ello, convencidos de que siendo tan listos algo se les ocurriría.
Las ocurrencias tienen sólo una consecuencia, la deseada, y no otras: este es otro de los principios pintorescos con que se construye nuestra política. Si saltan ‘efectos colaterales’ y resultan dañinos no se lo suelen endosar al que impulsó el proyecto, pues lo hizo con buena intención. Si la memoria histórica genera broncas y gastos sin cuento es porque no nos hemos percatado de que se trataba de arreglar el pasado, como si tuviera arreglo. Si negociar con terroristas les da alas –que se las da– se debe a que no han entendido que vamos cargados de buenas intenciones y ganas de perdonar. Financiar bancos caídos y desahuciar parados puede tener su lógica neoliberal, pero a la fuerza produce cabreo social, además de otros males: no cabe sorprenderse de este daño colateral, que tenía que haber estado descontado, con las medidas oportunas para que no sucediese. Para eso están en el poder.
¿Para eso están? A lo mejor no es lo que piensan y en realidad están para lucir su natural compasivo: en esto nadie gana al político español, más bueno que el pan. Deja siempre clara su solidaridad con el humilde, por quien lo hace todo. Por eso la política nacional se desplaza hacia la sensiblería. Todos compiten por demostrar que son de buena pasta.
‘El Príncipe’ trata del poder, pues para Maquiavelo la política era la forma de alcanzarlo y conservarlo. Al parecer, entre nosotros es otra cosa. Consiste en jugar a políticos y demostrar que los otros son peores. Se cree que siempre ganan los buenos, por lo que basta demostrar que lo son los nuestros. Por eso no es necesario elaborar proyectos. Basta ofrecer una especial sensibilidad social.
jueves, 25 de julio de 2013
El mérito incuestionable del PP vasco
PEDRO JOSÉ CHACÓN DELGADO
PROFESOR DE HISTORIA DEL PENSAMIENTO POLÍTICO EN LA UPV-EHU
El Correo 25/7/2013
Mientras Bárcenas amasaba su fortuna, los militantes de su partido en el País Vasco iban todos con escolta, sintiéndose cebos vivos
El tal Bárcenas no ha perdido tiempo desde que ingresó en la cárcel para tirar de la manta, corno estaba cantado que iba a hacer tras su cambio de abogados y de estrategia de defensa. Y la onda sísmica de su corrupta indignación ha llegado también a Euskadi, porque en sus papeles de amanuense contable aparecen movimientos que afectan directamente al PP vasco durante el periodo 1999-2005, cuando Iturgaiz lo dirigió, hasta el 2004, y luego María San Gil. Todo un desafío para un PP vasco, ahora presidido por Arantza Quiroga, que seguramente ha sido el que, dentro del PP nacional, más se ha destacado en denunciar la corrupción y en pedir medidas eficaces para combatirla, del mismo modo que se están empleando a fondo ahora en aclarar y despejar cualquier sombra de duda, por ejemplo sobre la compra de su actual sede de Bilbao.
Esta ramificación que llega a Euskadi convierte el caso Bárcenas en el más representativo, hoy por hoy, de la imagen de España que siempre ha hecho furor entre los nacionalistas: la de su corrupción y desgobierno. Para empezar, es obligado que el personaje de Bárcenas reúna cualidades insólitas. Fue decisivo ganarse la con-fianza de sus jefes, por su aparente discreción y solvencia. A partir de ahí su carrera contable fue en ascenso continuo, con manos libres y sin control directo que le obligara nunca a extremar su celo profesional o a tener que revalidarlo con cada nuevo equipo directivo: disfunción letal para cualquier democracia de partidos. Y junto a ello, alimentando una imagen de eficacia y equilibrio, su afición montañera, con un despliegue de medios al alcance de muy pocos: escaladas a las cimas más emblemáticas del alpinismo mundial y descensos esquiando por pistas de nieve virgen, con apoyo de helicóptero para las más inaccesibles.
De tan solo tener ligeras muestras de cómo emplean su tiempo los ricos muy ricos, ahora con Bárcenas hemos pasado a conocer detalles de obscena ostentación. Se podía acercar por la mañana a alguna de las oficinas en Suiza donde gestionaban sus fondos y, después de dar las instrucciones oportunas para que su dinero no estuviera ocioso, quedar luego con su mujer para cenar en algún restaurante a la orilla del lago Leman o, de un salto en jet privado, disfrutar de una velada en la Toscana italiana o en la Costa Azul francesa. Y mientras duró este tren de vida, durante estos más de veinte años de nuestra democracia en que estuvo controlando las finanzas del PP, los militantes de su partido en el País Vasco iban todos con escolta, rodeados de contravigilancia, sintiéndose cebos vivos, perfecta presa para un terrorismo etarra que tenía asegurada, con su asesinato, la comprensión de una parte, no pequeña precisamente, de la ciudadanía vasca. Este era el sensiblemente distinto tren de vida de los compañeros vascos de Bárcenas: mientras él amasaba su fortuna en Suiza y otros paraísos fiscales aquí iban cayendo Gregorio Ordóñez, Miguel Angel Blanco, José Luis Caso, José Ignacio Iruretagoyena, Manuel Zamarreño, Jesús María Pedrosa o Manuel Indiano, por citar solo a militantes vascos asesinados entonces del PP.
Pero aparte irregularidades contables en las que haya intervenido un personaje de la calaña del que estamos hablando, lo que quedará a salvo para siempre es el mérito incuestionable del PP vasco al prestigiar la democracia con su presencia entre nosotros desde los inicios de la Transición. Los que han tenido durante todo este tiempo el coraje cívico y Político de defender esas siglas, sobre todo los más jóvenes que ahora ocupan los principales puestos de su dirección, tuvieron que vivir otra vida distinta de la que vivimos la mayoría: a escondidas, como parias en su propia tierra, sin que nadie apenas se pudiera acercar a ellos, protegiéndose siempre, tanto en su vida pública corno privada, para no caer asesinados cobardemente. Porque la sociedad en la que vivían consintió que aquí se matara por ideas políticas y la mayoría de la gente nunca salió, al menos hasta la atrocidad cometida con Miguel Ángel Blanco, a protestar en masa por lo que estaba ocurriendo.
No se trata de que seamos una sociedad políticamente virtuosa. Quizás nos baste con aspirar a serio. Y esto valdría para cualquier otra parte del mundo. Pero lo cierto es que tanto la revolución que se pretendió en Euskadi a partir de finales de los sesenta, que no impidió ni de lejos que Franco muriera en su cama, como la transición a la democracia tras la muerte del dictador, se hicieron señalando un mismo chivo expiatorio, que no fue otro que la derecha vasca, de la que todos se alejaron como de la peste. Y a pesar de ello unos pocos perseveraron en su soledad política: esa es su gloria intransferible. Una derecha vasca que lo fue todo en la Euskadi anterior a la Guerra Civil, como explica Idoia Estornés, nada sospechosa de revisionismo, en sus recientes memorias: «En el agitado clima político de inicios de la República, la única fuerza hegemónica de Vasconia era la derecha, en sus dos versiones, regional o de Estado».
De ahí que cuando se habla de derecha política la gente exhibe impúdicamente la mayor de las ignorancias: toda la derecha es fascismo. Se prescinde, con una ligereza pasmosa, de que la derecha incluye liberalismo conservador, tradicionalismo, tecnocracia, democracia cristiana y, claro que sí, movimientos autoritarios que auparon a Franco al poder, pero también en Euskadi, porque es que el franquismo también fue vasco, y de qué manera. No obstante, la única época histórica que han vivido y de la que pueden responsabilizarse las generaciones que hoy dirigen al PP vasco es la del terrorismo de ETA, que tiene sus propias claves. Y lo que es absolutamente seguro es que el tal Bárcenas ni tiene idea de esas claves, ni le importa lo más mínimo el no tenerla.
PROFESOR DE HISTORIA DEL PENSAMIENTO POLÍTICO EN LA UPV-EHU
El Correo 25/7/2013
Mientras Bárcenas amasaba su fortuna, los militantes de su partido en el País Vasco iban todos con escolta, sintiéndose cebos vivos
El tal Bárcenas no ha perdido tiempo desde que ingresó en la cárcel para tirar de la manta, corno estaba cantado que iba a hacer tras su cambio de abogados y de estrategia de defensa. Y la onda sísmica de su corrupta indignación ha llegado también a Euskadi, porque en sus papeles de amanuense contable aparecen movimientos que afectan directamente al PP vasco durante el periodo 1999-2005, cuando Iturgaiz lo dirigió, hasta el 2004, y luego María San Gil. Todo un desafío para un PP vasco, ahora presidido por Arantza Quiroga, que seguramente ha sido el que, dentro del PP nacional, más se ha destacado en denunciar la corrupción y en pedir medidas eficaces para combatirla, del mismo modo que se están empleando a fondo ahora en aclarar y despejar cualquier sombra de duda, por ejemplo sobre la compra de su actual sede de Bilbao.
Esta ramificación que llega a Euskadi convierte el caso Bárcenas en el más representativo, hoy por hoy, de la imagen de España que siempre ha hecho furor entre los nacionalistas: la de su corrupción y desgobierno. Para empezar, es obligado que el personaje de Bárcenas reúna cualidades insólitas. Fue decisivo ganarse la con-fianza de sus jefes, por su aparente discreción y solvencia. A partir de ahí su carrera contable fue en ascenso continuo, con manos libres y sin control directo que le obligara nunca a extremar su celo profesional o a tener que revalidarlo con cada nuevo equipo directivo: disfunción letal para cualquier democracia de partidos. Y junto a ello, alimentando una imagen de eficacia y equilibrio, su afición montañera, con un despliegue de medios al alcance de muy pocos: escaladas a las cimas más emblemáticas del alpinismo mundial y descensos esquiando por pistas de nieve virgen, con apoyo de helicóptero para las más inaccesibles.
De tan solo tener ligeras muestras de cómo emplean su tiempo los ricos muy ricos, ahora con Bárcenas hemos pasado a conocer detalles de obscena ostentación. Se podía acercar por la mañana a alguna de las oficinas en Suiza donde gestionaban sus fondos y, después de dar las instrucciones oportunas para que su dinero no estuviera ocioso, quedar luego con su mujer para cenar en algún restaurante a la orilla del lago Leman o, de un salto en jet privado, disfrutar de una velada en la Toscana italiana o en la Costa Azul francesa. Y mientras duró este tren de vida, durante estos más de veinte años de nuestra democracia en que estuvo controlando las finanzas del PP, los militantes de su partido en el País Vasco iban todos con escolta, rodeados de contravigilancia, sintiéndose cebos vivos, perfecta presa para un terrorismo etarra que tenía asegurada, con su asesinato, la comprensión de una parte, no pequeña precisamente, de la ciudadanía vasca. Este era el sensiblemente distinto tren de vida de los compañeros vascos de Bárcenas: mientras él amasaba su fortuna en Suiza y otros paraísos fiscales aquí iban cayendo Gregorio Ordóñez, Miguel Angel Blanco, José Luis Caso, José Ignacio Iruretagoyena, Manuel Zamarreño, Jesús María Pedrosa o Manuel Indiano, por citar solo a militantes vascos asesinados entonces del PP.
Pero aparte irregularidades contables en las que haya intervenido un personaje de la calaña del que estamos hablando, lo que quedará a salvo para siempre es el mérito incuestionable del PP vasco al prestigiar la democracia con su presencia entre nosotros desde los inicios de la Transición. Los que han tenido durante todo este tiempo el coraje cívico y Político de defender esas siglas, sobre todo los más jóvenes que ahora ocupan los principales puestos de su dirección, tuvieron que vivir otra vida distinta de la que vivimos la mayoría: a escondidas, como parias en su propia tierra, sin que nadie apenas se pudiera acercar a ellos, protegiéndose siempre, tanto en su vida pública corno privada, para no caer asesinados cobardemente. Porque la sociedad en la que vivían consintió que aquí se matara por ideas políticas y la mayoría de la gente nunca salió, al menos hasta la atrocidad cometida con Miguel Ángel Blanco, a protestar en masa por lo que estaba ocurriendo.
No se trata de que seamos una sociedad políticamente virtuosa. Quizás nos baste con aspirar a serio. Y esto valdría para cualquier otra parte del mundo. Pero lo cierto es que tanto la revolución que se pretendió en Euskadi a partir de finales de los sesenta, que no impidió ni de lejos que Franco muriera en su cama, como la transición a la democracia tras la muerte del dictador, se hicieron señalando un mismo chivo expiatorio, que no fue otro que la derecha vasca, de la que todos se alejaron como de la peste. Y a pesar de ello unos pocos perseveraron en su soledad política: esa es su gloria intransferible. Una derecha vasca que lo fue todo en la Euskadi anterior a la Guerra Civil, como explica Idoia Estornés, nada sospechosa de revisionismo, en sus recientes memorias: «En el agitado clima político de inicios de la República, la única fuerza hegemónica de Vasconia era la derecha, en sus dos versiones, regional o de Estado».
De ahí que cuando se habla de derecha política la gente exhibe impúdicamente la mayor de las ignorancias: toda la derecha es fascismo. Se prescinde, con una ligereza pasmosa, de que la derecha incluye liberalismo conservador, tradicionalismo, tecnocracia, democracia cristiana y, claro que sí, movimientos autoritarios que auparon a Franco al poder, pero también en Euskadi, porque es que el franquismo también fue vasco, y de qué manera. No obstante, la única época histórica que han vivido y de la que pueden responsabilizarse las generaciones que hoy dirigen al PP vasco es la del terrorismo de ETA, que tiene sus propias claves. Y lo que es absolutamente seguro es que el tal Bárcenas ni tiene idea de esas claves, ni le importa lo más mínimo el no tenerla.
sábado, 6 de julio de 2013
El Estado y las lenguas
JOSU DE MIGUEL BÁRCENA / Abogado y profesor de Derecho Constitucional,
EL CORREO 06/07/13
En el País Vasco, el consenso lingüístico siempre se ha visto limitado por la clara identificación entre el euskera y la nación.
Como se sabe, en nuestro país las lenguas cooficiales tienen protección constitucional. Sin embargo, el reconocimiento que hace la Constitución de las mismas se detiene en la posibilidad de que cada estatuto de autonomía las pueda incorporar y normalizar en su acervo territorial, lo que deja un amplio espacio político para que las instituciones autonómicas puedan jugar con la ingeniería social, uno de los deportes favoritos de la España fragmentada y postmoderna. El Tribunal Constitucional (TC) dijo desde el comienzo que la declaración de cooficialidad de una lengua no dependía de su peso o grado de presencia como efectiva realidad social, sino de que los poderes públicos respectivos la estableciesen como medio normal de comunicación entre ellos y en su relación con los sujetos privados, con plena validez y efectos jurídicos (STC 82/1986). Lo que en principio parecía un mecanismo lógico y necesario para proteger y fomentar unas lenguas postergadas por la desigual articulación del nacionalismo español, se ha convertido en un instrumento político muy peligroso para desatar pasiones populistas y rivalidades territoriales.
En nuestro sistema constitucional la lengua está asociada, como no podía ser de otra manera, a la satisfacción de los derechos de las personas que la hablan habitualmente. Sin embargo, en el ideario de los partidos nacionalistas, la lengua, junto a los diversos procesos de autorreconocimiento, tiene otra función: construir un país distinto. Esto se hace claramente perceptible en Cataluña y País Vasco, no tanto en Galicia, donde los nacionalistas apenas han alcanzado poder institucional. En el País Vasco, el consenso lingüístico siempre se ha visto limitado por la clara identificación entre el euskera y la nación, lo que añadido a la difícil comprensión por amplias capas de la población, aún después de muchos años de normalización, ha obligado a los poderes públicos a mantener políticas de cooficialidad efectivas en la educación y la comunicación. En Cataluña, por el contrario, el acuerdo social sobre el catalán ha sido muy amplio, al identificarse en el pasado reciente con la lucha contra el franquismo y al presentarse como una lengua de fácil comprensión que permite continuos procesos de hibridación o promiscuidad lingüística con el español. Ello ha permitido que los poderes autonómicos tuvieran carta blanca para aplicar políticas de inmersión y fijar la lengua como el principal instrumento para concitar legitimidades en torno a los distintos proyectos políticos que se van sucediendo, primero el Estatuto, ahora la secesión.
La falta de concreción constitucional de la política lingüística, unida a la crisis socioeconómica, puede facilitar la siempre peligrosa guerra de lenguas, como ya contó Ranko Bugarski en el caso de la desintegración yugoslava. La Comunidad de Aragón acaba de aprobar una lamentable ley en la que el catalán pasa a ser la Lengua Aragonesa Propia del Área Oriental (LAPAO). Más allá del choteo general, es una preocupante reacción identitaria y asimilacionista que aumenta el victimismo entre las fuerzas políticas nacionalistas y pone las bases para potenciales enfrentamientos sociales. En Baleares también andan con la rápida recuperación del mallorquín, mientras que en Valencia el Parlamento acaba de aprobar una resolución en la que cifra la aparición del valenciano en el siglo VI antes de Cristo. Estos movimientos son de manual, pero de aquellos manuales que explican de forma muy clara qué es lo que pasó en la Europa de entreguerras con el principio de las nacionalidades y la coctelera lingüística en manos de dirigentes irresponsables. Pedir temple y tranquilidad a la clase política aragonesa, valenciana y balear no es suficiente: la próxima reforma constitucional debiera cerrar nominalmente la presencia de lenguas cooficiales en el España, llamando a las cosas por su nombre, para así evitar enfrentamientos y demostrar que el Estado quiere implicarse aún más en la protección de las lenguas minoritarias, como piden muchos dirigentes nacionalistas catalanes y vascos.
Más allá de la siempre difícil reforma constitucional, convendría también que el propio Estado hiciera una ley del español. Los excesos lingüísticos nacionalistas han de parar allí donde están vigentes los derechos de los ciudadanos. La futura ley Wert pretende que por ejemplo, en Cataluña, aquellos padres que no puedan hacer efectiva una escolarización bilingüe, acudan a centros privados y pasen el coste a la Generalitat, que después verá descontada la cantidad del sistema de financiación común. Esta es una solución inasumible en un Estado constitucional. Desde hace prácticamente una década los tribunales vienen diciendo a las instituciones catalanas que no es posible confundir la inmersión con la lengua vehicular en la educación. El TC cerró el debate en la sentencia 31/2010 al señalar que no cabe el deber de conocer únicamente una lengua cooficial, lo que vendría a suponer que no sería el ciudadano el que eligiera la lengua de comunicación con los poderes públicos, sino estos últimos. La consecuencia: la marginación institucional del castellano. Una ley del español, basada en el artículo 149.2 de la Constitución Española, serviría para aclarar cómo ha de concurrir el idioma común del Estado con las demás lenguas cooficiales, permitiendo un mejor equilibrio entre las opciones bilingües en materia educativa y abriendo los órganos nacionales a algunas exigencias minoritarias. Todo ello desde la concordia, la lealtad política y la estricta observancia del Estado de derecho, el mejor método para templar los ánimos.
EL CORREO 06/07/13
En el País Vasco, el consenso lingüístico siempre se ha visto limitado por la clara identificación entre el euskera y la nación.
Como se sabe, en nuestro país las lenguas cooficiales tienen protección constitucional. Sin embargo, el reconocimiento que hace la Constitución de las mismas se detiene en la posibilidad de que cada estatuto de autonomía las pueda incorporar y normalizar en su acervo territorial, lo que deja un amplio espacio político para que las instituciones autonómicas puedan jugar con la ingeniería social, uno de los deportes favoritos de la España fragmentada y postmoderna. El Tribunal Constitucional (TC) dijo desde el comienzo que la declaración de cooficialidad de una lengua no dependía de su peso o grado de presencia como efectiva realidad social, sino de que los poderes públicos respectivos la estableciesen como medio normal de comunicación entre ellos y en su relación con los sujetos privados, con plena validez y efectos jurídicos (STC 82/1986). Lo que en principio parecía un mecanismo lógico y necesario para proteger y fomentar unas lenguas postergadas por la desigual articulación del nacionalismo español, se ha convertido en un instrumento político muy peligroso para desatar pasiones populistas y rivalidades territoriales.
En nuestro sistema constitucional la lengua está asociada, como no podía ser de otra manera, a la satisfacción de los derechos de las personas que la hablan habitualmente. Sin embargo, en el ideario de los partidos nacionalistas, la lengua, junto a los diversos procesos de autorreconocimiento, tiene otra función: construir un país distinto. Esto se hace claramente perceptible en Cataluña y País Vasco, no tanto en Galicia, donde los nacionalistas apenas han alcanzado poder institucional. En el País Vasco, el consenso lingüístico siempre se ha visto limitado por la clara identificación entre el euskera y la nación, lo que añadido a la difícil comprensión por amplias capas de la población, aún después de muchos años de normalización, ha obligado a los poderes públicos a mantener políticas de cooficialidad efectivas en la educación y la comunicación. En Cataluña, por el contrario, el acuerdo social sobre el catalán ha sido muy amplio, al identificarse en el pasado reciente con la lucha contra el franquismo y al presentarse como una lengua de fácil comprensión que permite continuos procesos de hibridación o promiscuidad lingüística con el español. Ello ha permitido que los poderes autonómicos tuvieran carta blanca para aplicar políticas de inmersión y fijar la lengua como el principal instrumento para concitar legitimidades en torno a los distintos proyectos políticos que se van sucediendo, primero el Estatuto, ahora la secesión.
La falta de concreción constitucional de la política lingüística, unida a la crisis socioeconómica, puede facilitar la siempre peligrosa guerra de lenguas, como ya contó Ranko Bugarski en el caso de la desintegración yugoslava. La Comunidad de Aragón acaba de aprobar una lamentable ley en la que el catalán pasa a ser la Lengua Aragonesa Propia del Área Oriental (LAPAO). Más allá del choteo general, es una preocupante reacción identitaria y asimilacionista que aumenta el victimismo entre las fuerzas políticas nacionalistas y pone las bases para potenciales enfrentamientos sociales. En Baleares también andan con la rápida recuperación del mallorquín, mientras que en Valencia el Parlamento acaba de aprobar una resolución en la que cifra la aparición del valenciano en el siglo VI antes de Cristo. Estos movimientos son de manual, pero de aquellos manuales que explican de forma muy clara qué es lo que pasó en la Europa de entreguerras con el principio de las nacionalidades y la coctelera lingüística en manos de dirigentes irresponsables. Pedir temple y tranquilidad a la clase política aragonesa, valenciana y balear no es suficiente: la próxima reforma constitucional debiera cerrar nominalmente la presencia de lenguas cooficiales en el España, llamando a las cosas por su nombre, para así evitar enfrentamientos y demostrar que el Estado quiere implicarse aún más en la protección de las lenguas minoritarias, como piden muchos dirigentes nacionalistas catalanes y vascos.
Más allá de la siempre difícil reforma constitucional, convendría también que el propio Estado hiciera una ley del español. Los excesos lingüísticos nacionalistas han de parar allí donde están vigentes los derechos de los ciudadanos. La futura ley Wert pretende que por ejemplo, en Cataluña, aquellos padres que no puedan hacer efectiva una escolarización bilingüe, acudan a centros privados y pasen el coste a la Generalitat, que después verá descontada la cantidad del sistema de financiación común. Esta es una solución inasumible en un Estado constitucional. Desde hace prácticamente una década los tribunales vienen diciendo a las instituciones catalanas que no es posible confundir la inmersión con la lengua vehicular en la educación. El TC cerró el debate en la sentencia 31/2010 al señalar que no cabe el deber de conocer únicamente una lengua cooficial, lo que vendría a suponer que no sería el ciudadano el que eligiera la lengua de comunicación con los poderes públicos, sino estos últimos. La consecuencia: la marginación institucional del castellano. Una ley del español, basada en el artículo 149.2 de la Constitución Española, serviría para aclarar cómo ha de concurrir el idioma común del Estado con las demás lenguas cooficiales, permitiendo un mejor equilibrio entre las opciones bilingües en materia educativa y abriendo los órganos nacionales a algunas exigencias minoritarias. Todo ello desde la concordia, la lealtad política y la estricta observancia del Estado de derecho, el mejor método para templar los ánimos.
La confusión entre un partido y una patria
IGNACIO SUÁREZ-ZULOAGA / Autor de ‘VASCOS CONTRA VASCOS’,
EL CORREO 06/07/13
La iniciativa del lehendakari Urkullu de proponer el 7 de octubre –día de 1936 en que su predecesor José Antonio Aguirre juró su cargo en Gernika– como nueva Fiesta nacional vasca, es un paso más del Partido Nacionalista Vasco para confundir su historia con la del país. Imitando la apropiación partidista de la historia y sus símbolos que ya realizaron la Falange y otros partidos nacionalistas, ha debido de descartar que algún sucesor suyo pueda llegar a imitarle, y ponga la fiesta en julio (el 18 franquista o el 31 en que se anunció la fundación de ETA). Pues lo único seguro en la historia es que es pendular: los abusos alimentan reacciones que conducen a nuevos abusos.
Al entrevistar a líderes para elaborar mi libro sobre el conflicto entre vascos, un dirigente socialista me confesó el grave error de que los elementos simbólicos vascos fueran los del partido hegemónico. Al redactar el Estatuto se adoptó el nombre de Euskadi (inventado por Sabino Arana) a pesar de la tradición y el arraigo popular de la denominación País Vasco y de la corrección expresiva del término Euskal Herria; dos alternativas apartidistas, más fáciles de aceptar por la ciudadanía. Eso explica que dirigentes de la izquierda abertzale sean propensos a emplear Euskal Herria y líderes del Partido Popular utilicen País Vasco o Vascongadas.
Otro error fue aceptar el ‘Gora ta gora’ del PNV como himno de todo el país. En este caso la alternativa era aún mejor, pues el ‘Gernikako Arbola’ del bersolari Iparraguirre es uno de los más bellos himnos patrios que hayan sido compuestos en el mundo. La capacidad movilizadora de aquella canción provocó tumultos en el madrileño Café de San Luis –donde fue compuesta– al que acudían los vascos residentes en la Villa y Corte. Tal fue su popularidad, que el Gobierno progresista de Juan Álvarez de Mendizábal (el de las desamortizaciones, que tanto soliviantaron a los vascos) mandó al exilio al bardo de Urretxu.
La personalidad de Iparraguirre –por ser arquetipo del vasco genial, independiente y ‘jatorra’– no podría haber tenido mejor aceptación entre los vascos de hoy en día, que con muchísimos menos motivos hemos convertido en santos laicos a Celedón y la Marijaia. Iparraguirre se escapó de casa con 14 años para incorporarse a los tercios carlistas, se negó a acogerse a la amnistía del Abrazo de Bergara y se exilió sin más patrimonio que su ingenio y su voz. En 1848 estaba combatiendo en las calles de París contra el ejército francés, contribuyendo a instaurar la Segunda República. Es, por tanto, un personaje atractivo y unificador; mucho más que el xenófobo y ultraclerical Sabino Arana, autor del ‘Gora ta gora’. El hecho de que en el himno jeltzale se invoque reiteradamente a Dios y a la cruz hace aún más incomprensible la decisión de los socialistas de aceptarlo.
En tercer lugar está el asunto de la enseña inventada por Luis Arana para el PNV: la ikurriña (que significa ‘bandera’, como si fuera la única posible). Su legitimidad estriba en que la enarbolaron durante la guerra de 1936 los batallones organizados por el PNV y ANV (no los socialistas, comunistas, anarquistas, ni de Izquierda Republicana, que suponían más combatientes); recuérdese que contra la ikurriña lucharon los antepasados de gran parte de los navarros, guipuzcoanos y alaveses de hoy en día, contribuyendo a suprimirla durante cuatro décadas. A la hora de adoptar la ikurriña nadie se acordó de la única bandera histórica común, con la que combatieron en el exterior los vascos en 1860 y 1868. A diferencia de los conflictos anteriores (en que cada tercio enarbolaba la bandera de su provincia) las diputaciones decidieron que todos los Tercios Vascongados combatieran en Marruecos bajo una única bandera común, con el simbólico escudo del ‘Irurac Bat’ (tres en uno). Éste es el emblema de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País, la organización cívica que promovía la modernización cultural, industrial y educativa de los vascos, y que era la encargada de defender los intereses comunes en la corte. Unos años después, los vascos de la isla de Cuba entregaron una placa de reconocimiento que incluye esa bandera vasca, y que está conservada en el palacio de la Diputación de Álava.
Con los mencionados precedentes en materia simbólica, asombra que se mencione el pluralismo como argumento para la nueva fiesta; si Urkullu considera ‘plural’ una conmemoración de la Guerra Civil y que su partido acapare el 100% de la simbología vasca, podemos esperar cualquier cosa. Para esta y otras cuestiones relativas a nuestro doloroso pasado de intolerancia, violencia e imposiciones, el Gobierno debería de apoyarse en los historiadores de prestigio, acostumbrados a interpretar los hechos del pasado con la necesaria ecuanimidad. Y debería recordar que cuarenta años de franquismo, con todo el poder de una dictadura militar, no pudieron eliminar la historia y la simbología auténtica. Si Urkullu insiste en repetir los errores del pasado, que sepa que está sentando las bases para que algún día un águila sustituya en los impresos oficiales al escudo de la Comunidad Autónoma Vasca: la de San Juan (franquista) o la de Sancho El Mayor (de Batasuna).
EL CORREO 06/07/13
La iniciativa del lehendakari Urkullu de proponer el 7 de octubre –día de 1936 en que su predecesor José Antonio Aguirre juró su cargo en Gernika– como nueva Fiesta nacional vasca, es un paso más del Partido Nacionalista Vasco para confundir su historia con la del país. Imitando la apropiación partidista de la historia y sus símbolos que ya realizaron la Falange y otros partidos nacionalistas, ha debido de descartar que algún sucesor suyo pueda llegar a imitarle, y ponga la fiesta en julio (el 18 franquista o el 31 en que se anunció la fundación de ETA). Pues lo único seguro en la historia es que es pendular: los abusos alimentan reacciones que conducen a nuevos abusos.
Al entrevistar a líderes para elaborar mi libro sobre el conflicto entre vascos, un dirigente socialista me confesó el grave error de que los elementos simbólicos vascos fueran los del partido hegemónico. Al redactar el Estatuto se adoptó el nombre de Euskadi (inventado por Sabino Arana) a pesar de la tradición y el arraigo popular de la denominación País Vasco y de la corrección expresiva del término Euskal Herria; dos alternativas apartidistas, más fáciles de aceptar por la ciudadanía. Eso explica que dirigentes de la izquierda abertzale sean propensos a emplear Euskal Herria y líderes del Partido Popular utilicen País Vasco o Vascongadas.
Otro error fue aceptar el ‘Gora ta gora’ del PNV como himno de todo el país. En este caso la alternativa era aún mejor, pues el ‘Gernikako Arbola’ del bersolari Iparraguirre es uno de los más bellos himnos patrios que hayan sido compuestos en el mundo. La capacidad movilizadora de aquella canción provocó tumultos en el madrileño Café de San Luis –donde fue compuesta– al que acudían los vascos residentes en la Villa y Corte. Tal fue su popularidad, que el Gobierno progresista de Juan Álvarez de Mendizábal (el de las desamortizaciones, que tanto soliviantaron a los vascos) mandó al exilio al bardo de Urretxu.
La personalidad de Iparraguirre –por ser arquetipo del vasco genial, independiente y ‘jatorra’– no podría haber tenido mejor aceptación entre los vascos de hoy en día, que con muchísimos menos motivos hemos convertido en santos laicos a Celedón y la Marijaia. Iparraguirre se escapó de casa con 14 años para incorporarse a los tercios carlistas, se negó a acogerse a la amnistía del Abrazo de Bergara y se exilió sin más patrimonio que su ingenio y su voz. En 1848 estaba combatiendo en las calles de París contra el ejército francés, contribuyendo a instaurar la Segunda República. Es, por tanto, un personaje atractivo y unificador; mucho más que el xenófobo y ultraclerical Sabino Arana, autor del ‘Gora ta gora’. El hecho de que en el himno jeltzale se invoque reiteradamente a Dios y a la cruz hace aún más incomprensible la decisión de los socialistas de aceptarlo.
En tercer lugar está el asunto de la enseña inventada por Luis Arana para el PNV: la ikurriña (que significa ‘bandera’, como si fuera la única posible). Su legitimidad estriba en que la enarbolaron durante la guerra de 1936 los batallones organizados por el PNV y ANV (no los socialistas, comunistas, anarquistas, ni de Izquierda Republicana, que suponían más combatientes); recuérdese que contra la ikurriña lucharon los antepasados de gran parte de los navarros, guipuzcoanos y alaveses de hoy en día, contribuyendo a suprimirla durante cuatro décadas. A la hora de adoptar la ikurriña nadie se acordó de la única bandera histórica común, con la que combatieron en el exterior los vascos en 1860 y 1868. A diferencia de los conflictos anteriores (en que cada tercio enarbolaba la bandera de su provincia) las diputaciones decidieron que todos los Tercios Vascongados combatieran en Marruecos bajo una única bandera común, con el simbólico escudo del ‘Irurac Bat’ (tres en uno). Éste es el emblema de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País, la organización cívica que promovía la modernización cultural, industrial y educativa de los vascos, y que era la encargada de defender los intereses comunes en la corte. Unos años después, los vascos de la isla de Cuba entregaron una placa de reconocimiento que incluye esa bandera vasca, y que está conservada en el palacio de la Diputación de Álava.
Con los mencionados precedentes en materia simbólica, asombra que se mencione el pluralismo como argumento para la nueva fiesta; si Urkullu considera ‘plural’ una conmemoración de la Guerra Civil y que su partido acapare el 100% de la simbología vasca, podemos esperar cualquier cosa. Para esta y otras cuestiones relativas a nuestro doloroso pasado de intolerancia, violencia e imposiciones, el Gobierno debería de apoyarse en los historiadores de prestigio, acostumbrados a interpretar los hechos del pasado con la necesaria ecuanimidad. Y debería recordar que cuarenta años de franquismo, con todo el poder de una dictadura militar, no pudieron eliminar la historia y la simbología auténtica. Si Urkullu insiste en repetir los errores del pasado, que sepa que está sentando las bases para que algún día un águila sustituya en los impresos oficiales al escudo de la Comunidad Autónoma Vasca: la de San Juan (franquista) o la de Sancho El Mayor (de Batasuna).
viernes, 7 de junio de 2013
Estado de Estados
MANUEL MONTERO
El Correo 7/6/2013
Los catalanes son muy listos, pero, por lo que publican, no lo han previsto todo. O no lo dicen. ¿Qué harán con los desgraciados que viven allí sin compartir la fe ni las ganas de convertirse a la catalanidad?
Se divertirán, los planificadores del Estado catalán. Encarga la Generalitat y ellos lo van pensando todo: qué organismos habrá, los impuestos, las embajadas... Tiene un punto ridículo, días y días reuniéndose para imaginar el ejército bolivariano de Cataluña, pero les hará ilusión, como comprar hoteles en el Monopoly, además de que van a gastos pagados entre todos. En el trance independentista, el vasco se daría más a improvisar: dadas sus dotes naturales, le saldrían varios Estados. Y enfrentados.
Los catalanes son muy listos, pero, por lo que publican, no lo han previsto todo. O no lo dicen. ¿Qué harán con los desgraciados que viven allí sin compartir la fe ni las ganas convertirse a la catalanidad? Es el problema de siempre en estos cantares. El político sólo piensa en las estructuras. Al ciudadano no le quedará otra que acoplarse.
No es nuevo. Se repite desde la transición. Al diseñarse el Estado de las autonomías los ciudadanos quedaron difuminados. En el plano de atrás. Se reconocieron las nacionalidades, básicamente Cataluña y el País Vasco, como sí tuviesen una sola identidad, la nacionalista, sin pluralidades internas. El fin de las históricas discriminaciones del euskera o del catalán y de las expresiones culturales propias vino a justificarlo todo. Las estructuras autonómicas protegieron las identidades ancestrales, las difundieron, las defendieron, etcétera. Sobre todo etcétera. Los paganos fueron los ciudadanos sin entusiasmo por el ancestralismo.
En la transición los tiempos no estaban para matices, por lo que no se advirtió que la cuestión autonómica tenía dos componentes: las nacionalidades con culturas propias y la pluralidad en tales comunidades. Se atendió sólo a lo primero, que esquilmaba lo segundo, con lo que adiós a la variedad social. Previsiblemente, los futuros Estados propios la exterminarán —si no, ¿para qué el viaje?-, pero la liquidación viene de atrás.
Se afrontó la cuestión como si la diversidad de España consistiese en que había distintas identidades colectivas, pero en territorios homogéneos. En esta imagen, Las identidades nacionalistas lo ocupaban todo o eran las únicas legítimas donde dominaban los nacionalismos. O a lo mejor se supuso que éstos tenían tal sensibilidad antidiscrirninatoria que jamás caerían en imposiciones corno las que habían combatido: como si su lucha hubiese sido por la libertad, sin pretensiones de hegemonía o de liquidación del diferente. O como si sus nacionalismos fueran de mayor calidad, con un plus democrático, en autenticidad y tolerancia. Que eran de primera.
Buena parte de los ciudadanos -los no fervorosos- quedaron al pairo, sujetos a las decisiones identitarias de las comunidades autónomas. Éstas han gozado para ello de una elevadísima dosis de autonomía, sobre todo para retorcer la vida a los ciudadanos. Sin controles. Han sido capaces de saltarse a la torera cualquier atadura. El Gobierno dice a veces que hará cumplir en Cataluña la ley y las decisiones judiciales y el propósito (que suele quedar en agua de borrajas) se interpreta corno un desaire, una agresión inadmisible De la que se independicen se aburrirán, al no poder incumplir las leyes, que se ve les gusta.
Para justificar el envite se hablaba por entonces de España como «nación de naciones». Contra lo que creían algunos incautos, la idea no aspiraba al reconocimiento de las pluralidades culturales, sino a un Estado formado por Estados-nación, de los que cada uno realizaría su proceso de homogeneización. Para los ciudadanos 'no alineados', la alternativa del diablo: o aceptar la nacionalización o convertirse en ciudadanos de segunda. Se decía «nación de naciones» y se quería (de momento: se hace camino al andar) un «Estado de Estados». Los pluralismos y tolerancias quedaron amenazados, una vez pudieron las ideas de uniformidades colectivas y transformaciones culturales. Y eso antes del Estado propio, que a lo mejor da en limpieza identitaria.
Sorprendentemente, en su día se planteó como un proceso liberador, con dos ideas peculiares: primero, que asumir la cultura identitaria constituía un deber de los no nacionalistas, quizás de penitencia por represiones seculares que les tocaba purgar; segundo, que además suponía una liberación, por proporcionar una especie de identidad auténtica, indispensable para integrarse en sociedades que se iban cerrando. Suena raro, pero la conversión en comunidades monoculturales se creyó exponente de diversidad.
La gestación autonómica de Estados-nación se produjo de la noche a la mañana, sin reticencias ni condiciones. Sus mentores —proclives a la idea de que la autonomía era arrancada- pudieron concluir que tenían el campo libre y que se creaba el punto de partida para hacer de su capa un sayo y para sucesivas estructuras políticas. El juego no había hecho más que empezar.
Asombra sobre todo la creencia de que tal modelo, con autonomías construyendo una única identidad, podía constituir un punto final y estabilizar territorialmente España. En esa ingenuidad suelen incurrir todavía las autodenominadas «fuerzas de progreso». No caen en la cuenta de que hay problemas para los que no puede sacarse la gran solución de la chistera. Su tratamiento no tiene más receta que las exigencias democráticas y los derechos de los ciudadanos, para que no los entierren los frenesís colectivistas. Dar a quien siempre quiere más no le sacia el apetito.
Los sudokus del catalanismo al imaginar su Estado propio acabarán dando otra vuelta de tuerca a quienes pasaban por allí.
El Correo 7/6/2013
Los catalanes son muy listos, pero, por lo que publican, no lo han previsto todo. O no lo dicen. ¿Qué harán con los desgraciados que viven allí sin compartir la fe ni las ganas de convertirse a la catalanidad?
Se divertirán, los planificadores del Estado catalán. Encarga la Generalitat y ellos lo van pensando todo: qué organismos habrá, los impuestos, las embajadas... Tiene un punto ridículo, días y días reuniéndose para imaginar el ejército bolivariano de Cataluña, pero les hará ilusión, como comprar hoteles en el Monopoly, además de que van a gastos pagados entre todos. En el trance independentista, el vasco se daría más a improvisar: dadas sus dotes naturales, le saldrían varios Estados. Y enfrentados.
Los catalanes son muy listos, pero, por lo que publican, no lo han previsto todo. O no lo dicen. ¿Qué harán con los desgraciados que viven allí sin compartir la fe ni las ganas convertirse a la catalanidad? Es el problema de siempre en estos cantares. El político sólo piensa en las estructuras. Al ciudadano no le quedará otra que acoplarse.
No es nuevo. Se repite desde la transición. Al diseñarse el Estado de las autonomías los ciudadanos quedaron difuminados. En el plano de atrás. Se reconocieron las nacionalidades, básicamente Cataluña y el País Vasco, como sí tuviesen una sola identidad, la nacionalista, sin pluralidades internas. El fin de las históricas discriminaciones del euskera o del catalán y de las expresiones culturales propias vino a justificarlo todo. Las estructuras autonómicas protegieron las identidades ancestrales, las difundieron, las defendieron, etcétera. Sobre todo etcétera. Los paganos fueron los ciudadanos sin entusiasmo por el ancestralismo.
En la transición los tiempos no estaban para matices, por lo que no se advirtió que la cuestión autonómica tenía dos componentes: las nacionalidades con culturas propias y la pluralidad en tales comunidades. Se atendió sólo a lo primero, que esquilmaba lo segundo, con lo que adiós a la variedad social. Previsiblemente, los futuros Estados propios la exterminarán —si no, ¿para qué el viaje?-, pero la liquidación viene de atrás.
Se afrontó la cuestión como si la diversidad de España consistiese en que había distintas identidades colectivas, pero en territorios homogéneos. En esta imagen, Las identidades nacionalistas lo ocupaban todo o eran las únicas legítimas donde dominaban los nacionalismos. O a lo mejor se supuso que éstos tenían tal sensibilidad antidiscrirninatoria que jamás caerían en imposiciones corno las que habían combatido: como si su lucha hubiese sido por la libertad, sin pretensiones de hegemonía o de liquidación del diferente. O como si sus nacionalismos fueran de mayor calidad, con un plus democrático, en autenticidad y tolerancia. Que eran de primera.
Buena parte de los ciudadanos -los no fervorosos- quedaron al pairo, sujetos a las decisiones identitarias de las comunidades autónomas. Éstas han gozado para ello de una elevadísima dosis de autonomía, sobre todo para retorcer la vida a los ciudadanos. Sin controles. Han sido capaces de saltarse a la torera cualquier atadura. El Gobierno dice a veces que hará cumplir en Cataluña la ley y las decisiones judiciales y el propósito (que suele quedar en agua de borrajas) se interpreta corno un desaire, una agresión inadmisible De la que se independicen se aburrirán, al no poder incumplir las leyes, que se ve les gusta.
Para justificar el envite se hablaba por entonces de España como «nación de naciones». Contra lo que creían algunos incautos, la idea no aspiraba al reconocimiento de las pluralidades culturales, sino a un Estado formado por Estados-nación, de los que cada uno realizaría su proceso de homogeneización. Para los ciudadanos 'no alineados', la alternativa del diablo: o aceptar la nacionalización o convertirse en ciudadanos de segunda. Se decía «nación de naciones» y se quería (de momento: se hace camino al andar) un «Estado de Estados». Los pluralismos y tolerancias quedaron amenazados, una vez pudieron las ideas de uniformidades colectivas y transformaciones culturales. Y eso antes del Estado propio, que a lo mejor da en limpieza identitaria.
Sorprendentemente, en su día se planteó como un proceso liberador, con dos ideas peculiares: primero, que asumir la cultura identitaria constituía un deber de los no nacionalistas, quizás de penitencia por represiones seculares que les tocaba purgar; segundo, que además suponía una liberación, por proporcionar una especie de identidad auténtica, indispensable para integrarse en sociedades que se iban cerrando. Suena raro, pero la conversión en comunidades monoculturales se creyó exponente de diversidad.
La gestación autonómica de Estados-nación se produjo de la noche a la mañana, sin reticencias ni condiciones. Sus mentores —proclives a la idea de que la autonomía era arrancada- pudieron concluir que tenían el campo libre y que se creaba el punto de partida para hacer de su capa un sayo y para sucesivas estructuras políticas. El juego no había hecho más que empezar.
Asombra sobre todo la creencia de que tal modelo, con autonomías construyendo una única identidad, podía constituir un punto final y estabilizar territorialmente España. En esa ingenuidad suelen incurrir todavía las autodenominadas «fuerzas de progreso». No caen en la cuenta de que hay problemas para los que no puede sacarse la gran solución de la chistera. Su tratamiento no tiene más receta que las exigencias democráticas y los derechos de los ciudadanos, para que no los entierren los frenesís colectivistas. Dar a quien siempre quiere más no le sacia el apetito.
Los sudokus del catalanismo al imaginar su Estado propio acabarán dando otra vuelta de tuerca a quienes pasaban por allí.
domingo, 2 de junio de 2013
China, un competidor temible
IGNACIO MARCO-GARDOQUI
El Correo 2-6-2013
Tendremos que espabilar y esforzarnos porque no podemos, ni querernos, igualarles en horas trabajadas o en salarios
Acabo de volver de un viaje a China, de la inauguración de una instalación industrial, y como es habitual regreso impactado de la visita. Tanto que estoy considerando seriamente la posibilidad de ingresar en el Partido Comunista Chino. Su sistema es discutible pero, me temo, que es también imbatible. Eligen a los más aptos para dirigir el partido, los forman en las mejores universidades y se convierten en líderes inatacables. Allí, nadie más que ellos se entretiene con la política. Si aquí es habitual que un municipio del tamaño de Pozuelo del Castañar se ocupe en pedir la salida de España de la OTAN, la vuelta de las tropas de Afganistán o la declaración de territorio no nuclear, allí se dedican a gestionar las alcantarillas.
El partido elabora las leyes, nombra a las autoridades, define las infraestructuras, determina cuántos ciudadanos pueden trasladarse del campo a la ciudad y cuántos hijos puede tener cada uno de ellos. Mientras, los ciudadanos chinos se afanan en mejorar su situación personal.
Está claro que el sistema ordena el país y lo prepara para el futuro, pero también genera desigualdades, expulsa las libertades y fomenta las corrupciones. Pero, antes de desecharlo y condenarlo hay que analizarlo con objetividad. Aquí, y en Venezuela, tenemos libertades. ¿Para elegir a quiénes? También hay desigualdades pero, ¿qué es mejor, la impenetrable igualdad en la miseria de los tiempos de Mao, todos en bicicleta, todos con un cuenco de arroz, o la lacerante desigualdad de ahora, con miles de personas circulando en Ferraris y millones conduciendo Volkswagens?
Si quieren salir de dudas, pregúntenle a un ciudadano chino. Comprobarán que nadie se acuerda de Mao, cuya imagen mira estupefacta desde los billetes de cien reminbis. De la corrupción, mejor ni hablar. Desde estas latitudes no alcanzamos la altura moral necesaria para dar lecciones a nadie en esta materia.
Sin embargo, el aspecto más interesante del país es el económico y, dentro de él, su excepcional capacidad competitiva basada en una tecnología más que aceptable, en un mercado de tamaño descomunal, unos costes imbatibles y una épica del esfuerzo que aquí hemos abandonado por completo. Allí, en las fábricas filiales de las matrices occidentales, se trabajan jornadas de doce horas cinco o seis dilas a la semana por salarios de 330 euros al mes. La jornada no la impone la empresa, la exigen los propios trabajadores que, si no la obtienen, se marchan. El salario base, unos 150 euros, no les es suficiente y quieren meter horas para duplicarlo.
Antes de que me lancen piedras y me revistan de insultos -por si acaso, me agacho-, que quede claro que yo no propugno el establecimiento de un régimen laboral similar entre nosotros. Ni siquiera alguien tan tercamente liberal como yo puede defender tal cosa. Pero me parece imprescindible ser conscientes de que estas cosas existen y comprender que la única posibilidad de sobrevivir es consiguiendo que el 'out-put' que nosotros producimos en nuestras 35 horas semanales con salarios de algunos miles de euros debe superar, para ser duradero, al que ellos obtienen en sus más de sesenta horas semanales con salarios de pocos cientos de euros. No podemos, ni queremos, ganarles en horas y no queremos, ni podemos, igualarles en sueldos. Correcto. Pues únicamente hay dos alternativas. Una, mantener un diferencial de productividad suficiente para compensar las diferencias anteriores. La otra, consiste simplemente en perder el empleo y desaparecer.
Por supuesto que sería muy justo y muy conveniente que alguna instancia internacional, con capacidad para ello, se ocupase de imponer allí el mismo respeto que tenemos aquí por las legislaciones sanitarias, las medioambientales, las cambiarias, la propiedad intelectual, etc... Pero, mientras alguien lo logra, quizá nos convenga espabilar un poco y esforzarse un mucho. ¿No creen?
El Correo 2-6-2013
Tendremos que espabilar y esforzarnos porque no podemos, ni querernos, igualarles en horas trabajadas o en salarios
Acabo de volver de un viaje a China, de la inauguración de una instalación industrial, y como es habitual regreso impactado de la visita. Tanto que estoy considerando seriamente la posibilidad de ingresar en el Partido Comunista Chino. Su sistema es discutible pero, me temo, que es también imbatible. Eligen a los más aptos para dirigir el partido, los forman en las mejores universidades y se convierten en líderes inatacables. Allí, nadie más que ellos se entretiene con la política. Si aquí es habitual que un municipio del tamaño de Pozuelo del Castañar se ocupe en pedir la salida de España de la OTAN, la vuelta de las tropas de Afganistán o la declaración de territorio no nuclear, allí se dedican a gestionar las alcantarillas.
El partido elabora las leyes, nombra a las autoridades, define las infraestructuras, determina cuántos ciudadanos pueden trasladarse del campo a la ciudad y cuántos hijos puede tener cada uno de ellos. Mientras, los ciudadanos chinos se afanan en mejorar su situación personal.
Está claro que el sistema ordena el país y lo prepara para el futuro, pero también genera desigualdades, expulsa las libertades y fomenta las corrupciones. Pero, antes de desecharlo y condenarlo hay que analizarlo con objetividad. Aquí, y en Venezuela, tenemos libertades. ¿Para elegir a quiénes? También hay desigualdades pero, ¿qué es mejor, la impenetrable igualdad en la miseria de los tiempos de Mao, todos en bicicleta, todos con un cuenco de arroz, o la lacerante desigualdad de ahora, con miles de personas circulando en Ferraris y millones conduciendo Volkswagens?
Si quieren salir de dudas, pregúntenle a un ciudadano chino. Comprobarán que nadie se acuerda de Mao, cuya imagen mira estupefacta desde los billetes de cien reminbis. De la corrupción, mejor ni hablar. Desde estas latitudes no alcanzamos la altura moral necesaria para dar lecciones a nadie en esta materia.
Sin embargo, el aspecto más interesante del país es el económico y, dentro de él, su excepcional capacidad competitiva basada en una tecnología más que aceptable, en un mercado de tamaño descomunal, unos costes imbatibles y una épica del esfuerzo que aquí hemos abandonado por completo. Allí, en las fábricas filiales de las matrices occidentales, se trabajan jornadas de doce horas cinco o seis dilas a la semana por salarios de 330 euros al mes. La jornada no la impone la empresa, la exigen los propios trabajadores que, si no la obtienen, se marchan. El salario base, unos 150 euros, no les es suficiente y quieren meter horas para duplicarlo.
Antes de que me lancen piedras y me revistan de insultos -por si acaso, me agacho-, que quede claro que yo no propugno el establecimiento de un régimen laboral similar entre nosotros. Ni siquiera alguien tan tercamente liberal como yo puede defender tal cosa. Pero me parece imprescindible ser conscientes de que estas cosas existen y comprender que la única posibilidad de sobrevivir es consiguiendo que el 'out-put' que nosotros producimos en nuestras 35 horas semanales con salarios de algunos miles de euros debe superar, para ser duradero, al que ellos obtienen en sus más de sesenta horas semanales con salarios de pocos cientos de euros. No podemos, ni queremos, ganarles en horas y no queremos, ni podemos, igualarles en sueldos. Correcto. Pues únicamente hay dos alternativas. Una, mantener un diferencial de productividad suficiente para compensar las diferencias anteriores. La otra, consiste simplemente en perder el empleo y desaparecer.
Por supuesto que sería muy justo y muy conveniente que alguna instancia internacional, con capacidad para ello, se ocupase de imponer allí el mismo respeto que tenemos aquí por las legislaciones sanitarias, las medioambientales, las cambiarias, la propiedad intelectual, etc... Pero, mientras alguien lo logra, quizá nos convenga espabilar un poco y esforzarse un mucho. ¿No creen?
jueves, 30 de mayo de 2013
El gin tonic, los churros y los viajes de Sus Señorías
Inocencio Arias
30 MAY 2013
Creo que debuté en estas páginas describiendo una situación que me parecía chocante. En los últimos meses de mi estancia en Los Ángeles mi Ministerio, Exteriores, dictaminó que no podía sufragar un desplazamiento mío de trabajo a Colorado para atender a unos compatriotas porque estábamos en época de reducción de gastos. El objetivo de mi propuesta era bueno, la cantidad ridícula, algo así como 454 euros, pero la austeridad, pensé yo, era inevitable.
Al jubilarme, regresé, prescripción del Ministerio, en clase turista a pesar de que el viaje duraba 18 horas, con una escala, etc. Por muy embajador que uno sea, concluí yo piadosamente de nuevo, es hora de que todos nos apretemos el cinturón. España no está muy boyante y hay que dar ejemplo. (Lo de los españoles en Colorado era más serio y hubo que aceptarlo).
Me llevé por ello una sorpresa morrocotuda cuando descubrí que en esas mismas fechas la Vicepresidenta del gobierno, la señora De la Vega, realizaba un viaje a Nueva York acompañada de TREINTA Y OCHO personas, con estancia de varios días en un hotel de postín, para un acto en el que hubiera bastado la presencia de un Director General y que, en todo caso, aún en época de vacas gordas, habría sido suficiente la presencia de una delegación de seis o siete personas, no de 39.
Que el Gobierno o la Vicepresidenta fueran tan rumbosos en ese desplazamiento, que pasó TOTALMENTE desapercibido en la ciudad de los rascacielos, y tan estrictos con mi petición de prestar un servicio en Colorado a unos españoles de edad provecta o de hacer un largo viaje el día que me jubilaba después de trabajar 40 años para el Estado me causó algo de perplejidad. No excesiva, porque he pasado muchos años viendo a políticos españoles de los que nunca podrá decirse que se han lucrado con fondos públicos, no lo han hecho, pero que no pierden una ocasión de disparar con pólvora del Rey. No hay forma de tirar el dinero que no haya sido practicada con asiduidad y entusiasmo por un número no pequeño de nuestros políticos.
Al leer ahora lo de la subvención del restaurante del Congreso para que los diputados anden más desahogados al final de mes la perplejidad me vuelve y no sólo porque estemos en época de estrecheces. Que diputados y funcionarios de Congreso puedan almorzar a precios modestos, parcialmente sufragados con el dinero del contribuyente, puede sorprender a alguno pero no causa especial sonrojo. Que desayunen su café y porritas por la mitad (1,05 euros) de lo que pagamos los demás ya empieza a extrañarte. Pero que puedan tomarse un gin tonic, un coñac o un whiskey, con recursos que en no poca medida salen del bolsillo de cualquier pagador de impuestos, del jubilado, etc., ya es de aurora boreal. No me explico cómo, por un mínimo de pudor, no eliminaron, al hacer la contrata, todo lo referente a los licores...
¿Necesitarán sus Señorías, como algún Lord de Wodehouse o de Somerset Maugham, pegarse un lingotazo de ginebra a media mañana y otro por la tarde (a 'Her Majesty the Queen of England' parece que le ocurre) para poder funcionar y que la maquina legislativa no se pare?
Sé que es fácil hacer demagogia con esto pero lo de los licores no tiene precio.
Por último, estos días circula asimismo la noticia de que en una votación en el Parlamento Europeo la mayoría de los eurodiputados españoles, 39 de 43, han votado en contra de que les impongan viajar en turista. Ellos quieren, para un trayecto tan agotador como dos horas, hacerlo en 'business'. Y lo van a seguir haciendo. Muy poco edificante.
No ignoro que el presupuesto de los órganos de la Unión Europea no se vota en nuestro Parlamento. Se hace en Estrasburgo, pero evidentemente con aportaciones de los estados miembros, entre ellos de España. La votación aumenta de nuevo el escepticismo sobre cómo gasta el dinero la Unión Europea y te hace ser más receptivo a las tesis británicas de que las instituciones y la burocracia de Bruselas, Estrasburgo etc... no son precisamente frugales.
Más de un eurodiputado español o de otro país me dará compungidamente media docena de argumentos para justificar ese viaje en clase preferente entre Madrid y Estrasburgo. Alguno tendrá su base. Pero igual que pensé que el desplazamiento de la ex vicepresidenta con 38 personas a Nueva York era un frivolidad y un disparate será difícil que me convenzan de que un embajador de España con setenta años debe hacer un viaje de 18 horas, con escala, el día que se jubila, en turista y ellos, los eurodiputados -personas que imagino de media en los 50 años- encuentren inevitable y justo realizar invariablemente uno de dos horas en clase preferente.
http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/cronicasdeundiplomaticojubilado/2013/05/30/el-gin-tonic-los-churros-y-los-viajes-de.html
30 MAY 2013
Creo que debuté en estas páginas describiendo una situación que me parecía chocante. En los últimos meses de mi estancia en Los Ángeles mi Ministerio, Exteriores, dictaminó que no podía sufragar un desplazamiento mío de trabajo a Colorado para atender a unos compatriotas porque estábamos en época de reducción de gastos. El objetivo de mi propuesta era bueno, la cantidad ridícula, algo así como 454 euros, pero la austeridad, pensé yo, era inevitable.
Al jubilarme, regresé, prescripción del Ministerio, en clase turista a pesar de que el viaje duraba 18 horas, con una escala, etc. Por muy embajador que uno sea, concluí yo piadosamente de nuevo, es hora de que todos nos apretemos el cinturón. España no está muy boyante y hay que dar ejemplo. (Lo de los españoles en Colorado era más serio y hubo que aceptarlo).
Me llevé por ello una sorpresa morrocotuda cuando descubrí que en esas mismas fechas la Vicepresidenta del gobierno, la señora De la Vega, realizaba un viaje a Nueva York acompañada de TREINTA Y OCHO personas, con estancia de varios días en un hotel de postín, para un acto en el que hubiera bastado la presencia de un Director General y que, en todo caso, aún en época de vacas gordas, habría sido suficiente la presencia de una delegación de seis o siete personas, no de 39.
Que el Gobierno o la Vicepresidenta fueran tan rumbosos en ese desplazamiento, que pasó TOTALMENTE desapercibido en la ciudad de los rascacielos, y tan estrictos con mi petición de prestar un servicio en Colorado a unos españoles de edad provecta o de hacer un largo viaje el día que me jubilaba después de trabajar 40 años para el Estado me causó algo de perplejidad. No excesiva, porque he pasado muchos años viendo a políticos españoles de los que nunca podrá decirse que se han lucrado con fondos públicos, no lo han hecho, pero que no pierden una ocasión de disparar con pólvora del Rey. No hay forma de tirar el dinero que no haya sido practicada con asiduidad y entusiasmo por un número no pequeño de nuestros políticos.
Al leer ahora lo de la subvención del restaurante del Congreso para que los diputados anden más desahogados al final de mes la perplejidad me vuelve y no sólo porque estemos en época de estrecheces. Que diputados y funcionarios de Congreso puedan almorzar a precios modestos, parcialmente sufragados con el dinero del contribuyente, puede sorprender a alguno pero no causa especial sonrojo. Que desayunen su café y porritas por la mitad (1,05 euros) de lo que pagamos los demás ya empieza a extrañarte. Pero que puedan tomarse un gin tonic, un coñac o un whiskey, con recursos que en no poca medida salen del bolsillo de cualquier pagador de impuestos, del jubilado, etc., ya es de aurora boreal. No me explico cómo, por un mínimo de pudor, no eliminaron, al hacer la contrata, todo lo referente a los licores...
¿Necesitarán sus Señorías, como algún Lord de Wodehouse o de Somerset Maugham, pegarse un lingotazo de ginebra a media mañana y otro por la tarde (a 'Her Majesty the Queen of England' parece que le ocurre) para poder funcionar y que la maquina legislativa no se pare?
Sé que es fácil hacer demagogia con esto pero lo de los licores no tiene precio.
Por último, estos días circula asimismo la noticia de que en una votación en el Parlamento Europeo la mayoría de los eurodiputados españoles, 39 de 43, han votado en contra de que les impongan viajar en turista. Ellos quieren, para un trayecto tan agotador como dos horas, hacerlo en 'business'. Y lo van a seguir haciendo. Muy poco edificante.
No ignoro que el presupuesto de los órganos de la Unión Europea no se vota en nuestro Parlamento. Se hace en Estrasburgo, pero evidentemente con aportaciones de los estados miembros, entre ellos de España. La votación aumenta de nuevo el escepticismo sobre cómo gasta el dinero la Unión Europea y te hace ser más receptivo a las tesis británicas de que las instituciones y la burocracia de Bruselas, Estrasburgo etc... no son precisamente frugales.
Más de un eurodiputado español o de otro país me dará compungidamente media docena de argumentos para justificar ese viaje en clase preferente entre Madrid y Estrasburgo. Alguno tendrá su base. Pero igual que pensé que el desplazamiento de la ex vicepresidenta con 38 personas a Nueva York era un frivolidad y un disparate será difícil que me convenzan de que un embajador de España con setenta años debe hacer un viaje de 18 horas, con escala, el día que se jubila, en turista y ellos, los eurodiputados -personas que imagino de media en los 50 años- encuentren inevitable y justo realizar invariablemente uno de dos horas en clase preferente.
http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/cronicasdeundiplomaticojubilado/2013/05/30/el-gin-tonic-los-churros-y-los-viajes-de.html
Suscribirse a:
Entradas (Atom)