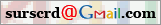28.02.2010
J. M. RUIZ SOROA
El Correo
Se propone como ideal para el País Vasco una 'sociedad mestiza', con lo cual se oculta, aunque sea bajo capa de discurso buenista, que ya somos una sociedad mestiza, una de las sociedades más mestizas del mundo
Cualquiera de mis amables lectores creerá como verdad obvia que cada uno tiene los abuelos que tiene, que la historia familiar de cada uno es algo que viene dado inexorablemente por la biología, que en ese terreno no hay capacidad de elección. Craso error: es más cierto que cada uno tiene los abuelos que elige tener. Y no me refiero en este momento a nuestro presidente del Gobierno, aunque el suyo sería un perfecto ejemplo del fenómeno de reconstrucción selectiva del pasado familiar por motivos ideológicos, sino a las comunidades sociales en general. Vean ustedes el caso de los hispanoamericanos actuales: todos ellos sienten como algo natural, sin reflexionarlo mucho, que sus antepasados son los indígenas americanos y que los españoles o portugueses fueron unos conquistadores/colonizadores que pasaron por allí y fueron finalmente expulsados en la Independencia. Cuando lo real y cierto es que casi todos los hispanoamericanos de origen europeo descienden de los odiados conquistadores, reconvertidos luego en criollos, que aquellos europeos y no los autóctonos son sus abuelos. Pero esa realidad biológica indiscutible cede ante una realidad social más fuerte: la cultura latinoamericana privilegia una descendencia mítica originaria como elemento esencial de su construcción colectiva de identidad.
Este fenómeno de reconstrucción selectiva del pasado se produce entre nosotros los vascos con una intensidad inigualada en ningún otro lugar del mundo. Por dos razones: porque, por una parte, constituimos una de las sociedades con mayor nivel de mezcla demográfica del mundo, somos un caso excepcional (y además reciente) de mestizaje. Y porque, a pesar de ello, hay pocas sociedades que se vean a sí mismas como tan cultural y demográficamente puras como la nuestra. Aquí hablamos todos de nuestros antepasados vascos, de esos aitites y amonas que pueblan nuestro pasado. «Nos ancêtres les gaulois», recitaban los niños argelinos en las escuelas de la época de la colonización francesa. Aquí no sólo lo recitamos, es que nos lo creemos.
Los datos objetivos están ahí, en los estudios demográficos sobre padrones poblacionales. Nos dicen que, por ejemplo, en el País Vasco en conjunto hay sólo un 39% de habitantes autóctonos de segunda generación, es decir, que tanto ellos como sus padres hayan nacido en Vasconia. Para hacerse idea de lo que ese porcentaje significa, basta señalar que en Galicia ese nivel es del 88%, y en Andalucía del 86%. Sólo la Comunidad de Madrid, que tiene uno del 21%, está por debajo del índice vasco de autoctonía en el conjunto de España. Por ejemplo, en Vizcaya sólo el 15,63% de habitantes tiene sus dos apellidos vascos, mientras que el 59,50% no tiene ninguno de ese origen (y el 24,89% tiene por lo menos uno). Por ejemplo, sólo hay un municipio vasco, el de Beliarrain en Guipúzcoa, en el que todos los habitantes tienen algún apellido vasco (pero posee sólo 99 habitantes). Por ejemplo, en los 27 municipios que forman la conurbación bilbaína (que agrupa al 43% de la población vasca y al 78% de la vizcaína) sólo el 10% tiene los dos apellidos vascos, mientras que el 66% no tiene ninguno.
Todos estos datos sólo tienen una lectura, que además es ampliamente 'sabida' por todos: la mayoría de nosotros no somos autóctonos vascos, nuestros ancestros están repartidos por la península, sobre todo por Cantabria, Castilla y León y Extremadura. Pero que una realidad sea 'sabida' no significa que sea socialmente 'percibida' o 'sentida'. Una cosa es lo que nos dice la fría razón y otra la que nos decimos intersubjetivamente. Y, sobre todo, otra cosa es lo que dice la cultura hegemónica que permea nuestra comprensión del mundo. Y ésa lo tiene claro: nuestros antepasados están aquí. Nuestra historia es la de un pueblo vasco idéntico a sí mismo desde hace 7.000 años.
Lo más preocupante de esta reconstrucción selectiva de la composición de la sociedad vasca es que llega incluso a imponerse a quienes por su ocupación de sociólogos de la inmigración debieran ser críticamente conscientes de ella. Y así, el discurso intelectual ante el actual fenómeno migratorio sigue utilizando categorías como las de 'integrar culturalmente' o 'mezclar' a los inmigrantes, lo que implícitamente presupone que nosotros somos de alguna forma puros, que nosotros somos 'de aquí' y ellos 'de allí'. Cuando no hay un aquí y un allí significativos sino en una mente alienada por la cultura hegemónica. Se propone 'una sociedad mestiza' como ideal a lograr, con lo cual se oculta, aunque sea bajo capa de discurso buenista, que ya somos una sociedad mestiza, que somos una de las sociedades más mestizas del mundo. Se habla de 'nuestra cultura' y 'su cultura' como si se tratase de esferas cerradas que es trabajoso conectar, cuando en realidad eso que llamamos nuestra cultura es un desparrame informe de influencias diversas. Se reconstruye así, aunque sea con otras categorías e intención, el mito de la pureza originaria del solar.
Que el PNV, el partido que convirtió en problema existencial la inmigración de antaño, siga hoy con ese discurso es normal y hasta divertido. Pero que lo integren acríticamente nuestros científicos sociales, eso sí que es preocupante.
http://www.elcorreo.com/vizcaya/prensa/20100228/opinion/mito-pureza-20100228.html
domingo, 28 de febrero de 2010
sábado, 20 de febrero de 2010
A favor de la memoria histórica
FÉLIX DE AZÚA 20/02/2010
El País
Tener un amigo que, cuando lo necesitas, te presta 1.000 euros para pagar el alquiler es una bendición, pero hay regalos más duraderos que el dinero, aunque no muchos. Uno de ellos es un libro porque sus efectos sobre nuestra vida pueden ser perdurables. Cuando Jorge Vigil me regaló hace una semana el libro de Tony Judt titulado Sobre el olvidado siglo XX no me libró de un casero ocasional, sino del deudor más peligroso: el desánimo.
Llevaba yo una temporada abatido al constatar el escaso número de escritores, periodistas, profesores, en fin, gente responsable, que compartía conmigo una visión tan poco optimista de la España actual, de su vanidoso gobierno y de sus caprichosas autonomías, cuando de pronto me vi arropado por un profesional cuya opinión se respeta en el mundo civilizado. Un alivio.
Tras leer a Judt me pareció entender que no éramos, mis colegas críticos o yo mismo, un cultivo cizañero al que divierte poner a parir el espectáculo gubernamental, un fruto de secano cubierto de espinas que sigue, como en tiempos de Franco, arrastrando su soledad a la manera de un estandarte. Si un producto de regadío tan bien nutrido como Judt decía exactamente lo mismo, aunque referido a objetos de mayor tamaño, cabía la posibilidad de que no estuviéramos del todo equivocados, los incorrectos de esta provincia.
Aunque sea una colección de artículos, algunos ya con una década sobre el título, la poética del libro de Judt, su claro y distinto pensamiento, puede resumirse sucintamente. El "olvidado siglo XX" (así le llama) ha sido uno de los más atroces de la historia de la humanidad. Sus matanzas no pueden compararse, ni en cantidad ni en calidad, a las añejas barbaridades.
La gigantesca nube de horror del Novecientos tiene, además, una característica peculiar. A diferencia de los tiempos antiguos, en el siglo XX se expande y domina una fuerza de choque ideológica que desde el caso Dreyfus se denomina "la intelectualidad", la cual se encarga de justificar todas las salvajadas pretendidamente izquierdistas. De ahí el "olvido" y la buena conciencia.
A comienzos de siglo, tras la primera guerra mundial y la revolución rusa, la parte mayor y mejor de esa intelectualidad europea apoyó lo que se solían llamar "posiciones de izquierda". Y entonces lo eran.
El drama es que a medida que el siglo avanzaba, las "posiciones de izquierda" iban dejando de ser de izquierda y se convertían en mero usufructo de intereses de partido, cuando no económicos y de privilegio. La derecha nunca ha tenido necesidad de justificar sus infamias, no trabaja sobre ideas sino sobre prácticas, pero se suponía que la izquierda era lo opuesto. En la nueva centuria ya no hay diferencia.
Quienes nos hicimos adultos en la segunda mitad del siglo XX y nos creímos parte integrante de esa izquierda que, según nuestro interesado juicio, recogía lo mejor de cada país, no sólo estábamos siendo conservadores y acomodaticios al no movernos de ahí a lo largo de las décadas, sino que fuimos deshonestos. Eso no quiere decir que no hubiera en la izquierda gente honrada y dispuesta a sacrificarse, muchos hubo y algunos murieron en las cárceles de Franco, pero no eran escritores, ni periodistas, no eran, vaya, "intelectuales".
Y lo que es más curioso, aquellos escritores que en verdad eran de izquierdas tuvieron que soportar los feroces ataques de los "intelectuales de izquierdas" oficiales que entonces, como ahora, apoltronados en sus privilegios, eran enemigos feroces de la verdad. Tal fue el caso de Camus, de Orwell, de Serge, de Koestler, de Kolakowski, que se atrevieron a ir en contra de las órdenes del Partido y de la corrección política. Las calumnias que sobre ellos volcó la izquierda aposentada, descritas por Tony Judt, son nauseabundas.
De ellos habla su libro, pero podría haber hablado de otros cien porque cualquiera que osara ir en contra de la confortable izquierda oficial para denunciar las carnicerías que se estaban produciendo en nombre de la izquierda, era inmediatamente masacrado por los tribunos de la plebe.
Tachados de fascistas, de agentes de la CIA, de criptonazis o de delincuentes comunes, hubieron de soportar casi indefensos los embustes de los ganapanes. Luego los calumniadores se tomaban unas vacaciones en Rumania y regresaban entusiasmados con Ceausescu. En las hemerotecas constan nuestros turistas entusiastas. Lo mismo, en Cuba. Fueron muchos.
La deshonestidad no afectó tan sólo a los crímenes estalinistas, maoístas o castristas. En un capítulo emocionante explica Tony Judt las dificultades que tuvo Primo Levi para que la izquierda italiana tomara en consideración sus libros sobre Auschwitz, comenzando por el arrogante Einaudi. Y cómo hasta los años sesenta, más de 20 años después de escritos sus primeros testimonios sobre el Holocausto, no comenzaron a horrorizarse los izquierdistas. ¡Veinte años en la inopia, la progresía!
La impotencia de tres generaciones de izquierdoides para defender la verdad se acompañó del triunfo de los héroes de la mentira, desde el Sartre envilecido de los últimos años, hasta el chiflado Althusser cuyos delirios devorábamos los monaguillos de la revolución maoísta. Todavía hoy un valedor de la dictadura como Badiou fascina a los periodistas con un libro sobre "el amor romántico", cuando es el sentimentalismo tipo Disney justamente lo propio del kitsch estalinista y nazi, su producto supremo.
Sigue siendo uno de los más dañinos errores de la izquierda no aceptar que entre un nazi negacionista y un estalinista actual no hay diferencia moral, por mucho que el segundo pertenezca al círculo de la tradición cristiana (y haya tanto sacristán comunista) y el primero al de la pagana (y por eso ahí abunda el fanático de la Madre Patria).
Ya es un tópico irritante ese quejido sobre el galimatías de la izquierda, su falta de ideas, su desconcierto. ¿Cómo no va a estar desnortada, o aún mejor, pasmada, si todavía es incapaz de admitir honestamente su propia historia? ¿Si sólo entiende la memoria histórica en forma de publicidad comercial sobre la grandeza moral de sus actuales jefes?
Aún hay gente que dice amar la dictadura cubana "por progresismo" y el actual presidente del Gobierno (uno de los más frívolos que ha ocupado el cargo) se ufana de ello. ¿Saben acaso el daño que producen en quienes todavía ponen ilusión, quizás equivocada, pero idealista, en la palabra "izquierda"? ¿Y cómo puede un partido que alardea de progresista pactar hasta fundirse con castas tan obviamente reaccionarias como las que defienden el soberanismo de los ricos?
Dentro de un lustro no quedará nadie por debajo de los 60 años que se crea una sola palabra de un socialismo fundado sobre tamaña deshonestidad. No es que la izquierda ande desnortada o carente de ideas, es que no existe. Su lugar, el hueco dejado por el difunto, ha sido ocupado por una empresa que compró el logo a bajo precio y ahora vende que para ser de izquierdas basta con decir pestes del PP. ¡Notable abnegación la de estos héroes del progreso! ¡Cómo arriesgan su patrimonio! ¡Qué ejemplo para los jóvenes aplastados por la partitocracia farisaica!
El resultado, como se vio en Francia, es el descrédito de los barones, marqueses y princesas del socialismo. Su inevitable expulsión del poder. Y la destructiva ausencia de ideas en un país que ya soporta el analfabetismo funcional mayor de Europa. Una herencia que enlaza con la eterna tradición española de sumisión al poder llevada con gesto chulo por los sirvientes. Esta vez bajo el disfraz del progreso.
Y mira que sería sencillo que la izquierda recuperara su capacidad para armar las conciencias, inspirar entusiasmo y ofrecer esperanza en una vida más digna que su actual caricatura. Bastaría con decir la verdad y enfrentarse a las consecuencias. ¡Ah, pero son relativistas culturales! Y por lo tanto para ellos la verdad es un efecto mediático.
http://www.elpais.com/articulo/opinion/favor/memoria/historica/elpepiopi/20100220elpepiopi_4/Tes/
El País
Tener un amigo que, cuando lo necesitas, te presta 1.000 euros para pagar el alquiler es una bendición, pero hay regalos más duraderos que el dinero, aunque no muchos. Uno de ellos es un libro porque sus efectos sobre nuestra vida pueden ser perdurables. Cuando Jorge Vigil me regaló hace una semana el libro de Tony Judt titulado Sobre el olvidado siglo XX no me libró de un casero ocasional, sino del deudor más peligroso: el desánimo.
Llevaba yo una temporada abatido al constatar el escaso número de escritores, periodistas, profesores, en fin, gente responsable, que compartía conmigo una visión tan poco optimista de la España actual, de su vanidoso gobierno y de sus caprichosas autonomías, cuando de pronto me vi arropado por un profesional cuya opinión se respeta en el mundo civilizado. Un alivio.
Tras leer a Judt me pareció entender que no éramos, mis colegas críticos o yo mismo, un cultivo cizañero al que divierte poner a parir el espectáculo gubernamental, un fruto de secano cubierto de espinas que sigue, como en tiempos de Franco, arrastrando su soledad a la manera de un estandarte. Si un producto de regadío tan bien nutrido como Judt decía exactamente lo mismo, aunque referido a objetos de mayor tamaño, cabía la posibilidad de que no estuviéramos del todo equivocados, los incorrectos de esta provincia.
Aunque sea una colección de artículos, algunos ya con una década sobre el título, la poética del libro de Judt, su claro y distinto pensamiento, puede resumirse sucintamente. El "olvidado siglo XX" (así le llama) ha sido uno de los más atroces de la historia de la humanidad. Sus matanzas no pueden compararse, ni en cantidad ni en calidad, a las añejas barbaridades.
La gigantesca nube de horror del Novecientos tiene, además, una característica peculiar. A diferencia de los tiempos antiguos, en el siglo XX se expande y domina una fuerza de choque ideológica que desde el caso Dreyfus se denomina "la intelectualidad", la cual se encarga de justificar todas las salvajadas pretendidamente izquierdistas. De ahí el "olvido" y la buena conciencia.
A comienzos de siglo, tras la primera guerra mundial y la revolución rusa, la parte mayor y mejor de esa intelectualidad europea apoyó lo que se solían llamar "posiciones de izquierda". Y entonces lo eran.
El drama es que a medida que el siglo avanzaba, las "posiciones de izquierda" iban dejando de ser de izquierda y se convertían en mero usufructo de intereses de partido, cuando no económicos y de privilegio. La derecha nunca ha tenido necesidad de justificar sus infamias, no trabaja sobre ideas sino sobre prácticas, pero se suponía que la izquierda era lo opuesto. En la nueva centuria ya no hay diferencia.
Quienes nos hicimos adultos en la segunda mitad del siglo XX y nos creímos parte integrante de esa izquierda que, según nuestro interesado juicio, recogía lo mejor de cada país, no sólo estábamos siendo conservadores y acomodaticios al no movernos de ahí a lo largo de las décadas, sino que fuimos deshonestos. Eso no quiere decir que no hubiera en la izquierda gente honrada y dispuesta a sacrificarse, muchos hubo y algunos murieron en las cárceles de Franco, pero no eran escritores, ni periodistas, no eran, vaya, "intelectuales".
Y lo que es más curioso, aquellos escritores que en verdad eran de izquierdas tuvieron que soportar los feroces ataques de los "intelectuales de izquierdas" oficiales que entonces, como ahora, apoltronados en sus privilegios, eran enemigos feroces de la verdad. Tal fue el caso de Camus, de Orwell, de Serge, de Koestler, de Kolakowski, que se atrevieron a ir en contra de las órdenes del Partido y de la corrección política. Las calumnias que sobre ellos volcó la izquierda aposentada, descritas por Tony Judt, son nauseabundas.
De ellos habla su libro, pero podría haber hablado de otros cien porque cualquiera que osara ir en contra de la confortable izquierda oficial para denunciar las carnicerías que se estaban produciendo en nombre de la izquierda, era inmediatamente masacrado por los tribunos de la plebe.
Tachados de fascistas, de agentes de la CIA, de criptonazis o de delincuentes comunes, hubieron de soportar casi indefensos los embustes de los ganapanes. Luego los calumniadores se tomaban unas vacaciones en Rumania y regresaban entusiasmados con Ceausescu. En las hemerotecas constan nuestros turistas entusiastas. Lo mismo, en Cuba. Fueron muchos.
La deshonestidad no afectó tan sólo a los crímenes estalinistas, maoístas o castristas. En un capítulo emocionante explica Tony Judt las dificultades que tuvo Primo Levi para que la izquierda italiana tomara en consideración sus libros sobre Auschwitz, comenzando por el arrogante Einaudi. Y cómo hasta los años sesenta, más de 20 años después de escritos sus primeros testimonios sobre el Holocausto, no comenzaron a horrorizarse los izquierdistas. ¡Veinte años en la inopia, la progresía!
La impotencia de tres generaciones de izquierdoides para defender la verdad se acompañó del triunfo de los héroes de la mentira, desde el Sartre envilecido de los últimos años, hasta el chiflado Althusser cuyos delirios devorábamos los monaguillos de la revolución maoísta. Todavía hoy un valedor de la dictadura como Badiou fascina a los periodistas con un libro sobre "el amor romántico", cuando es el sentimentalismo tipo Disney justamente lo propio del kitsch estalinista y nazi, su producto supremo.
Sigue siendo uno de los más dañinos errores de la izquierda no aceptar que entre un nazi negacionista y un estalinista actual no hay diferencia moral, por mucho que el segundo pertenezca al círculo de la tradición cristiana (y haya tanto sacristán comunista) y el primero al de la pagana (y por eso ahí abunda el fanático de la Madre Patria).
Ya es un tópico irritante ese quejido sobre el galimatías de la izquierda, su falta de ideas, su desconcierto. ¿Cómo no va a estar desnortada, o aún mejor, pasmada, si todavía es incapaz de admitir honestamente su propia historia? ¿Si sólo entiende la memoria histórica en forma de publicidad comercial sobre la grandeza moral de sus actuales jefes?
Aún hay gente que dice amar la dictadura cubana "por progresismo" y el actual presidente del Gobierno (uno de los más frívolos que ha ocupado el cargo) se ufana de ello. ¿Saben acaso el daño que producen en quienes todavía ponen ilusión, quizás equivocada, pero idealista, en la palabra "izquierda"? ¿Y cómo puede un partido que alardea de progresista pactar hasta fundirse con castas tan obviamente reaccionarias como las que defienden el soberanismo de los ricos?
Dentro de un lustro no quedará nadie por debajo de los 60 años que se crea una sola palabra de un socialismo fundado sobre tamaña deshonestidad. No es que la izquierda ande desnortada o carente de ideas, es que no existe. Su lugar, el hueco dejado por el difunto, ha sido ocupado por una empresa que compró el logo a bajo precio y ahora vende que para ser de izquierdas basta con decir pestes del PP. ¡Notable abnegación la de estos héroes del progreso! ¡Cómo arriesgan su patrimonio! ¡Qué ejemplo para los jóvenes aplastados por la partitocracia farisaica!
El resultado, como se vio en Francia, es el descrédito de los barones, marqueses y princesas del socialismo. Su inevitable expulsión del poder. Y la destructiva ausencia de ideas en un país que ya soporta el analfabetismo funcional mayor de Europa. Una herencia que enlaza con la eterna tradición española de sumisión al poder llevada con gesto chulo por los sirvientes. Esta vez bajo el disfraz del progreso.
Y mira que sería sencillo que la izquierda recuperara su capacidad para armar las conciencias, inspirar entusiasmo y ofrecer esperanza en una vida más digna que su actual caricatura. Bastaría con decir la verdad y enfrentarse a las consecuencias. ¡Ah, pero son relativistas culturales! Y por lo tanto para ellos la verdad es un efecto mediático.
http://www.elpais.com/articulo/opinion/favor/memoria/historica/elpepiopi/20100220elpepiopi_4/Tes/
domingo, 14 de febrero de 2010
¿Justicia a cualquier precio?
14.02.10
J. M. RUIZ SOROA
El Correo
El caso de Garzón recuerda la necesaria separación entre lo que se cree justo y lo que las reglas del Estado de Derecho permiten
La querella contra el juez Garzón por un delito de prevaricación, supuestamente cometido al incoar e instruir un sumario sobre las fosas del franquismo, es materia altamente inflamable. Es un asunto que recrea entre nosotros la 'escisión machadiana' y hace tomar partido a muchos de manera más intuitiva que reflexiva: 'Le persiguen por haber tratado de investigar los crímenes de la Guerra Civil y de Franco', 'se acusa a un juez que sólo ha intentado destapar los horrores enterrados bajo un manto de olvido injusto', 'es una venganza de los herederos ideológicos del franquismo'.
Renuncio de antemano a este tipo de acercamiento a la cuestión. Lo que hizo Garzón consta en sus sucesivas decisiones y a ellas hemos de remitirnos. Y desde luego hay algo que ningún jurista puede discutir: la actuación procesal de Garzón fue por lo menos estrafalaria. Con las razones que adujo podía perfectamente haber instruido también un sumario contra los Reyes Católicos por el genocidio americano, o contra Leopoldo II de Bélgica por el de Congo. El auto dictado por el magistrado Varela es bastante convincente al subrayar las violaciones de reglas jurídicas básicas, procesales y sustantivas, en que incurrió Garzón, probablemente a sabiendas de su falta de soporte legal. Se las resumo a continuación.
1) Garzón decidió instruir un sumario porque las víctimas le solicitaban el amparo de su legítimo interés de obtener ayuda pública para localizar y desenterrar a sus deudos, y no porque existiera un delito y un culpable a perseguir; de esta manera invirtió el sentido del proceso penal que es el de perseguir y castigar delitos, no el de ayudar a personas en desamparo. 2) Fue inventando sobre la marcha los delitos que convenían para justificar su competencia y poder así organizar la apertura de las fosas: delito contra la forma de gobierno, rebelión, desaparición de personas, crimen contra la Humanidad, tráfico de menores, genocidio, aunque todos ellos eran muy difícilmente sostenibles. 3) Instruyó un sumario contra personas notoriamente fallecidas, arguyendo que primero se abría la instrucción y luego se comprobaba el fallecimiento, cuando el orden es justo al revés y además tal fallecimiento era un hecho notorio no precisado de prueba alguna. 4) Instruyó un sumario por hechos que, bajo cualquier calificación tipológica, estaban evidentemente prescritos hacía tiempo. 5) Desconoció flagrantemente el efecto de la Ley de Amnistía de 1978 aprobada por unanimidad de las Cortes constituyentes, calificándola de poco menos que 'autoamnistía' y 'ley basura'.
La defensa de Garzón tratará de defender que sus decisiones en ningún caso constituyen un caso de prevaricación, sino tomas de posición más o menos arriesgadas sobre puntos jurídicos difíciles, que pueden ser discutidas pero no criminalizadas. Espero y deseo que tenga éxito, pues, a mi humilde entender, si bien están claros la extralimitación y el esperpento, no lo está tanto la prevaricación. Pero esperaría que no convierta su caso (como tantos otros hacen) en un circo mediático y político de buenos y malos, de héroes republicanos humanitaristas contra malvados reaccionarios añorantes del franquismo.
En cualquier caso, lo que interesa subrayar desde la perspectiva democrática no es tanto la peripecia concreta de este juez y de su sumario guerracivilista; eso no pasa de anécdota. Lo que importa trasladar a la opinión es otra cosa, es la necesaria separación que debe establecerse en democracia entre medios y fines, entre lo que se considera justo y lo que las reglas del Estado de Derecho permiten. Porque estoy convencido de que habrá en mi derredor muchos ciudadanos que con toda buena fe se encojan de hombros ante las supuestas infracciones procesales cometidas por Garzón y digan: ¿Y qué más da? Lo importante era la justicia del fin que buscaba, el de ayudar a los represaliados y sacar a la luz crímenes horrendos. Lo demás son minucias de leguleyos. Como en el 'caso GAL': ¿Qué más da que Garzón cometiera las groseras infracciones a los derechos humanos de los imputados que ha sentenciado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos recientemente? Lo importante es que gracias a su actuación salió a la luz el 'caso GAL' y fueron castigados los culpables. Como en otros casos: ¿Pues no es gracias a él como se persigue y castiga al entorno de ETA, aunque sus sumarios estén llenos de incorrecciones y abusos? Esta opinión social difusa, que no distingue entre la justicia de una causa y la validez de los medios que pueden emplearse para lograrla, es la que debe preocuparnos.
Un juez de instrucción posee uno de los mayores poderes que existe en nuestro Estado democrático: puede hacer cosas que ninguna otra autoridad puede. Por eso está encorsetado por unas reglas, fundadas sobre una idea básica: el juez no tiene ese poder para hacer su justicia, para dar rienda suelta a su particular concepción de lo bueno y lo verdadero, para resolver con su heroísmo las carencias del Estado. Está ahí para aplicar el Derecho. Con toda su carga de indeterminación y dúctil interpretación, pero al final sólo para aplicar el Derecho. El juez no es un poder preconstituyente, que pueda enmendar la plana al legislador ordinario y descubrir él solo lo que es justo para la sociedad que le rodea, sino un poder constituido sometido a las reglas establecidas por los representantes de los ciudadanos. No puede desconocerlas sin faltar a su responsabilidad.
No se trata de discutir acerca de la Justicia ni de la Verdad, no caigan en ese error. Se trata de que no todos los caminos para llegar a la Verdad o a la Justicia son válidos y admisibles. Que todo poder democrático, y el del juez más aún, está sometido a reglas y límites, que no hacen sino garantizar nuestros derechos como personas en una sociedad libre y, al final, la existencia misma de esa sociedad. Si admitimos que las reglas pueden forzarse o despreciarse cuando lo exige la excelsa magnitud de la causa perseguida (restablecer la verdad en la historia, castigar a unos terroristas, perseguir a unos mercenarios asesinos, etcétera), estaremos admitiendo que mañana las fuercen contra nosotros mismos. Siempre habrá causas nobilísimas para la mente ávida de los justicieros y los profetas, que les impelen a forzar un poco las reglas. Pero, al final, lo que mantiene nuestra sociedad democrática son esas reglas, no los profetas, ni los justicieros, ni sus causas.
http://www.elcorreo.com/vizcaya/v/20100214/opinion/justicia-cualquier-precio-20100214.html
J. M. RUIZ SOROA
El Correo
El caso de Garzón recuerda la necesaria separación entre lo que se cree justo y lo que las reglas del Estado de Derecho permiten
La querella contra el juez Garzón por un delito de prevaricación, supuestamente cometido al incoar e instruir un sumario sobre las fosas del franquismo, es materia altamente inflamable. Es un asunto que recrea entre nosotros la 'escisión machadiana' y hace tomar partido a muchos de manera más intuitiva que reflexiva: 'Le persiguen por haber tratado de investigar los crímenes de la Guerra Civil y de Franco', 'se acusa a un juez que sólo ha intentado destapar los horrores enterrados bajo un manto de olvido injusto', 'es una venganza de los herederos ideológicos del franquismo'.
Renuncio de antemano a este tipo de acercamiento a la cuestión. Lo que hizo Garzón consta en sus sucesivas decisiones y a ellas hemos de remitirnos. Y desde luego hay algo que ningún jurista puede discutir: la actuación procesal de Garzón fue por lo menos estrafalaria. Con las razones que adujo podía perfectamente haber instruido también un sumario contra los Reyes Católicos por el genocidio americano, o contra Leopoldo II de Bélgica por el de Congo. El auto dictado por el magistrado Varela es bastante convincente al subrayar las violaciones de reglas jurídicas básicas, procesales y sustantivas, en que incurrió Garzón, probablemente a sabiendas de su falta de soporte legal. Se las resumo a continuación.
1) Garzón decidió instruir un sumario porque las víctimas le solicitaban el amparo de su legítimo interés de obtener ayuda pública para localizar y desenterrar a sus deudos, y no porque existiera un delito y un culpable a perseguir; de esta manera invirtió el sentido del proceso penal que es el de perseguir y castigar delitos, no el de ayudar a personas en desamparo. 2) Fue inventando sobre la marcha los delitos que convenían para justificar su competencia y poder así organizar la apertura de las fosas: delito contra la forma de gobierno, rebelión, desaparición de personas, crimen contra la Humanidad, tráfico de menores, genocidio, aunque todos ellos eran muy difícilmente sostenibles. 3) Instruyó un sumario contra personas notoriamente fallecidas, arguyendo que primero se abría la instrucción y luego se comprobaba el fallecimiento, cuando el orden es justo al revés y además tal fallecimiento era un hecho notorio no precisado de prueba alguna. 4) Instruyó un sumario por hechos que, bajo cualquier calificación tipológica, estaban evidentemente prescritos hacía tiempo. 5) Desconoció flagrantemente el efecto de la Ley de Amnistía de 1978 aprobada por unanimidad de las Cortes constituyentes, calificándola de poco menos que 'autoamnistía' y 'ley basura'.
La defensa de Garzón tratará de defender que sus decisiones en ningún caso constituyen un caso de prevaricación, sino tomas de posición más o menos arriesgadas sobre puntos jurídicos difíciles, que pueden ser discutidas pero no criminalizadas. Espero y deseo que tenga éxito, pues, a mi humilde entender, si bien están claros la extralimitación y el esperpento, no lo está tanto la prevaricación. Pero esperaría que no convierta su caso (como tantos otros hacen) en un circo mediático y político de buenos y malos, de héroes republicanos humanitaristas contra malvados reaccionarios añorantes del franquismo.
En cualquier caso, lo que interesa subrayar desde la perspectiva democrática no es tanto la peripecia concreta de este juez y de su sumario guerracivilista; eso no pasa de anécdota. Lo que importa trasladar a la opinión es otra cosa, es la necesaria separación que debe establecerse en democracia entre medios y fines, entre lo que se considera justo y lo que las reglas del Estado de Derecho permiten. Porque estoy convencido de que habrá en mi derredor muchos ciudadanos que con toda buena fe se encojan de hombros ante las supuestas infracciones procesales cometidas por Garzón y digan: ¿Y qué más da? Lo importante era la justicia del fin que buscaba, el de ayudar a los represaliados y sacar a la luz crímenes horrendos. Lo demás son minucias de leguleyos. Como en el 'caso GAL': ¿Qué más da que Garzón cometiera las groseras infracciones a los derechos humanos de los imputados que ha sentenciado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos recientemente? Lo importante es que gracias a su actuación salió a la luz el 'caso GAL' y fueron castigados los culpables. Como en otros casos: ¿Pues no es gracias a él como se persigue y castiga al entorno de ETA, aunque sus sumarios estén llenos de incorrecciones y abusos? Esta opinión social difusa, que no distingue entre la justicia de una causa y la validez de los medios que pueden emplearse para lograrla, es la que debe preocuparnos.
Un juez de instrucción posee uno de los mayores poderes que existe en nuestro Estado democrático: puede hacer cosas que ninguna otra autoridad puede. Por eso está encorsetado por unas reglas, fundadas sobre una idea básica: el juez no tiene ese poder para hacer su justicia, para dar rienda suelta a su particular concepción de lo bueno y lo verdadero, para resolver con su heroísmo las carencias del Estado. Está ahí para aplicar el Derecho. Con toda su carga de indeterminación y dúctil interpretación, pero al final sólo para aplicar el Derecho. El juez no es un poder preconstituyente, que pueda enmendar la plana al legislador ordinario y descubrir él solo lo que es justo para la sociedad que le rodea, sino un poder constituido sometido a las reglas establecidas por los representantes de los ciudadanos. No puede desconocerlas sin faltar a su responsabilidad.
No se trata de discutir acerca de la Justicia ni de la Verdad, no caigan en ese error. Se trata de que no todos los caminos para llegar a la Verdad o a la Justicia son válidos y admisibles. Que todo poder democrático, y el del juez más aún, está sometido a reglas y límites, que no hacen sino garantizar nuestros derechos como personas en una sociedad libre y, al final, la existencia misma de esa sociedad. Si admitimos que las reglas pueden forzarse o despreciarse cuando lo exige la excelsa magnitud de la causa perseguida (restablecer la verdad en la historia, castigar a unos terroristas, perseguir a unos mercenarios asesinos, etcétera), estaremos admitiendo que mañana las fuercen contra nosotros mismos. Siempre habrá causas nobilísimas para la mente ávida de los justicieros y los profetas, que les impelen a forzar un poco las reglas. Pero, al final, lo que mantiene nuestra sociedad democrática son esas reglas, no los profetas, ni los justicieros, ni sus causas.
http://www.elcorreo.com/vizcaya/v/20100214/opinion/justicia-cualquier-precio-20100214.html
domingo, 7 de febrero de 2010
Americanos en Moscú
07.02.10
CÉSAR COCA
Miles de estadounidenses fueron a trabajar a la URSS en los años treinta y acabaron víctimas de una feroz persecución que no molestó a su Gobierno
A comienzos de 1931, algunos periódicos estadounidenses publicaron un anuncio en el que se ofrecía empleo en empresas de la Unión Soviética, pagado en dólares y con salarios altos. Los mismos diarios fueron más allá al difundir reportajes en los que se aseguraba que en la URSS no había paro, los trabajadores eran el centro del sistema y disponían de bellas residencias con piscina, biblioteca y guardería. Y no faltaron los intelectuales, como George Bernard Shaw, que lanzaron al mundo una proclama: el paraíso estaba en la URSS. Así que, en medio año, decenas de miles de estadounidenses tomaron rumbo a ese paraíso. Pronto se dieron cuenta del engaño, pero entonces no pudieron regresar porque habían sido privados de sus pasaportes. El destino de la gran mayoría fue la muerte. Los más afortunados la encontraron con rapidez frente a un pelotón de fusilamiento, tras una farsa de juicio en el que se les acusaba de conspirar contra el Estado soviético. Quienes no tuvieron tanta suerte la hallaron como resultado inevitable de trabajar a 50º bajo cero en el campo de Kolimá, en Siberia. La apertura de algunos archivos en Rusia y el trabajo de un puñado de investigadores ha permitido reconstruir el drama desconocido de esos norteamericanos y descubrir otro capítulo de infamia en un siglo sobrante de ella. Ahora se publica en español el libro de Tim Tzouliadis 'Los olvidados' (Ed. Debate) con el resultado de esas investigaciones. Un texto perturbador.
EE UU sufría en esos años el azote de la Gran Depresión, que se traducía en 13 millones de parados, un enorme aumento de la delincuencia, numerosos grupos familiares o de amigos que vagaban de unos estados a otros de la Unión sin rumbo fijo en busca de un lugar en el que asentarse para sobrevivir, y una desmoralización general. En ese ambiente que de forma tan realista describió John Steinbeck en 'Las uvas de la ira', miles de ingenieros, mineros, artistas, granjeros y trabajadores de la industria, unos de marcada ideología izquierdista y otros tan sólo en busca de un empleo, emprendieron el camino a la URSS como casi un siglo antes sus bisabuelos habían partido hacia el Oeste.
Lo hicieron entusiasmados ante el horizonte que se les presentaba, y las cosas no les fueron mal al principio. Había trabajo para todos y pronto crearon incluso equipos de béisbol y un periódico en inglés. También se abrieron colegios en los que la asignatura más importante era el adoctrinamiento en los principios del comunismo. De forma paralela, Henry Ford llegó a un acuerdo con el Gobierno de Moscú para instalar en territorio soviético una fábrica de automóviles y les vendió a buen precio unos cuantos miles de coches al borde del desguace.
Informes ocultos
Pero había también hechos muy preocupantes que no pasaban inadvertidos a observadores atentos. La libertad de expresión estaba abolida, el Estado controlaba hasta los aspectos más íntimos de la vida de la persona y la policía política había comenzado a perseguir, no ya a los díscolos, sino incluso a los tibios. Lo vio con claridad un ingeniero de Ford que viajó a la URSS: las fábricas son ineficaces, el sistema está anquilosado y el Gobierno mata a miles de personas que se oponen a él, dijo. El magnate del automóvil guardó en un cajón el informe. No era cuestión de echar por tierra la posibilidad de un gran negocio.
No fue el único que cerró los ojos. Cuando comenzaron a llegar algunas informaciones sobre los campos de trabajo abiertos en Siberia, el 'New York Times' se apresuró a explicar que eran sólo un destino para descarriados sociales y que allí tenían alojamiento y comida, e incluso se les pagaba por su trabajo. Muchos de sus compatriotas tendrían ocasión muy pronto de comprobar las ventajas laborales de ese destino.
Roosevelt llegó a la Casa Blanca con la intención de abrir una Embajada en Moscú. Para entonces, los estadounidenses ya habían descubierto que el alto salario prometido se lo pagaban en rublos que no valían nada, las bellas residencias eran colmenas carentes de calefacción y cualquiera podía ser víctima de las denuncias anónimas. Además, eran espiados día y noche y muchos de ellos desaparecían tras haber recibido la visita nocturna de la Policía. Aún antes de abrir la Embajada, centenares de norteamericanos ya estaban pidiendo documentación nueva para regresar antes de que las cosas empeoraran. Cuando dos años después de su llegada el embajador regresó a Washington, entregó un informe en el que hablaba a las claras de la política de terror que imperaba en la URSS y que salpicaba de lleno a sus compatriotas. La Casa Blanca lo archivó y envió para sustituirlo a Joseph Davies, un millonario por vía conyugal que en plena etapa del terror se dedicó a comprar obras de arte y navegar en velero por el Báltico.
El comportamiento de Davies hoy sería considerado delictivo. Fue el único diplomático occidental que acudió a los juicios-farsa contra altos dirigentes soviéticos caídos en desgracia (presenció íntegro el de Bujarin) y se creyó punto por punto las acusaciones y la veracidad de las autoinculpaciones. No le importó que la Embajada estuviese llena de micrófonos y parecía convencido de que el ruido de los fusilamientos nocturnos -que hasta su aristocrática esposa reconocía como tal- se debía a las obras del metro. Y desde luego no hizo nada por los compatriotas que cada día acudían a la Embajada a pedir documentación para huir y a quienes la Policía política esperaba a la puerta para detenerlos cuando salían del edificio desesperados por la indiferencia con que les habían tratado. Cerca de allí, el embajador austriaco, tan poco amigo de izquierdistas como Davies, dio cobijo a unas docenas de compatriotas -hasta que se llenó su sede- y los salvó de una muerte segura.
Peor que la muerte
La gran mayoría de los miles de estadounidenses que se trasladaron a la URSS en esos años sufrió persecución. Ni siquiera se libraron quienes trabajaban para la Embajada. Testimonios hallados por Tzouliadis muestran cómo cualquier cosa servía para una acusación de conspiración contra el régimen. Un ingeniero, por ejemplo, fue detenido porque alguien le denunció por haber dicho que un parado vivía en EE UU mejor que un ingeniero en la URSS. Ese comentario le valió una condena en Kolimá.
Kolimá. La palabra terrible. Si los nombres propios tuvieran sinónimos, Kolimá, el campo de trabajo en Siberia en el que los condenados debían realizar sus tareas a temperaturas que podían caer por debajo de los 50º bajo cero, sólo tendría uno: Auschwitz. El zar Nicolás II, que no era precisamente un alma caritativa, llegó a decir que aquella región era inhabitable para los humanos. Stalin envió allí a millones de rusos y a unos cuantos miles de estadounidenses, que nada más llegar se dieron cuenta de lo afortunados que habían sido sus compañeros condenados a muerte.
La esperanza de vida en Kolimá era de cuatro meses. La comida escaseaba y no había apenas ropa, de manera que los presos más fuertes se quedaban con las prendas mejores y condenaban a morir de frío a los más débiles. En aquel campo no se eludió ninguna atrocidad imaginable... hasta que el vicepresidente estadounidense Henry Wallace anunció una visita, en la primavera de 1944, en pleno esfuerzo final de los aliados contra Alemania.
Entonces, los responsables del campo repitieron la experiencia de las 'aldeas Potemkin', con las que el favorito de Catalina la Grande engañó a la emperatriz sobre la prosperidad del pueblo, construyendo bellos decorados poblados por campesinos bien alimentados y vestidos a lo largo del camino en su viaje por Crimea. Cuando llegó Wallace, las alambras y las torres de vigilancia habían desaparecido, los prisioneros habían sido enviados a otro sitio y en su lugar, como obreros, estaban los vigilantes, limpios y de aspecto saludable. Incluso se abrieron fruterías porque, explicaron al mandatario estadounidense, los trabajadores debían comer varias piezas al día para mejorar su estado físico. Por las noches, se organizaron espectáculos y Wallace recibió la información de que los había cada semana. En cuanto el vicepresidente partió, el decorado se desmontó y regresaron el hambre, la violencia y la muerte.
Archivos abiertos
Al acabar la guerra, varios informes de diplomáticos dispuestos a contar la verdad refirieron con todo detalle la persecución a la que habían sido -y eran aún- sometidos los estadounidenses en la URSS. Pero fuera porque Washington los despreciaba por 'rojos' o porque no quería enemistarse con Moscú, se archivaron sin que se adoptara ninguna medida. Los periódicos tampoco hablaban del sufrimiento de esos compatriotas, pese a que sus corresponsales conocieron algunos casos de primera mano. Nunca era el momento idóneo para desvelar lo sucedido.
Hasta que en una cumbre entre Yeltsin y Bush padre, el presidente ruso contó a su colega estadounidense algo sobre unos americanos que vivieron en Rusia décadas atrás. Se decidió entonces crear una comisión de investigación. Los datos hallados tras la apertura parcial de los archivos del KGB y los testimonios de los pocos supervivientes han permitido sacar a la luz la tragedia de miles de personas que creyeron en el paraíso terrenal. Muchos de ellos habían contribuido a convertir en best seller en su país en 1931 un libro que explicaba el Plan Quinquenal de la URSS. Nadie les dijo que antes de emprender tan largo viaje deberían haber preguntado a los habitantes del paraíso.
http://www.nortecastilla.es/v/20100207/vida/americanos-moscu-20100207.html
CÉSAR COCA
Miles de estadounidenses fueron a trabajar a la URSS en los años treinta y acabaron víctimas de una feroz persecución que no molestó a su Gobierno
A comienzos de 1931, algunos periódicos estadounidenses publicaron un anuncio en el que se ofrecía empleo en empresas de la Unión Soviética, pagado en dólares y con salarios altos. Los mismos diarios fueron más allá al difundir reportajes en los que se aseguraba que en la URSS no había paro, los trabajadores eran el centro del sistema y disponían de bellas residencias con piscina, biblioteca y guardería. Y no faltaron los intelectuales, como George Bernard Shaw, que lanzaron al mundo una proclama: el paraíso estaba en la URSS. Así que, en medio año, decenas de miles de estadounidenses tomaron rumbo a ese paraíso. Pronto se dieron cuenta del engaño, pero entonces no pudieron regresar porque habían sido privados de sus pasaportes. El destino de la gran mayoría fue la muerte. Los más afortunados la encontraron con rapidez frente a un pelotón de fusilamiento, tras una farsa de juicio en el que se les acusaba de conspirar contra el Estado soviético. Quienes no tuvieron tanta suerte la hallaron como resultado inevitable de trabajar a 50º bajo cero en el campo de Kolimá, en Siberia. La apertura de algunos archivos en Rusia y el trabajo de un puñado de investigadores ha permitido reconstruir el drama desconocido de esos norteamericanos y descubrir otro capítulo de infamia en un siglo sobrante de ella. Ahora se publica en español el libro de Tim Tzouliadis 'Los olvidados' (Ed. Debate) con el resultado de esas investigaciones. Un texto perturbador.
EE UU sufría en esos años el azote de la Gran Depresión, que se traducía en 13 millones de parados, un enorme aumento de la delincuencia, numerosos grupos familiares o de amigos que vagaban de unos estados a otros de la Unión sin rumbo fijo en busca de un lugar en el que asentarse para sobrevivir, y una desmoralización general. En ese ambiente que de forma tan realista describió John Steinbeck en 'Las uvas de la ira', miles de ingenieros, mineros, artistas, granjeros y trabajadores de la industria, unos de marcada ideología izquierdista y otros tan sólo en busca de un empleo, emprendieron el camino a la URSS como casi un siglo antes sus bisabuelos habían partido hacia el Oeste.
Lo hicieron entusiasmados ante el horizonte que se les presentaba, y las cosas no les fueron mal al principio. Había trabajo para todos y pronto crearon incluso equipos de béisbol y un periódico en inglés. También se abrieron colegios en los que la asignatura más importante era el adoctrinamiento en los principios del comunismo. De forma paralela, Henry Ford llegó a un acuerdo con el Gobierno de Moscú para instalar en territorio soviético una fábrica de automóviles y les vendió a buen precio unos cuantos miles de coches al borde del desguace.
Informes ocultos
Pero había también hechos muy preocupantes que no pasaban inadvertidos a observadores atentos. La libertad de expresión estaba abolida, el Estado controlaba hasta los aspectos más íntimos de la vida de la persona y la policía política había comenzado a perseguir, no ya a los díscolos, sino incluso a los tibios. Lo vio con claridad un ingeniero de Ford que viajó a la URSS: las fábricas son ineficaces, el sistema está anquilosado y el Gobierno mata a miles de personas que se oponen a él, dijo. El magnate del automóvil guardó en un cajón el informe. No era cuestión de echar por tierra la posibilidad de un gran negocio.
No fue el único que cerró los ojos. Cuando comenzaron a llegar algunas informaciones sobre los campos de trabajo abiertos en Siberia, el 'New York Times' se apresuró a explicar que eran sólo un destino para descarriados sociales y que allí tenían alojamiento y comida, e incluso se les pagaba por su trabajo. Muchos de sus compatriotas tendrían ocasión muy pronto de comprobar las ventajas laborales de ese destino.
Roosevelt llegó a la Casa Blanca con la intención de abrir una Embajada en Moscú. Para entonces, los estadounidenses ya habían descubierto que el alto salario prometido se lo pagaban en rublos que no valían nada, las bellas residencias eran colmenas carentes de calefacción y cualquiera podía ser víctima de las denuncias anónimas. Además, eran espiados día y noche y muchos de ellos desaparecían tras haber recibido la visita nocturna de la Policía. Aún antes de abrir la Embajada, centenares de norteamericanos ya estaban pidiendo documentación nueva para regresar antes de que las cosas empeoraran. Cuando dos años después de su llegada el embajador regresó a Washington, entregó un informe en el que hablaba a las claras de la política de terror que imperaba en la URSS y que salpicaba de lleno a sus compatriotas. La Casa Blanca lo archivó y envió para sustituirlo a Joseph Davies, un millonario por vía conyugal que en plena etapa del terror se dedicó a comprar obras de arte y navegar en velero por el Báltico.
El comportamiento de Davies hoy sería considerado delictivo. Fue el único diplomático occidental que acudió a los juicios-farsa contra altos dirigentes soviéticos caídos en desgracia (presenció íntegro el de Bujarin) y se creyó punto por punto las acusaciones y la veracidad de las autoinculpaciones. No le importó que la Embajada estuviese llena de micrófonos y parecía convencido de que el ruido de los fusilamientos nocturnos -que hasta su aristocrática esposa reconocía como tal- se debía a las obras del metro. Y desde luego no hizo nada por los compatriotas que cada día acudían a la Embajada a pedir documentación para huir y a quienes la Policía política esperaba a la puerta para detenerlos cuando salían del edificio desesperados por la indiferencia con que les habían tratado. Cerca de allí, el embajador austriaco, tan poco amigo de izquierdistas como Davies, dio cobijo a unas docenas de compatriotas -hasta que se llenó su sede- y los salvó de una muerte segura.
Peor que la muerte
La gran mayoría de los miles de estadounidenses que se trasladaron a la URSS en esos años sufrió persecución. Ni siquiera se libraron quienes trabajaban para la Embajada. Testimonios hallados por Tzouliadis muestran cómo cualquier cosa servía para una acusación de conspiración contra el régimen. Un ingeniero, por ejemplo, fue detenido porque alguien le denunció por haber dicho que un parado vivía en EE UU mejor que un ingeniero en la URSS. Ese comentario le valió una condena en Kolimá.
Kolimá. La palabra terrible. Si los nombres propios tuvieran sinónimos, Kolimá, el campo de trabajo en Siberia en el que los condenados debían realizar sus tareas a temperaturas que podían caer por debajo de los 50º bajo cero, sólo tendría uno: Auschwitz. El zar Nicolás II, que no era precisamente un alma caritativa, llegó a decir que aquella región era inhabitable para los humanos. Stalin envió allí a millones de rusos y a unos cuantos miles de estadounidenses, que nada más llegar se dieron cuenta de lo afortunados que habían sido sus compañeros condenados a muerte.
La esperanza de vida en Kolimá era de cuatro meses. La comida escaseaba y no había apenas ropa, de manera que los presos más fuertes se quedaban con las prendas mejores y condenaban a morir de frío a los más débiles. En aquel campo no se eludió ninguna atrocidad imaginable... hasta que el vicepresidente estadounidense Henry Wallace anunció una visita, en la primavera de 1944, en pleno esfuerzo final de los aliados contra Alemania.
Entonces, los responsables del campo repitieron la experiencia de las 'aldeas Potemkin', con las que el favorito de Catalina la Grande engañó a la emperatriz sobre la prosperidad del pueblo, construyendo bellos decorados poblados por campesinos bien alimentados y vestidos a lo largo del camino en su viaje por Crimea. Cuando llegó Wallace, las alambras y las torres de vigilancia habían desaparecido, los prisioneros habían sido enviados a otro sitio y en su lugar, como obreros, estaban los vigilantes, limpios y de aspecto saludable. Incluso se abrieron fruterías porque, explicaron al mandatario estadounidense, los trabajadores debían comer varias piezas al día para mejorar su estado físico. Por las noches, se organizaron espectáculos y Wallace recibió la información de que los había cada semana. En cuanto el vicepresidente partió, el decorado se desmontó y regresaron el hambre, la violencia y la muerte.
Archivos abiertos
Al acabar la guerra, varios informes de diplomáticos dispuestos a contar la verdad refirieron con todo detalle la persecución a la que habían sido -y eran aún- sometidos los estadounidenses en la URSS. Pero fuera porque Washington los despreciaba por 'rojos' o porque no quería enemistarse con Moscú, se archivaron sin que se adoptara ninguna medida. Los periódicos tampoco hablaban del sufrimiento de esos compatriotas, pese a que sus corresponsales conocieron algunos casos de primera mano. Nunca era el momento idóneo para desvelar lo sucedido.
Hasta que en una cumbre entre Yeltsin y Bush padre, el presidente ruso contó a su colega estadounidense algo sobre unos americanos que vivieron en Rusia décadas atrás. Se decidió entonces crear una comisión de investigación. Los datos hallados tras la apertura parcial de los archivos del KGB y los testimonios de los pocos supervivientes han permitido sacar a la luz la tragedia de miles de personas que creyeron en el paraíso terrenal. Muchos de ellos habían contribuido a convertir en best seller en su país en 1931 un libro que explicaba el Plan Quinquenal de la URSS. Nadie les dijo que antes de emprender tan largo viaje deberían haber preguntado a los habitantes del paraíso.
http://www.nortecastilla.es/v/20100207/vida/americanos-moscu-20100207.html
viernes, 5 de febrero de 2010
Una discriminación aberrante
05.02.10
J. M. RUIZ SOROA
El Correo
«A las personas que alcanzan los 65 años se les puede privar de su derecho constitucional al trabajo. Lo más sorprendente de este flagrante caso de discriminación es que no es socialmente percibido como tal»
Todos los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. O por lo menos así lo proclama el artículo 14 de la Constitución, como pórtico al establecimiento de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Y, sin embargo, existe entre nosotros una forma de discriminación que no es solamente permitida por el Estado constitucional, sino que incluso es fomentada por sus autoridades: la discriminación por la edad. A las personas que alcanzan los 65 años se les puede privar de su derecho constitucional al trabajo si así lo decide el empresario y el sindicato de turno en un convenio colectivo; y no digamos si son funcionarios, en cuyo caso es el propio Estado, comunidad autónoma o ayuntamiento el que les arrebata su derecho a seguir trabajando simplemente porque concurre en ellos una circunstancia tan personal como una determinada fecha de nacimiento.
Lo más sorprendente de este flagrante caso de discriminación es que no es socialmente percibido como tal. En la sociedad europea están tan vigentes una serie de estereotipos y tópicos sobre el papel de las personas en función de su cronología que el trato discriminatorio de los mayores ni siquiera se siente como tal. Se considera como algo 'natural', algo que deriva inevitablemente de la realidad biológica. Exactamente como sucedió antaño con la discriminación por la raza, por el sexo o por la riqueza: también entonces se creía que los esclavos, las mujeres o los trabajadores manuales no eran 'personas completas' en el mismo sentido en que lo era el hombre blanco burgués y que, por ello, poseían menos derechos que éste. El mismo estereotipo 'naturalista' que se aplica hoy a la persona por su temporalidad biológica.
Es curioso señalar que las sociedades más avanzadas en la lucha contra cualquier forma de discriminación arbitraria hace ya tiempo que tomaron conciencia y erradicaron la de la edad. La jubilación obligatoria fue abolida por el Congreso de Estados Unidos en 1986, y las sucesivas leyes contra la discriminación por la edad hacen que hoy en día (y esto sonará a estrambótico para el lector español) sea ilegal y sancionable el que una empresa o institución pidan la fecha de nacimiento en una solicitud de trabajo o currículo (sólo se puede preguntar si la persona es mayor de edad), o que pidan una fotografía del solicitante, o que anuncien un puesto de trabajo «para una persona joven». Y parecidamente en Canadá. Lo que aquí no se siente es en cambio algo flagrante al otro lado del Atlántico.
Son dos los tópicos mentales que ayudan a que los europeos no percibamos la injusta discriminación a la que sometemos a las personas de edad. El primero es la absurda idea de que la vida de los mayores vale menos que la de los jóvenes, una idea éticamente indefendible y económicamente absurda. Pero es a partir de esta idea como se venden y legitiman las políticas de exclusión forzosa de los mayores del mercado de trabajo: 'ya han gozado bastante de la vida', 'que dejen espacio a las generaciones siguientes', 'les toca sacrificarse por los que vienen detrás'. Curiosamente, el mismo tópico que se aplicó hasta ayer mismo a las mujeres, que fueron también el modelo de ser humano sacrificable por los demás. Si hoy en día las autoridades aplicasen este mismo criterio con apoyo en el sexo, la raza o el origen ('dada la crisis, se despedirá en primer lugar a los empleados femeninos, extranjeros o negros') se produciría una conmoción en las conciencias. Pero si se aplica por edad ('se despedirá a los mayores de … años') parece hasta lógico. El juvenilismo está implantado en nuestra psicología y nuestras conciencias (probablemente porque no aceptamos nosotros mismos volvernos mayores). Pero la idea de que los instantes que componen la experiencia vital de unos ciudadanos son menos valiosos que los de otros es radicalmente inmoral y jurídicamente insostenible.
El segundo tópico es el de que los mayores rinden menos, se vuelven descuidados y olvidadizos, son torpes. Como generalización es perfectamente estúpida: podría ser aplicada con más razón a los jóvenes que a los mayores. Los estudios al efecto demuestran que la competencia y la capacidad de los trabajadores de edad, medidas en cualquier escala, igualan o superan a la de los jóvenes. Las posibles limitaciones biológicas de la edad son compensadas por los sujetos con nuevas estrategias inconscientes de optimización de las facultades propias, de forma que su seguridad y experiencia en el desempeño laboral aumentan.
En el fondo, la jubilación obligatoria es un sustituto social de la muerte. Como las personas tardan más en morirse en las sociedades modernas, debido a obvias mejoras médicas, se ha creado un sistema tan efectivo para excluirlas como fue antiguamente el de la muerte. Pero si matar a las personas por una presunta utilidad colectiva era y es una aberración, expulsarlas de la vida activa y del trabajo por razones de interés colectivo constituye la misma clase de aberración. Aunque no lo veamos todavía.
http://www.elcorreo.com/vizcaya/v/20100205/opinion/discriminacion-aberrante-20100205.html
J. M. RUIZ SOROA
El Correo
«A las personas que alcanzan los 65 años se les puede privar de su derecho constitucional al trabajo. Lo más sorprendente de este flagrante caso de discriminación es que no es socialmente percibido como tal»
Todos los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. O por lo menos así lo proclama el artículo 14 de la Constitución, como pórtico al establecimiento de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Y, sin embargo, existe entre nosotros una forma de discriminación que no es solamente permitida por el Estado constitucional, sino que incluso es fomentada por sus autoridades: la discriminación por la edad. A las personas que alcanzan los 65 años se les puede privar de su derecho constitucional al trabajo si así lo decide el empresario y el sindicato de turno en un convenio colectivo; y no digamos si son funcionarios, en cuyo caso es el propio Estado, comunidad autónoma o ayuntamiento el que les arrebata su derecho a seguir trabajando simplemente porque concurre en ellos una circunstancia tan personal como una determinada fecha de nacimiento.
Lo más sorprendente de este flagrante caso de discriminación es que no es socialmente percibido como tal. En la sociedad europea están tan vigentes una serie de estereotipos y tópicos sobre el papel de las personas en función de su cronología que el trato discriminatorio de los mayores ni siquiera se siente como tal. Se considera como algo 'natural', algo que deriva inevitablemente de la realidad biológica. Exactamente como sucedió antaño con la discriminación por la raza, por el sexo o por la riqueza: también entonces se creía que los esclavos, las mujeres o los trabajadores manuales no eran 'personas completas' en el mismo sentido en que lo era el hombre blanco burgués y que, por ello, poseían menos derechos que éste. El mismo estereotipo 'naturalista' que se aplica hoy a la persona por su temporalidad biológica.
Es curioso señalar que las sociedades más avanzadas en la lucha contra cualquier forma de discriminación arbitraria hace ya tiempo que tomaron conciencia y erradicaron la de la edad. La jubilación obligatoria fue abolida por el Congreso de Estados Unidos en 1986, y las sucesivas leyes contra la discriminación por la edad hacen que hoy en día (y esto sonará a estrambótico para el lector español) sea ilegal y sancionable el que una empresa o institución pidan la fecha de nacimiento en una solicitud de trabajo o currículo (sólo se puede preguntar si la persona es mayor de edad), o que pidan una fotografía del solicitante, o que anuncien un puesto de trabajo «para una persona joven». Y parecidamente en Canadá. Lo que aquí no se siente es en cambio algo flagrante al otro lado del Atlántico.
Son dos los tópicos mentales que ayudan a que los europeos no percibamos la injusta discriminación a la que sometemos a las personas de edad. El primero es la absurda idea de que la vida de los mayores vale menos que la de los jóvenes, una idea éticamente indefendible y económicamente absurda. Pero es a partir de esta idea como se venden y legitiman las políticas de exclusión forzosa de los mayores del mercado de trabajo: 'ya han gozado bastante de la vida', 'que dejen espacio a las generaciones siguientes', 'les toca sacrificarse por los que vienen detrás'. Curiosamente, el mismo tópico que se aplicó hasta ayer mismo a las mujeres, que fueron también el modelo de ser humano sacrificable por los demás. Si hoy en día las autoridades aplicasen este mismo criterio con apoyo en el sexo, la raza o el origen ('dada la crisis, se despedirá en primer lugar a los empleados femeninos, extranjeros o negros') se produciría una conmoción en las conciencias. Pero si se aplica por edad ('se despedirá a los mayores de … años') parece hasta lógico. El juvenilismo está implantado en nuestra psicología y nuestras conciencias (probablemente porque no aceptamos nosotros mismos volvernos mayores). Pero la idea de que los instantes que componen la experiencia vital de unos ciudadanos son menos valiosos que los de otros es radicalmente inmoral y jurídicamente insostenible.
El segundo tópico es el de que los mayores rinden menos, se vuelven descuidados y olvidadizos, son torpes. Como generalización es perfectamente estúpida: podría ser aplicada con más razón a los jóvenes que a los mayores. Los estudios al efecto demuestran que la competencia y la capacidad de los trabajadores de edad, medidas en cualquier escala, igualan o superan a la de los jóvenes. Las posibles limitaciones biológicas de la edad son compensadas por los sujetos con nuevas estrategias inconscientes de optimización de las facultades propias, de forma que su seguridad y experiencia en el desempeño laboral aumentan.
En el fondo, la jubilación obligatoria es un sustituto social de la muerte. Como las personas tardan más en morirse en las sociedades modernas, debido a obvias mejoras médicas, se ha creado un sistema tan efectivo para excluirlas como fue antiguamente el de la muerte. Pero si matar a las personas por una presunta utilidad colectiva era y es una aberración, expulsarlas de la vida activa y del trabajo por razones de interés colectivo constituye la misma clase de aberración. Aunque no lo veamos todavía.
http://www.elcorreo.com/vizcaya/v/20100205/opinion/discriminacion-aberrante-20100205.html
martes, 2 de febrero de 2010
Los peces de Egibar
02.02.10
El Correo
No es Joseba Egibar un político hacia el que sienta simpatía alguna. Es más, su comportamiento en alguno de los acontecimientos trágicos que salpicaron la historia de su villa natal -Andoain- me llevaron a verle como un personaje de ésos cuya existencia prefieres olvidar. Pero la realidad obliga en ocasiones a contravenir las propias reglas, y el debate sobre las identidades con Patxi López en el Parlamento vasco es uno de esos casos en que la excepción resulta obligada.
De entrada, nada tiene de extraño que el lehendakari centrase su discurso en el concepto de ciudadanía y Egibar en el de identidad. El razonamiento del primero es irreprochable en su sentido democrático, ya que desde un enfoque rousseauniano son los ciudadanos vascos quienes constituyen el cuerpo político y todos ellos tienen pleno derecho a participar en el mismo en régimen de estricta igualdad, cualesquiera que sean sus lugares de nacimiento, su color de piel o su pensamiento político.
A este esquema le falta, en todo caso, poner de manifiesto que la identidad es un factor de cohesión (o de fractura social), pero que no puede ser el efecto de una construcción ideológica, sino que es algo real, comprobable empíricamente en cualquier colectivo social y, por último, que no es necesariamente única. Puede ser dual, como ocurre en Cataluña o en Euskadi, donde con notable regularidad los dos tercios de los ciudadanos asumen la doble identidad, de vascos y españoles, con una clara preeminencia de la primera. Una visión democrática de la política no puede prescindir de este dato y tratar de imponer la exclusividad, como tantas veces ha hecho el nacionalismo moderado o radical. Y, en fin, consecuentemente, una construcción nacional desde y en la democracia está obligada a partir de esa identidad dual que preside la sociedad vasca.
Resulta obvio que el nacionalismo vasco piensa de otro modo, y el discurso de Egibar constituye el mejor ejemplo de ello. Hace bien en acudir al ejemplo de los peces, reflejo de esa concepción biológica de la nación que Sabino le dejó como legado al parecer imperecedero. Con zafiedad casi siempre o con cierta sofisticación alguna vez, volvemos al darwinismo social primario que el médico 'Joala' propusiera en los inicios del pasado siglo: 'nacionales españoles' y 'nacionales vascos' son dos especies que nunca pueden converger en un proyecto común, ya que la una tratará siempre de imponerse a la otra (la española), de manera que, para sobrevivir, la invadida no tiene otro remedio que repeler a la invasora y acabar expulsándola. Si la igualdad de los ciudadanos vascos, propuesta por Patxi López, le parece comparable a la de los peces insípidos de una piscifactoría es porque toda presencia reconocida como legítima de la identidad española en Euskadi «es querida para usted e impuesta para mí: ése es el problema político».
Son los perros y gatos de 'Joala'. No cabe mestizaje alguno. La realidad empíricamente contrastada de una identidad dual sentida por la mayoría de los vascos es pura y simplemente ignorada. No existe ni debe existir. Invirtiendo los papeles de la tragedia ecológica, la visión política de Joseba Egibar contempla la acción necesaria del nacionalismo vasco, querida por él, ya que no razonada, como la de la perca del Nilo que acaba poblando casi en solitario las aguas del lago Victoria al destruir a todo competidor. La identidad única será entonces una realidad plena. Todo en la sociedad vasca tendrá el sabor del nacionalismo.
Éste es hoy el principal problema de la sociedad vasca, porque más allá de la plena asunción por el PNV de las reglas de la democracia, el nacionalismo en su conjunto tiene en su propia mentalidad un obstáculo difícilmente salvable al no aceptar una evolución política en cuyo curso tenga lugar el reconocimiento de la identidad invasora, la española. Practica así una ceguera voluntaria ante el hecho de que hoy la sociedad vasca como tal no responde a esa fractura y que tiene los recursos suficientes para poner en marcha una construcción nacional integradora.
Lo vasco es algo mucho más complejo y abierto que el mundo del batzoki, por no hablar de la herriko taberna. Claro que el reconocimiento de esta posibilidad exige una renuncia a la voluntad de imposición de la propia ideología identitaria como si ésta fuera lo único auténticamente vasco y la idea de igualdad, el fruto de las estratagemas del enemigo. De ahí que en la entrevista con Patxi López, Urkullu, hombre por otra parte más matizado que Egibar, insista en la necesidad de romper el equilibrio representado por el Estatuto para abrir paso al debate sobre «otro marco político». No ha bastado con el desgaste que provocaran el plan y el intento de consulta de Ibarretxe, quien seguro que renacerá de sus cenizas. De esa insatisfacción de los nacionalistas demócratas, y de los mitos y tópicos asociados a la misma, siguen alimentándose la izquierda abertzale y ETA. Parece obligado impedir que todos los peces naden libremente y sin depredadores en el mar vasco.
http://www.elcorreo.com/vizcaya/20100202/opinion/peces-egibar-20100202.html
ANTONIO ELORZA | CATEDRÁTICO DE PENSAMIENTO POLÍTICO UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
El Correo
No es Joseba Egibar un político hacia el que sienta simpatía alguna. Es más, su comportamiento en alguno de los acontecimientos trágicos que salpicaron la historia de su villa natal -Andoain- me llevaron a verle como un personaje de ésos cuya existencia prefieres olvidar. Pero la realidad obliga en ocasiones a contravenir las propias reglas, y el debate sobre las identidades con Patxi López en el Parlamento vasco es uno de esos casos en que la excepción resulta obligada.
De entrada, nada tiene de extraño que el lehendakari centrase su discurso en el concepto de ciudadanía y Egibar en el de identidad. El razonamiento del primero es irreprochable en su sentido democrático, ya que desde un enfoque rousseauniano son los ciudadanos vascos quienes constituyen el cuerpo político y todos ellos tienen pleno derecho a participar en el mismo en régimen de estricta igualdad, cualesquiera que sean sus lugares de nacimiento, su color de piel o su pensamiento político.
A este esquema le falta, en todo caso, poner de manifiesto que la identidad es un factor de cohesión (o de fractura social), pero que no puede ser el efecto de una construcción ideológica, sino que es algo real, comprobable empíricamente en cualquier colectivo social y, por último, que no es necesariamente única. Puede ser dual, como ocurre en Cataluña o en Euskadi, donde con notable regularidad los dos tercios de los ciudadanos asumen la doble identidad, de vascos y españoles, con una clara preeminencia de la primera. Una visión democrática de la política no puede prescindir de este dato y tratar de imponer la exclusividad, como tantas veces ha hecho el nacionalismo moderado o radical. Y, en fin, consecuentemente, una construcción nacional desde y en la democracia está obligada a partir de esa identidad dual que preside la sociedad vasca.
Resulta obvio que el nacionalismo vasco piensa de otro modo, y el discurso de Egibar constituye el mejor ejemplo de ello. Hace bien en acudir al ejemplo de los peces, reflejo de esa concepción biológica de la nación que Sabino le dejó como legado al parecer imperecedero. Con zafiedad casi siempre o con cierta sofisticación alguna vez, volvemos al darwinismo social primario que el médico 'Joala' propusiera en los inicios del pasado siglo: 'nacionales españoles' y 'nacionales vascos' son dos especies que nunca pueden converger en un proyecto común, ya que la una tratará siempre de imponerse a la otra (la española), de manera que, para sobrevivir, la invadida no tiene otro remedio que repeler a la invasora y acabar expulsándola. Si la igualdad de los ciudadanos vascos, propuesta por Patxi López, le parece comparable a la de los peces insípidos de una piscifactoría es porque toda presencia reconocida como legítima de la identidad española en Euskadi «es querida para usted e impuesta para mí: ése es el problema político».
Son los perros y gatos de 'Joala'. No cabe mestizaje alguno. La realidad empíricamente contrastada de una identidad dual sentida por la mayoría de los vascos es pura y simplemente ignorada. No existe ni debe existir. Invirtiendo los papeles de la tragedia ecológica, la visión política de Joseba Egibar contempla la acción necesaria del nacionalismo vasco, querida por él, ya que no razonada, como la de la perca del Nilo que acaba poblando casi en solitario las aguas del lago Victoria al destruir a todo competidor. La identidad única será entonces una realidad plena. Todo en la sociedad vasca tendrá el sabor del nacionalismo.
Éste es hoy el principal problema de la sociedad vasca, porque más allá de la plena asunción por el PNV de las reglas de la democracia, el nacionalismo en su conjunto tiene en su propia mentalidad un obstáculo difícilmente salvable al no aceptar una evolución política en cuyo curso tenga lugar el reconocimiento de la identidad invasora, la española. Practica así una ceguera voluntaria ante el hecho de que hoy la sociedad vasca como tal no responde a esa fractura y que tiene los recursos suficientes para poner en marcha una construcción nacional integradora.
Lo vasco es algo mucho más complejo y abierto que el mundo del batzoki, por no hablar de la herriko taberna. Claro que el reconocimiento de esta posibilidad exige una renuncia a la voluntad de imposición de la propia ideología identitaria como si ésta fuera lo único auténticamente vasco y la idea de igualdad, el fruto de las estratagemas del enemigo. De ahí que en la entrevista con Patxi López, Urkullu, hombre por otra parte más matizado que Egibar, insista en la necesidad de romper el equilibrio representado por el Estatuto para abrir paso al debate sobre «otro marco político». No ha bastado con el desgaste que provocaran el plan y el intento de consulta de Ibarretxe, quien seguro que renacerá de sus cenizas. De esa insatisfacción de los nacionalistas demócratas, y de los mitos y tópicos asociados a la misma, siguen alimentándose la izquierda abertzale y ETA. Parece obligado impedir que todos los peces naden libremente y sin depredadores en el mar vasco.
http://www.elcorreo.com/vizcaya/20100202/opinion/peces-egibar-20100202.html
Suscribirse a:
Entradas (Atom)